|
La llamada de Footloose
Por Andrés D.
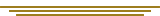
Recordarán que el mes pasado relaté mi viaje en subte. Siguiendo con la crónica, me referiré a lo que encontré al salir de la estación.
Lo que me encontré fue un pueblito. Sí, como suena. Bah, en realidad no sonaba mucho que digamos: era uno de esos pueblitos calmos y soñolientos por los que las horas pasan con mucha lentitud, tal vez para ver con mayor detenimiento a los ancianos instalados plácidamente a la sombra de los aleros. Las calles polvorientas, las risas de los niños que jugaban inocentemente en esas mismas calles, el sol veraniego que estallaba en las tejas y los frentes encalados, la paz que se respiraba en el aire junto con el polvo... Todo ello configuraba un panorama invitador. A mí, personalmente, los ambientes bucólicos de esta clase me invitan a que me retire.
A falta de algo mejor que hacer, fui a pedirle algunas señas a uno de los antedichos ancianos:
—Buenas tardes, señor, y disculpe la molestia. ¿Tendría la amabilidad de decirme qué pueblo es éste?
—Pues la verdad que no sabría decirle, m’hijo. Hace mucho que el pueblo no figura en el mapa, y ya nadie sabe cómo se llama ni dónde queda. Si yo no viviera acá, no sabría cómo llegar a mi casa.
—Caramba, qué contrariedad. Dígame, buen hombre, ¿hay algún diario o biblioteca en este pueblo?
—Diario hay uno. Pero es de don Guillermo y no se lo presta a nadie. Lo usa para matar las moscas, ¿vio?
—Ajá... Ya veo que no va a ser fácil averiguar nada. ¿No sabe dónde me puedo quedar?
—Se puede quedar ahí, en medio de la calle, pero no se lo recomiendo. Al caer la tarde pasa el camión regador.
—No, no, quiero decir algún lugar donde alquilen habitaciones o algo así.
—Bueno, si sigue esta calle fuera del pueblo está lo de la Pepa, pero tampoco se lo recomiendo. Es lejos, es caro y encima no lo dejan descansar. Si no, tiene... ¿ve el boliche, del otro lado de la plaza?
—Sí. ¿Ahí tienen habitaciones?
—No, pero por cada litro de ginebra que se tome duerme gratis en la comisaría.
Agradecí al hombre por la ayuda y me dirigí al boliche, con la esperanza de que allí me dieran alguna información más útil. Nunca llegué: al llegar más o menos al centro de la plaza, una marejada humana surgió de la nada y se abatió sobre mí. Quise escapar, pero no encontré por dónde: la marejada llegaba de todas direcciones. Era un aluvión de polvo y gritos que cambiaba a su paso la estructura del mundo. Mis pies se despegaron del piso y volvieron a hallar sustento sobre una tarima de madera adornada con flores. Un brazo me ceñía la caja torácica, impidiéndome respirar. Otro brazo me encajaba en las manos una llave de bronce. Aturdido por el polvo, el calor y la celeridad con que todo se desarrollaba, observé confusamente que los dos brazos se unían bajo un sombrero para formar un intendente.
—Mis queridos conciudadanos, en este emotivo acto hacemos entrega de la llave del pueblo al distinguido visitante que viene a nosotros en representación de los medios de la gran urbe...
Frente a la plataforma, unas cuarenta o cincuenta formas batían palmas y emitían sonidos que sonaban más o menos como: “¡Vivaldotor! ¡Vivaldotor!”.
—Nuestro insigne visitante trae faustas noticias de progreso. ¡Gracias a las gestiones de este intendente, el subterráneo vuelve a parar en nuestro humilde pueblo!
Los presentes seguían lanzando vítores y tocando bombos y cornetas. A espaldas de la muchedumbre distinguí, esforzando la vista, algunas personas que, cargadas de valijas y arcones, canarios y perros, niños y abuelas, se apuraban en dirección a la estación de subte y al pasar me gritaban: “¡Tómeselas mientras pueda, don!”.
Nada me habría hecho más feliz que seguir esa recomendación, pero en aquel momento eso estaba más allá de mis posibilidades. La situación superaba por completo a mi pobre persona atribulada.
—Y ahora, alumnos de segundo grado, niños en cuyas blancas manitas se halla el porvenir de nuestra nación, recitarán una poesía que han compuesto en honor de nuestro ilustrísimo huésped...
Poco después hubo otro sacudón y el mundo cambió de nuevo: la tarima de madera desapareció de bajo mis pies, y aterricé sobre una silla. La silla estaba frente a un tablón (maldición, ¿por qué siempre me toca el caballete?), el tablón estaba bajo un árbol y el árbol estaba en el parque de la casa del intendente. Frente a mí había una porción de vacío asado al que le faltaba un trozo, que no tardé en localizar entre mis dientes.
En un glotio conocí los nombres de mis compañeros de mesa. El glotio, por cierto, es una unidad cronométrica informal que improvisé sobre la marcha en un intento de recuperar la noción del tiempo y entender qué estaba pasando. Equivale aproximadamente a lo que tarda un trozo semimasticado de vacío en pasar de la cavidad bucal a la faringe, de la faringe a la laringe y de ésta a la tráquea; dar luego marcha atrás de regreso a la faringe y retomar por la ruta correcta del esófago, todo esto acompañado de palmadas en la espalda, invocaciones a San Blas y consejos contradictorios.
Me hallaba en presencia de los más distinguidos ciudadanos de aquel lugar: el intendente, doctor Alcides Truffatore; el comisario, don Frutos del Campo; el médico, doctor Antonio Panzetta; don Guillermo Randolfo, el dueño del diario; el párroco, padre Paco Rocco; y uno que nadie sabía quién era, pero quedaba muy vistoso sentado en la punta. Todos estaban acompañados de sus respectivas señoras esposas y sus retoños, excepto don Guillermo, que era soltero.
Apenas recuperé el don de la palabra, me conminaron a que lo usara. No soy una persona muy afecta a los discursos, por lo que me limité a decir:
—Todos ustedes son muy amables. No todos los días a uno lo reciben con tanta pompa y tanto baile...
Fui interrumpido por el estruendo de los cubiertos que al unísono golpeaban el tablón. Se hizo un silencio horriblemente incómodo: incluso los pájaros y las cigarras parecían haber callado en reacción a mi última palabra. Varios pares de ojos (uno por persona) se me clavaron como cuchillos.
El comisario, sentado ante mí, me miraba con gesto grave. Masticó y tragó con tensa lentitud, y luego tomó un sorbo de vino. Volvió a mirarme: parecía a punto de decir algo. En lugar de eso, se llevó otro trozo de carne a la boca. Repitió el ritual varias veces, en medio de la expectativa general.
Finalmente habló:
—¿Qué hay de postre?
No fue sino hasta la segunda porción de orejones con crema que me aleccionó sobre el particular. Evidentemente, aquella gente se tomaba las cosas con calma.
—En este pueblo no se baila. Si alguna vez ve a alguien bailando, venga de inmediato a la comisaría a hacer la denuncia.
Y entonces, disuelta ya la tensión y raspados los fondos de los cuencos de orejones, marcharon todos a dormir la siesta.
Por supuesto, yo no pude dormir. Me había picado el bichito de la curiosidad, y la roncha era muy molesta. ¿Por qué esa reacción desproporcionada a mi mención del baile? ¿Por qué se esperaba que denunciara a quien sorprendiera en tal actividad? ¿Por qué a mis orejones no les habían puesto crema? Eran demasiadas preguntas como para postergarlas durmiendo la siesta. Además, no me habían dado cama.
Claro que, si hubiera conocido mejor las costumbres locales, no habría ido directamente a despertar al comisario. No me faltaría tiempo para arrepentirme. Don Frutos, sin embargo, tuvo la amabilidad de responder mis preguntas a través de los barrotes.
—En este pueblo está completamente prohibido bailar, por edicto policial. Pasaron cosas horribles una vez que encontramos a unos chicos bailando en el bosque alrededor de un ídolo de madera.
—¿Un ídolo de madera? ¿Quién era?
—Era... Ése que está ahí, mire.
—¡Qué bonito! Hasta tiene un espacio en blanco en la base para que cada lector le ponga el nombre que prefiera.
—Esto no es broma, don anacronista. Le digo en serio: si ve a alguien bailando, me lo denuncia enseguida.
Le aseguré que haría lo que me decía, a pesar de que no imponía demasiada autoridad con el aspecto que presentaba después de levantarse de la siesta: bigote despeinado, boxer reglamentario y gallito de felpa de la federal bajo el brazo. Malhumorado porque por mi culpa se había desvelado, me hizo barrer la comisaría, cebarle unos mates y hacerle alineación y balanceo a la pick-up antes de largarme.
Ya caía el sol cuando volví a pisar la calle. La cual, por cierto, estaba embarrada. Estaba concentrado en la doble tarea de maldecir al camión regador y buscar algo con que limpiarme el calzado, cuando oí que alguien me llamaba.
Era Kevin, el hijo del doctor Panzetta. Su padre, según me había enterado durante la comida, era toda una celebridad a nivel local. Él mismo contaba sin ninguna timidez cómo, gracias a su intervención, hoy caminaban por la calle muchas personas que otros médicos menos celosos de su oficio habrían dejado en manos de los sepultureros. El intendente, por su parte, comentó que los pacientes del doctor Panzetta eran sus más fieles votantes: gracias a ellos se mantenía en su puesto desde hacía casi veinte años.
—¡Flaco, escuchame! —me llamó Kevin—. Escuchame, por favor, que si no me escuchás vos no me escucha nadie.
—Está bien, te escu...
—¡Escuchame, escuchame, por favor! Todos los viejos de este pueblo son unos caretas que no dejan que los jóvenes nos divirtamos sanamente y sin familia.
—Bueno, bueno. ¿Me podrías soltar la rop...?
—¡Ya estamos cansados de que no nos hagan caso! ¡Nadie nos escucha! Oíme, esta noche vamos a hacer una rave de protesta en el galpón que está del otro lado de la vía. Por favor, flaco, venite para que los medios de la capital se hagan eco de nuestro reclamo.
—En realidad no soy de la capital, soy de...
—¡Grande, flaco! ¡Yo sabía que podíamos contar con vos! Pero vení, ¿eh? No te cortes...
Simpático muchacho. Cuando se fue, bailaba en una pata. Al llegar a la esquina vio venir a una señora y se apuró a caminar normalmente, con los dos pies y silbando con disimulo. Finalmente se perdió de vista, dejándome en una difícil disyuntiva. Como es mi costumbre en circunstancias semejantes, saqué mi libreta de anotaciones y ensayé varias maneras de plantear el dilema hasta que di con la adecuada:
¿Debo unirme a la justa y valiente cruzada de estos chicos por sus derechos inalienables, o los denuncio cobarde y vilmente a los ogros opresores que sojuzgan el pueblo?
Y entonces sí, con la conciencia tranquila por saber que había tomado la decisión correcta, marché al encuentro de la que prometía ser una cobertura sensacional para AnaCrónicas.
La noche confería a aquel enigmático poblado un aspecto que, sin duda, habría sido siniestro si se hubiese podido ver algo en esa oscuridad. Sin embargo, a la luz anémica de la luna no me fue difícil hallar la vía de la que Kevin me había hablado. No, lo difícil fue encontrar el otro lado. Que la vía fuera circular no era extraño: después de todo, por ella no se desplazaban trenes, sino cochecitos con cuernitos y colmillos que partían de la estación cada vez que un muñeco de Frankenstein hacía sonar una campana con un martillo. Lo que resultaba inconcebible era que siempre, sin importar la dirección que tomara, acababa de nuevo en el pueblo.
Pensé en geometrías extrañas, en dimensiones superiores, en topologías inextricables... Pero todo esto me hacía acordar al viaje en subte, así que busqué algo que fuera menos traumático y, ya que estaba, más fácil de entender. Después se vería si se correspondía o no con la realidad.
Se me ocurrió entonces que estaba dando vueltas y más vueltas a un mundo de reducido diámetro; una esfera que era a la vez pueblo y planetoide. Pero esta idea de un Trantorcito tampoco me resultaba muy tranquilizadora. Me dieron ganas de treparme a un baobab y quedarme allí hasta que alguien viniera a salvarme. Lamentablemente no sé trepar, y aunque lo supiera, lo que más se parecía a un baobab era el galpón donde se organizaba la rave (de hecho, así fue como lo encontré).
El diseño del edificio era, efectivamente, de lo más insólito que he visto. Parecía obra de un arquitecto loco, de un geómetra caprichoso, de un gigante que, cansado de su chicle, lo hubiera tirado en medio de la pampa... No sé qué se guardaría ahí adentro en otras épocas, pero lo cierto es que las formas retorcidas le daban una acústica excepcional.
Hay que decir también que DJ Morse, el encargado de los discos, no era ningún improvisado. Aun con modernos equipos como los que tenía, se requiere mucho oficio para que todos los sonidos salgan en la misma nota. Los concurrentes respondieron con entusiasmo cuando se agregaron golpes metálicos y vociferaciones humanas. Pasaron un par de horas antes de que alguien se diera cuenta de que los golpes y las vociferaciones no eran un acompañamiento musical, sino que provenían de la turba enardecida que trataba en irrumpir en el lugar.
La turba estaba encabezada por las fuerzas vivas de la ciudad, nada menos: el intendente, el comisario, el cura, el doctor, el dueño del diario y la presidenta de la sociedad de beneficencia. Esta última, según se adivinaba en su semblante, en la manera en que el viento la mecía como un junco y, sobre todo, en el discurso que largó sobre moral y buenas costumbres, era paciente del doctor Panzetta.
El sermón no llegó a su fin: la señora se acaloró mucho y varios de los presentes la condujeron a su casa, comentando por lo bajo algo que no entendí sobre no sé qué cadena de frío. Me disculparán los lectores la falta de precisión, pero las risotadas de DJ Morse que resonaban de manera ensorcededora en los parlantes dificultaban oír cualquier otra cosa:
—¡Llegan tarde! ¡Ja ja ja! ¡Llevo cinco horas pasando al revés discos de Los Twist, Pappo y Abba Teens! Ya no hay nada que puedan hacer. ¡Miren!
En la dirección que señaló a través de los chicos, a través del portón, a través de la turba enardecida y conservadora, un relámpago dotado de gran sentido de la oportunidad iluminó una figura que se erguía en medio del campo. Era una figura humana; un hombre alto, vestido de negro de la cabeza a los pies. El viento le sacudía las ropas sueltas y la capucha que cubría su rostro.
Todos contuvieron la respiración. La figura caminó ominosamente hacia nosotros, blandiendo el largo instrumento con que, según todas las apariencias, reclamaba sus presas.
—¡Mamma mía! ¡Es el segador!
—Ma qué segador. ¡Es el pescador!
—¡Pipo! ¿Qué hacés? ¿Querés matarnos de un infarto!
—No —respondió Pipo, echando hacia atrás la capucha—, quería mostrarles a todos lo que acabo de sacar de la laguna. ¡Miren! ¡Es un bebé extraterrestre!
—Pipo, eso no es un bebé extraterrestre, es... Es... ¡Es un horror innombrable más antiguo que la humanidad!
—Ah, sí, ya tenía que salir el racionalista.
Bebé extraterrestre, horror innombrable o lo que fuera, al propio interesado parecía importarle más bien poco cómo lo llamaran, siempre y cuando lo dejaran emprender una orgía de sangre y canibalismo. A lo cual, por cierto, procedió de inmediato. Daba ternura verlo rebotar sobre sus patitas retaconas y mutilar a la gente a la altura de las rodillas.
Alguien sugirió que se salvara quien pudiese, y nadie fue lento en aceptar el consejo. Por supuesto, fue el caos: los que estaban afuera querían entrar y los que estaban adentro querían salir, en esa suerte de inconformismo que suele medrar ante los horrores sobrenaturales. La excéntrico geometría del galpón no facilitaba la huida: algunos quedaron atrapados en un ángulo agudo de una manera bastante obtusa.
En medio de la confusión, algunos se afanaban por salvar los equipos del DJ, poniéndolos a buen recaudo en sus hogares. Yo, deseoso de aportar mi granito de arena, me afané el cuaderno donde anotaba los pedidos de temas.
Mi olfato periodístico me advirtió que aquél era un buen momento para dar por terminada la pesquisa y, ya que estaba, no darle descanso a las piernas hasta estar de regreso en la estación de subte. Los topos de los que hablé el mes pasado me importaban ya muy poco. Es más, me habría gustado ver que alguno intentara detenerme.
Ya  en la seguridad de la estación, me puse a hojear el cuaderno para matar el aburrimiento mientras esperaba el tren. Saltando de una página a la siguiente, lo primero que se me ocurrió fue que a DJ Morse le hacían unos pedidos rarísimos. Finalmente comprendí que aquellos no eran pedidos, ni lo que sostenía en mis manos, ahora temblorosas, era cuaderno alguno: se trataba de un códice antiquísimo, encuadernado entre tablas, forrado con cuero de chancho. en la seguridad de la estación, me puse a hojear el cuaderno para matar el aburrimiento mientras esperaba el tren. Saltando de una página a la siguiente, lo primero que se me ocurrió fue que a DJ Morse le hacían unos pedidos rarísimos. Finalmente comprendí que aquellos no eran pedidos, ni lo que sostenía en mis manos, ahora temblorosas, era cuaderno alguno: se trataba de un códice antiquísimo, encuadernado entre tablas, forrado con cuero de chancho.
Caracteres de perfiles siniestros bailaban ante mis ojos. Cuando se cansaron y se quedaron quietos, pude ponerme a leer.
Nunca una lectura me había atrapado y conmocionado tanto. Comenzaba:
No sabía dónde estaba. Tampoco sabía cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era el libro. Aquel libro antiguo y misterioso que le había pedido prestado a DJ Morse mientras aquella pequeña mostruosidad (que, ahora que lo pienso, parecía un elefantito sin orejas y con muchas trompitas, pero eso ya no importa) sembraba el pánico.
Aquel lugar, fuera lo que fuese, era oscuro y pestilente. Una luz siniestra entraba por un ventanuco que era demasiado pequeño y estaba demasiado alto como para cumplir otra función útil que dejar entrar una luz siniestra. El pálido haz iluminaba a su paso los vapores fétidos que viciaban el aire, y caía finalmente sobre un balde y un lampazo que, a modo de cruel burla, dormían inútiles desde épocas inmemoriales.
Aquel lugar, pronto lo supe, era un baño. Un baño de escuela.
Al llegar a este punto me dormí. Pero no se aflijan: en la próxima entrega de AnaCrónicas transcribiré el capítulo completo. Después de todo, se parece tanto a lo que viví a continuación que sería un crimen desaprovecharlo. ¡Hasta entonces!
|











