|
Allende lo razonable
Los Kuervos
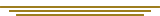
¡Oh, enigmático universo que con tus misterios
agitas las ánimas sensibles! “Hay más cosas entre el
cielo y la tierra, Horacio, que las que sueña tu filosofía.”
(Respondióme Horacio que en algún sitio había oído
ya tal cosa, mas ¿qué puede saber él?) Para propinar
el puntapié inicial a “Allende lo razonable”, esta infrasección
que estará destinada a explorar aquellos acontecimientos cuya explicación
o circunstancias se adentran en las arrabaleras sombras de la humana comprensión,
me he determinado a investigar los rumores que a mis cócleas auriculares
han arribado referentes a la popular agrupación cumbígena
Los Kuervos. Es para dar adecuado cumplimiento a tal fin e informar
a los nobles lectores de una manera acorde a sus méritos como tales,
que he concertado una interviú con Edgar Alan, caudillo
del antedicho grupo paramusical.
—¡Oh,
deidad de aterciopelada laringe! La lira de Orfeo enmudecería de
envidia al oír las diáfanas y cristalinas notas que de tus
labios manan cual agua mineral natural de manantial. Suplícote
me digas qué funesta verdad se oculta tras las pertinaces insinuaciones
que atribuyen una inspiración ultraterrena a las tuyas rimas, las
cuales según el vulgo no tendrían sino el horroroso propósito
de transmitir a las imberbes almas de este mundo un mensaje de perdición
eterna.
— No
es cierto. Todas esas son mentiras inventadas por nuestros competidores.
Nosotros sólo le cantamos al amor, a las pasiones enfermizas y
a los terrores nocturnos. No
es cierto. Todas esas son mentiras inventadas por nuestros competidores.
Nosotros sólo le cantamos al amor, a las pasiones enfermizas y
a los terrores nocturnos.
—Afírmase no obstante
¡oh prodigio fónico de Occidente! que al reproducir uno de
vuestros álbumes en reversa y a setenta y ocho revoluciones por
minuto (¡ah, asáltanme memorias de tiempos que bien preferiría
echar en las tenebrosas aguas del Leteo!) escúchase claramente
la voz de María Callas interpretando una versión remixada
de Rigoletto en la cual, haciendo uso de un léxico colectivero
poco digno de tal sopranesca dama, vaticina un inminente ocaso cósmico
e insta a los hombres, sin distinción de sexo, a prosternarse paganamente
ante la imagen del “Soberano Hijo del Gran Tocayo”. (Son
variadas y contradictorias las interpretaciones que místicos, agoreros
e importadores de órganos Yamaha hacen de la críptica mención
a este personaje, el cual personificaría toda la maldad que sobrenaturales
métodos pueden comprimir en un solo ser semihumano sin que éste
reviente. Así es que, mientras algunos de ellos afirman que es
una clara referencia al belicoso emperador de las Comarcas de Septentrión,
otros proponen la acaso más aterradora noción de que se
trataría de Julio Iglesias Jr.)
—Ésas son más
gansadas de nuestros competidores. También dicen que hubo pibes
en Entre Ríos que escucharon un disco nuestro y después
se tiraron al paso de la comparsa Marí-Marí. O que en los
boliches donde pasan nuestros temas se aparece la cara de mi amigo
Mac en los espejos de los baños. Eso pasó una sola vez
y no hay pruebas de que nuestra música haya tenido algo que ver.
—¿Niegas pues, plácido
émulo dominical, que subyazca siquiera un áureo gránulo
de veracidad en los rumores que insisten en relacionar a tu querubínico
coro con espantosos acontecimientos de una atrocidad tal que no hay humana
psique capaz de soportarlos sin quedar reducida a nestum, sentenciando
inexorablemente a su propietario a transcurrir todos los días del
resto de su desventurada existencia rodeado de muelles paredes, irrazonablemente
persuadido de su apócrifa condición de hijo ilegítimo
de Aníbal Troilo?
—Sí.
—Y en cambio, ofreces a mi
infatigable avidez periodística la noción de que todo forma
parte de una conjura urdida en vuestra contra por quienes os disputan
el mercado gramofónico. ¿Disculparías la insolencia
de quien te interroga, oh consentido de Euterpe, acerca de a quién
te refieres concretamente cuando hablas de vuestros competidores?
—¿A quién va a
ser? Al conjunto Hugo Paco y la Máquina del Amor. Ellos
tienen mucho más que esconder que nosotros, que ya es decir bastante;
y si no, que expliquen cómo hacen para dar ochenta recitales por
fin de semana, o por qué el tecladista tiene un pico córneo.
Os imaginarés, amabilísimos
y perspicaces lectores, que en cuanto tales palabras atravesaron mis auditivos
nervios en dirección a mi córtex sensorial, se adueñó
de mi espíritu el deseo ingobernable de encontrarme a la brevedad
con la asociación a la que mi entrevistado hacía blanco
de contundentes dardos acusatorios, guiada mi urgencia por el loable propósito
de oír el tañido de ambos cencerros antes de exponer ante
vosotros, como corresponde a todo formador de opinión que se precie
de tal, todos mis juicios preconcebidos sobre el asunto. Tuvo Edgar Alan
para conmigo un gesto de inconmensurable gentileza y hombría de
bien, aproximando mi esencia material al punto geográfico en el
que habría de verificarse la siguiente etapa de mi investigación;
actitud altruista ésta que sólo ser vio opacada por su creencia,
surgida quién sabe de qué oscuras profundidades de su erróneo
inconsciente, de que mis delicados oídos disfrutarían del
regalo de una de las canciones del último compacto disco de Los
Kuervos, el cual procedió a introducir, ante mi atónita
mirada, en el producto de la electrónica instalado a tales efectos
en el tablero de su Volkswagen escarabajo de oro:
Era de noche y yo estaba en mi habitación
fumando un libro de perdida tradición.
Estaba triste y lloraba de dolor
con una foto de mi querida Leonor.
Después golpearon a mi puerta,
en un minuto estaba abierta,
vi la noche fría y desierta,
y ahí pasó algo de terrooo-oo-oooor.
Nunca más, nunca más,
el cuervo dijo nunca más.
Nunca más, nunca más,
el cuervo dijo nunca máaa-aa-aaaaas.
¡Oh, monstruosas oscilaciones atmosféricas!
¡Oh, demonios de los espacios acústicos! Si alguien decidiera
 poner
término a su existencia tras experimentar estos acordes, no diría
yo que no comprendo sus razones. Pues diríase que sonidos de tal
naturaleza no podrían ser proferidos sino por inhumanos espíritus
sometidos a tormentos demasiado horribles como para que yo, estimadísimos
lectores, hiera vuestra vaporosa sensibilidad con una descripción
pormenorizada de las escenas que jamás he presenciado, mas los
pathos que parpan en mi mente conciben con meridiana y paralela claridad. poner
término a su existencia tras experimentar estos acordes, no diría
yo que no comprendo sus razones. Pues diríase que sonidos de tal
naturaleza no podrían ser proferidos sino por inhumanos espíritus
sometidos a tormentos demasiado horribles como para que yo, estimadísimos
lectores, hiera vuestra vaporosa sensibilidad con una descripción
pormenorizada de las escenas que jamás he presenciado, mas los
pathos que parpan en mi mente conciben con meridiana y paralela claridad.
Apeéme prontamente (alabados
y mil veces benditos sean los semáforos que apiadáronse
de mi condición y no opusieron a nuestro paso su habitual resistencia
carmesí) a prudente distancia de la morada del representante de
Hugo Paco y la Máquina del Amor, a quien sus allegados conocen
por el apelativo de “el Turco Abdul”. Pues declaró mi
chófer que no figuraba en la lista de sus intenciones el aproximarse
a un sitio acerca del cual circulan pavorosas charlatanerías, las
cuales, jurábame poniendo de garante a su popia progenitora, no
habían sido ideadas en ningún concilio secreto celebrado
en cámara frigorífica alguna en que Los Kuervos vistieran
túnicas de poliéster bordadas con motivos inconfesables.
Agradecí su muestra de urbanidad con toda
la modestia, la humildad y el don de gentes que desde que tengo uso de
razón diferéncianme de los vulgares mortales, y acto seguido
procedí a sumar cuadras entre el cacofónico motovehículo
y mi persona con la mayor celeridad que mis piernas fueron capaces de
prestarme, movido por el sano propósito de ausentarme del campo
visual de mi otrora entrevistado en previsión de que éste
modificara su parecer.
Mas ciertamente no está en
mis posibilidades el afirmar que mi premura hubiera mejorado un ápice
mi situación; pues pronto halléme a las puertas de la siguiente
fase de mi pesquisa, y eran puertas que, júrooslo por lo que os
sea más sagrado, amigos lectores, no estaban construidas de ningún
material conocido por el hombre ni pintadas de color alguno que pueda
ser hallado en los catálogos de Alba. Pulsó mi índice
medroso la cilíndrica protuberancia móvil que cerraba el
circuito del eléctrico encargado; y los péndulos no oscilaron
más que unas pocas veces antes de que los mismos cobrizos filamentos
que habían llevado al interior del edificio el indicio volitivo
de mi presencia trajéranme de regreso la respuesta, bajo la forma
de una voz desencarnada que vibró en el parlante. “¿Quién
es?”, dijo la voz, y eso fue suficiente para estremecer de gozoso
júbilo a mi normalmente imperturbable miocardio; pues reconocí
en aquellas dos sílabas, en apariencia simples e inanes,
la cadencia de los pueblos de Levante.
—¡Oh, joya morena de
La Meca! ¡Concede a este vil siervo del cuarto poder el honor de
responder a sus intrascendentes aunque públicamente interesantes
preguntas, y besaré tus plantas!
—Eeh... sí, un minuto...
Abriéronse
de par en par las puertas de incognoscible manufactura, mas lo que apareció
tras ellas no se asemejaba a ningún agareno concebible. Lo que
lo suplantaba era algo demasiado horrendo para describirlo con palabras;
una bestia oscura plantada sobre cuatro patas macizas, que echaba por
los ojos metafóricas chispas mientras de sus labios pendían
colgajos de saliva literal.
Apoderóse de mi espíritu
un indecible pavor que impulsóme a poner nuevamente en marcha la
compleja ingeniería natural de mis aductores, abductores, cuádriceps,
gastronemios y demás piezas constituyentes de mi crural musculatura,
providencialmente amnésicas de la sobrecarga de láctico
ácido que aquejábalas sólo unos instantes atrás.
Abonado estaba mi espanto por mi conocimiento previo de tal horrorosa
criatura; conocimiento que provenía de cierto
libro acaso inexistente que hube de leer a hurtadillas en los sitios excusados
de la biblioteca de la UBA, pues su posesión estábame vedada.
(Debo decir en mi descargo que la vez primera que tal volumen cayó
en mis manos, hallábanse ya pegoteadas sus páginas con aquella
secreción inmunda que sólo mentes profanas serían
incapaces de distinguir de la jalea de damasco con que untaba mis tostadas.)
Allí fue que supe de este engendro de agudos colmillos y morro
babeante, surgido milenios ha de la antinatural y blasfema unión
de feroces lobos y cazadores errantes. Seguramente pensaréis que
fabulo al deciros que tal monstruosidad sepulta huesos en fosas sin nombre
que excava en la tierra con sus pútridas uñas; mas es la
verdad, júrolo por el velador que me alumbra. De modo que os imaginaréis
el terror infinito que arrebujaba mi ya mencionado miocardio al verme
perseguido por esa abominación innombrable, oyendo a mis espaldas
las roncas y espasmódicas voces que, puedo asegurarlo con abrumadora
certeza, no eran prorrumpidas por ninguna garganta humana.
Soy un hombre consciente de sus limitaciones,
y aun sabiendo que mis horizontes intelectuales son mucho más amplios
que los del común de la humanidad, sé también que
éstos son por fuerza finitos; y existen por ende cosas en este
plano de existencia que no espero ser capaz de comprender. Por siempre
yacerán más allá de mi alcance, cual tantálicas
frutas, las abstrusas cuestiones de la física cuántica,
el oscuro significado de los ángulos de las manecillas y los irresolubles
enigmas de la división de fracciones; y a esta lista he de agregar
la manera en que escapé de mi terrorífico predicamento.
Acaso tiénenme reservados los hados un porvenir singular; quizá
mi presencia en estas precisas coordenadas espacio-temporales, como sospecháis
al igual que yo, es una piedra angular en la historia de nuestra especie.
Eso sólo el transcurrir del tiempo lo develará; sin
embargo, aun estando a oscuras acerca de la causa final de mi fortuna,
estábame permitido conjeturar a discreción en lo relativo
a su causa eficiente. Acudió de inmediato a mi magín la
hipótesis de que, siendo mi perseguidor un demonio surgido nada
menos que de las profundidades insondables del abismo, habíanlo
detenido las impuras pasiones de los pecados capitales. Había agotado
ya mi encéfalo privilegiado las múltiples posibilidades
de la pereza y la gula, las dos alternativas a las que daba mayor crédito,
cuando al forzar mi aquilina visión a través de las distancias
que había dejado atrás en mi atlética carrera de
supervivencia  comprobé
que el motivo real había sido la lujuria; la cual una vetusta dama
del vecindario, versada indubitablemente en asuntos de teología,
intentaba una y otra vez exorcizar con cántaros del líquido
elemento. Y así fue cómo, para deleite de las huestes de
mis admiradores y mayor gloria de mi persona, logré escapar de
ese terror del averno ante el que cualquier otro habría sucumbido
inexorablemente, sin tener que lamentar pena mayor que una rasgadura en
mis pantalones; los cuales fueron adecuadamente sometidos a la acción
purificadora de las llamas de una pira ceremonial, puesto que habían
sido contaminados por el hálito mortal de la bestia. comprobé
que el motivo real había sido la lujuria; la cual una vetusta dama
del vecindario, versada indubitablemente en asuntos de teología,
intentaba una y otra vez exorcizar con cántaros del líquido
elemento. Y así fue cómo, para deleite de las huestes de
mis admiradores y mayor gloria de mi persona, logré escapar de
ese terror del averno ante el que cualquier otro habría sucumbido
inexorablemente, sin tener que lamentar pena mayor que una rasgadura en
mis pantalones; los cuales fueron adecuadamente sometidos a la acción
purificadora de las llamas de una pira ceremonial, puesto que habían
sido contaminados por el hálito mortal de la bestia.
Decid, mis estupefactos lectores,
tan pronto como vuestras funciones vitales alborotadas por los vívidos
detalles de mi relato os lo permitan: ¿cuántos cronistas
están dispuestos a arriesgar su integridad física y su alma
inmortal para satisfacer vuestra mórbida avidez? ¿Cuántos
de ellos, póngidos aburguesados, abandonan los acogedores escritorios
en los que no hacen sino acumular lípida masa en sus traseras partes,
para transitar las más oscuras y pestilentes callejuelas del quehacer
periodístico? ¡Ah, ingratos, desistid de compararme con esos
viles impostores e inclinaos ante quien no repara en riesgos para abriros
los ojos a la macabra realidad que os acecha en las sombras! Por supuesto
que sois libres de elegir la ruta de la insensatez y desdeñar todas
mis sabias advertencias como la obra de alguien que ha pasado demasiadas
horas de su vida buscando mensajes subliminales en prendas tejidas al
crochet. Mas cuando os veáis con la cordura reducida a escombros
en circunstancias en que, como aconteció a una anónima mujer,
os encontréis en vuestra propia cocina con que la gallinácea
que estábais horneando ha cobrado nueva vida y os ofrece media
docena de marcadores fluorescentes al módico precio de un pesito
nada más, no acudáis a mi puerta porque no recibiréis
en respuesta más que una lluvia de escarnio que se precipitará
sobre vuestras obcecadas testas desde el balcón.
|











