|
No
quedó títere con cabeza
Por Andrés
D.
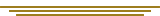
Aprovechando que AnaCrónicas
no salió el mes pasado (habrán visto la nota aclaratoria
si no estaban sintonizando algún universo paralelo), opté
por hacer buen uso del rato de ocio arreglando algunos desperfectos en
mi casa. Y para empezar, nada mejor que esa mancha de humedad de mi cuarto
que, mirada desde cierto ángulo, guardaba un inquietante parecido
con Willem Dafoe vestido de Caperucita Roja.
Determinado a no escatimar tiempo
ni esfuerzo en hacerla desaparecer, salí a recorrer la ciudad de
punta a punta en busca de un poster adecuado para taparla. Finalmente
di con uno de Gil Vil, acaso una de las mejores películas
que jamás he visto y que probablemente no veré nunca. “Es
justo lo que necesita —me dijo el vendedor—. Ya se ha usado
para fines semejantes.” Y pasó a referirme un cuento rarísimo
acerca de un contador preso.
Ésta no es la historia del
contador, ni del poster, ni de la mancha de humedad (aunque cualquiera
de ellas sería de un gran interés humano). No, esta historia
habla de otra cosa. Más precisamente, de la cosa que encontré
en mi habitación al regresar.
¡Y qué cosa! Me llevó
un rato darme cuenta de lo que era, pues a la mayor parte no la había
visto en mi vida. Un par de pequeñas porciones de ella, sin embargo,
volaron los pestillos de mi memoria y me retrotrajeron a los años
de mi tierna infancia. Me llevaron a aquellas tardes de café con
leche y pan con manteca pasadas frente al televisor, ese viejo Zenith
blanco y negro que había que cambiar de canal con una pinza porque
tenía rota la perilla. Tenía frente a mí a las mismas
criaturas que ocupaban esa pantalla monocroma de dos décadas atrás.
Las criaturas que fueron mis compañeros de tantos juegos no interactivos.
Las criaturas que aun hoy me hacen despertar gritando en medio de la noche,
empapado de sudor.
—¡Hoooola, amiguito! ¿Cómo
estás? —exclamó uno de ellos tras una enorme nariz.
Así es: eran Napiardo y Semillón.
Esos seres de trapo cuyo aspecto inocente sigue persuadiendo a los padres
desprevenidos de dejarlos a cargo de sus pobres angelitos. Quedé
petrificado: la peor y más oscura de mis fantasías se había
corporizado en mi habitación. (Ahora que lo pienso: justo ésa
tenía que ser, maldita sea.)
Allí estaban, a pocos pasos
de mí los dos. No mediaba ninguna mesa, ningún mostrador,
ningún antepecho de ventana, ningún borde inferior de pantalla.
Los vi de cuerpo completo, como nunca los había visto. Sin haberme
repuesto aún de la sorpresa, advertí que estaban encaramados
en los que, tras un somero examen visual, se revelaron como brazos peludos.
Los brazos convergían en un bulto grande y fofo, oculto a la vista
por una remera de los Rolling Stones. De la parte superior de la remera
emergía lo que podría llamar una cabeza, si no hubiese sido
en realidad una mata sólida de cabellos negros y gredosos, sin
rasgos distintivos. Del borde inferior asomaba un par de piernas macizas
que a duras penas elevaban la antedicha cabeza unos ciento cincuenta centímetros
del piso.
—¿Qué te pasa?
¿Te comieron la lengua los ratones?
—¿Co... co... cómo
entraron?
—Millones de chicos nos dejan
entrar todos los días en sus hogares...
—Acá no hay ningún
chico. ¡Digan la verdad!
—Bueno... Semillón se
masticó la persiana.
El otro asintió con un jadeo
entrecortado. Eso siempre me resultó perturbadoramente inapropiado.
—Un momento... ¿Ustedes
no estaban en el programa
donde lo tenían secuestrado a Otis? ¿No los busca la cana?
—Flaco, te aseguro que nosotros
no sabíamos nada. Nos sorprendimos tanto como vos. Por eso vinimos.
Queremos que nos acompañes a un lugar donde, según creemos,
vamos a encontrar respuestas sobre Otis.
—¿Qué lugar
es ése?
—Mirá, Semillón
tiene una foto en el hocico.
—A ver...
—Grrrrr...
—¡Semillón, dale
la foto al señor! ¡Malo, malo!
—¡Dame eso...! ¡Aahhh...!
Ahí está.
La foto me llamó la atención,
y no sólo porque estuviera cubierta de baba de títere. Parecía
una imagen satelital de un caserío rodeado por un anillo de asfalto,
sobre el que se veían aviones y sombras de hangares.
Traté de ganar tiempo diciendo
lo primero que se me ocurrió:
—Los tulipanes florecen en
primavera.
—¿Qué?
Había ganado ya bastante tiempo,
así que pasé a decir algo que tuviera alguna relación
con lo que estábamos hablando. Examinando la foto, arriesgué:
—Parece un pueblo con una
pista de aterrizaje alrededor. ¿Qué es?
—Es un pueblo con una pista de
aterrizaje alrededor. Se llama “Mundo Anillaco”.
—¿Y ustedes piensan
ir ahí? ¿Y quieren que yo los acompañe?
—Sí. Tenemos todo planeado.
Iremos en un avión experimental que sale de la atmósfera
y se remonta a la estratósfera, y en una hora y media estaremos
aterrizando en esa pista.
—Seré curioso... ¿Cómo
se aterriza en una pista circular?
—Con muchísimo cuidado.
—Ajá... Parece peligroso.
—Parece y es. Toda la misión
estará plagada de incontables riesgos.
—¿Cómo cuáles?
—No podemos contártelos.
Pero es por eso que estamos seleccionando a los tripulantes según
su historial de suerte extraordinaria, para mejorar nuestras posibilidades.
Ya tenemos una mujer que sale favorecida en las fotos carnet. Y un tipo
al que los secadores de manos de los baños públicos le funcionan
sin interrupciones.
—¿Y yo? ¿También
tengo suerte?
—Vos tenés desde hace
casi dos años una cuenta de Hotmail en la que nunca recibiste un
solo spam.
—Hmmm... No sé. Me
da la impresión de que estaríamos confiando mucho en cosas
mágicas.
—¡De ninguna manera! El
avión cuenta con medios de avanzada tecnología. Por ejemplo,
tiene un compact colgado del retrovisor para hacerse invisible al radar.
—De todas formas no estoy
seguro... ¿Puedo pensarlo un poco?
—¡No hay tiempo para pensarlo!
Debemos actuar ahora, mientras la sombra que dominaba aquel sitio recobra
fuerzas tras las montañas del oeste.
—Bueno, está bien.
Supongo que va a ser una buena cobertura para AnaCrónicas.
¿Dónde está ese avión?
—Estacionado frente a la casa.
¿No lo viste? Mirá, se ve por la ventana.
—Eh, un momento. Eso no es
un avión, es una citroneta con alas de papel maché. Y el
piloto es un Garfield de peluche pegado a la ventanilla. ¿Están
tratando de engañarme? Esa cosa no va a llegar ni a cien metros
de altura. Ya leí el artículo
de esta misma entrega de AnaCrónicas.
Los títeres guardaron silencio.
Se miraron el uno al otro por un momento y echaron a reír sombríamente.
Después se pusieron serios de vuelta.
—Muy sagaz de tu parte, humano.
Descubriste nuestro plan.
—¿Eh? ¿Qué
plan?
—¿Qué plan va a
ser? El plan de secuestrar uno por uno a todos los miembros del staff
de AnaCrónicas para tomar el control de la sección
y convertirla en un canal de cable. Se va a llamar “AnaCrónica
TV”.
—¡Por la Galaxia! Pero...
¿Por qué?
—¿Por qué? ¡Ja!
Por supuesto que preguntás por qué. Ustedes los “carnihuesitos”
no tienen visión. Con el enorme potencial que tienen entre manos,
se conforman con una seccioncita de morondanga. ¡Nosotros, en cambio,
tenemos una visión distinta! ¡Una visión de futuro!
Imaginátelo, humano; imaginátelo si tu minúscula
imaginación te lo permite: ¡Venticuatro horas al día
de titulares descontextualizados y escandalosos! ¡Siete días
a la semana de autobombo imparable y desvergonzado! ¡Cincuenta y
dos semanas al año de marchas militares resignificadas y cuentas
regresivas que no llevan a ninguna parte! Dios mío, será
divino.
—Hmmm... En ese caso, me parece
que no voy nada.
—Lo siento, ya sabés demasiado
y no podemos dejarte vivir. ¡Chúmbale, Semillón! ¡Chúmbale!
—¡Guau, guau!
La verdad es que, a pesar de todo,
el comuñe tenía razón: tengo suerte. Semillón
hizo algunas muecas con su morro inexpresivo y luego se me tiró
a la garganta. Pero lo hizo con tanto ímpetu que se vio desesperada
e irremediablemente atrapado en una parábola balística que
lo depositó sobre mi zapatilla. Sus fauces de paño lenci,
desprovistas de las falanges que le conferían tonicidad, no fueron
capaces más que de una suave caricia, imperceptible a través
de la tela del jean.
Napiardo quedó inmóvil,
con el desconcierto dibujado con Sylvapen en sus ojos de cartón.
Comprendí que no duraría mucho tiempo en ese estado; que
pronto reaccionaría e intentaría algo innombrable en mi
contra. Tenía que hacer algo.
Sentí entonces el ancestral
llamado del poster que aún llevaba enrollado en mis manos. Llámenme
loco si quieren, pero me hablaba. Hablaba a la parte más antigua
y atávica de mi ser; aquella que duerme bien en lo profundo de
cada uno de nosotros y sólo despierta cuando estamos en un gran
peligro, o cuando vemos películas de Tarantino. Casi sin advertirlo,
levanté sobre mi cabeza el cilindro de papel y, empuñándolo
como a una katana, de un certero golpe decapité al muñeco
maldito.
La gran nariz roja salió disparada,
arrastrando a modo de estela el resto vacío del títere.
Cual gallito de bádminton rebotó en la pared, en el techo,
en el piso. Uno, dos, tres brincos de magnitud decreciente; y al fin quedó
tendido cuan corto era, patética imagen de una bolsa de papas sin
papas. Antes de quedar por completo exánime, alcanzó a abrir
la boca y decir:
—...
Lo cual, supongo, es la manera en
que un títere moribundo dice: “Esto no se ha acabado. Volverán
a saber de mí. ¡Ja ja ja!”. O a lo mejor no. Qué
se yo.
La cosa con remera de los Stones se
estremeció casi imperceptiblemente. Con movimientos lentos, irresolutos,
accionó experimentalmente sus dedos, libres después de quién
sabe cuánto tiempo. Luego se apartó el pelo de la cara (por
lo que había debajo, habría preferido que no lo hiciera)
y parpadeó ante la claridad. A continuación procedió
a vaciar mis pulmones con un abrazo de oso.
—Gracias, hermano —me dijo
con lágrimas en los ojillos de sapo—. Ésta no te la
voy a poder pagar nunca. —Y se marchó dando grandes zancadas,
no sé si para disfrutar de su recién ganada libertad o por
miedo de que intentara cobrarle de algún modo.
Mientras tecleo esto, observo con
orgullo el santuario que he montado sobre la cómoda. El poster
reina en la pared frente a la ventana, iluminando la habitación
con sus brillantes colores (y recluyendo a Caperucita en un oscuro y húmedo
ostracismo). Y uno a cada flanco, como centinelas infatigables, se yerguen
los monigotes vencidos, mantenida su posición firme por una estructura
interior de bollos de papel de diario y una fina película externa
de Studio Line.
Sé, sin embargo, que este triunfo
no es gratuito. Por él tengo que pagar un precio, y ese precio
es la constante vigilancia. Sé muy bien que ellos no están
muertos. Pues no está muerto lo que yace eternamente, ni toda la
gente errante anda perdida (o algo así). Sé que desde su
catatonia afelpada observan y esperan. Esperan el día en que algún
incauto vuelva a meterles mano cándidamente, para regresar entonces
a la vida y continuar con sus abominables intenciones mediáticas.
Es por eso que he escrito, para la posteridad y sobre el poster, las siguientes
palabras de recordatorio y advertencia a las generaciones por venir:
El títere está destitiriterizado. ¿Quién
lo retitiriterizará? El retitiriterizador que lo retitiriterizare
tendrá que vérselas conmigo.
Y bueno, ya está. No me queda nada que decir. Lo
cual me parece una buena excusa para terminar acá. ¡Nos vemos!
|











