|
El informante
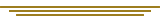
Ah, mis profanos lectores, ¡jamás llegaríais
a imaginaros, por más que en ello pusieseis todas vuestras patéticas
fuerzas, las magnitudes que alcanzan la desazón y la congoja que
afligen a mi sistema endocrino al saberme desposeído de un lustro
completo de mi existencia! No, aun si vivieseis lo suficiente como para
contemplar con trashumanos ojos la postrer agonía del universo
a manos de la cortesana termodinámica, jamás estaríais
cerca siquiera de comprender de qué os hablo; es más, es
posible que haya entre vosotros grandísimos truhanes que, en efecto,
no posean la menor de las nociones acerca de lo que digo en este momento
malhadado en que os concedo la inmerecida gracia de abriros mi corazón,
maltrecho no menos por vuestra ingratitud que por el martirio de saberme
un hombre incompleto. ¡Ah, descastados, vuestro vergonzoso silencio
os delata! ¿En qué fatuas empresas habéis dilapidado
el tiempo y el esfuerzo que deberíais haber dedicado a estudiar
y atesorar las previas ediciones de AnaCrónicas? ¡Indignos
sois de haceros llamar lectores míos!
Oh, abandonad ya vuestra grotesca
actitud de tiritar y ocultaros bajo las piedras cual vulgares blátidos;
sabed que tras esta máscara de frío y reluciente mármol
anida un alma magnánima y omnicompasiva, y por grave que sea vuestra
falta, lejos está de despertar mi temible ira. ¡Adelante!
Ínstoos a que sin admitir ya mayor demora, refresquéis vuestra
aletargada memoria celebrando por renovada cuenta las revelaciones que
os han sido concedidas en pretéritas ocasiones por mi buen amigo
y confidente, el licenciado Carlitos Menditegui; pues inhábiles
seréis de lo contrario de apreciar en toda su esplendente gloria
la pieza singular que aquí os ofrezco.
El episodio
que os narraré, y que estremecerá las más íntimas
de vuestras fibras si es que no sois impasibles esculturas de cloruro
de sodio, principió no muchos días atrás cuando,
siendo que encontrábame yo sumergido en una dulce ensoñación
en la cálida penumbra de mis aposentos donde aroman el cedro, la
lavanda y el pachulí,  de
tal grata circunstancia fui arrancado por el inclemente campanilleo que,
falto de todo sentido de la oportunidad, indicábame ajenas intenciones
de dialogar conmigo por intermedio de grahambelianos hilos. Salté
con atlética agilidad de mi mullido lecho mientras indagaba retóricamente
al cosmos acerca de la identidad del misántropo que había
tenido a mal interrumpir mi sueño a tales intempestivas horas de
la sacrosanta siesta. No pequeña fue mi sorpresa cuando, tras recoger
con admirables gracia y donaire el auricular de mi terminal telefónico,
resonó en el canal auditivo correspondiente al lado siniestro de
mi simetría esquizoantropomorfa una voz, gravosa y arenisca, que
parecía llegar desde un sitio lejano: de
tal grata circunstancia fui arrancado por el inclemente campanilleo que,
falto de todo sentido de la oportunidad, indicábame ajenas intenciones
de dialogar conmigo por intermedio de grahambelianos hilos. Salté
con atlética agilidad de mi mullido lecho mientras indagaba retóricamente
al cosmos acerca de la identidad del misántropo que había
tenido a mal interrumpir mi sueño a tales intempestivas horas de
la sacrosanta siesta. No pequeña fue mi sorpresa cuando, tras recoger
con admirables gracia y donaire el auricular de mi terminal telefónico,
resonó en el canal auditivo correspondiente al lado siniestro de
mi simetría esquizoantropomorfa una voz, gravosa y arenisca, que
parecía llegar desde un sitio lejano:
—¿Señor Otis? Tengo
información para usted. Yo sé lo que pasó en ese
lustro completo de su existencia del cual se encuentra desposeído.
—¡Oh,
anónima voz que haciendo usufructo de la que es acaso la más
prominente tecnología de la vigésima centuria, haceisme
tan tentadora proposición, a sabiendas indubitablemente que me
será inasequible un acopio de volitivas fuerzas de magnitud tal
que contrapesen con una sólida negativa la seducción que,
aun siendo yo incapaz de veros, ponéis ante mis ojos! ¿Quién
sois, si me está permitido preguntar?
—Un amigo mutuo. Encuéntreme
a medianoche en el estacionamiento subterráneo más próximo
a su domicilio. Y no lo olvide: venga solo, o me empaco y no hablo nada.
¡Oh, cuánto
más dulce es el sabor de la esperanza cuando cercana se la sabe!
Aquí estaba al fin la respuesta que durante años se había
mezquinamente negado a mis fervorosas y eclécticas plegarias a
cuanta deidad medianamente presentable hallé en mi devenir. Mas
¡ay! de todos vosotros es conocida, si habéis dado adecuado
cumplimiento a las consignas que os encomendé supra, mi triste
inhabilidad de leer el paso de las horas en la cíclica fisonomía
de los relojes. Mas entonces sabéis también que al término
del período que nos ocupa, cuyo transcurrir no consta en mis sinápticos
archivos, mi innata sensibilidad a los errores humanos habíase
extendido prodigiosamente a los artefactos que el hombre utiliza para
guardar medida del tiempo. De suerte que recurrí a una sencilla
aunque ingeniosa treta que muy buenos frutos habíame redituado
en anteriores ocasiones, y requerí a un solícito vecino
que dispusiera las manecillas de mi reloj, cuya cadena de alpaca suele
cruzar reluciente mi chaleco del mismo material, de tal modo que la medianoche
señalaran; no sin antes vaticinarle que atroces calamidades acaecerían
a su faz si acaso reincidía en su infame propósito de alimentar
con energía potencial las mecánicas entrañas de mi
preciado artefacto.
Y así fue, merced a este inspirado
ardid que a todos vosotros os ha dejado de un palmo de narices al comprobar
una vez más que no se ha previsto vara que dé cuenta de
la medida de mi genio, que arribé a tiempo al emplazamiento de
la cita; y allí aguardábame ya mi informante, en un rincón
donde otra luz no brillaba que el ígneo extremo de un nicotinoso
cilindro, señal ésta que me permitió identificar
el punto hacia el cual debía dirigir mi saludo:
—¡Salud,
rastrero representante del más humillante, ruin y narrativamente
cómodo de los oficios!
—Puede llamarme Morris. Philip
Morris.
—Os llamaré como plazca
a mi capricho, abyecto siervo de guionistas adocenados. Vos y todos los
de vuestra ralea sois tan planos y carentes de facciones como las sombras
en que os ocultáis de tan artero y arquetípico modo. Ahora,
¡hablad!
— Bien.
Supongo que todo este tiempo se habrá preguntado qué pasó
en esos cinco años que no recuerda. Bien.
Supongo que todo este tiempo se habrá preguntado qué pasó
en esos cinco años que no recuerda.
—Os aseguro, bribón, que
a tal grado llega mi obsesión al respecto que referís, que
no hallo sosiego en mis horas de vigilia ni reparo en las de sueño.
—Y se preguntará también
qué significa ese tatuaje.
—¿Tatuaje? Por mi fe,
vil señor, que no sé de qué tatuaje me habláis,
como no sean las efigies de Alberto Migré y Abel Santa Cruz que,
en una de mis esporádicas recaídas combativas, mandé
fijar en mis antebrazos para luego unirme a la lucha contra los salvajes
unitarios.
—¿Cómo que no sabe?
¡Ese ojo que tiene atrás del cuello!
—¡Ja! Incitáis mi
hilaridad, caballero, y solicito compulsivamente vuestra venia para celebrar
con dicacidad tal delirante ocurrencia; pues si yo tuviera como vos afirmáis
a mis espaldas un ojo, ¿no debería ser capaz de contemplarlo
en un espejo?
—¡Pero es un...! Bué,
no importa; la cuestión es que lo eligieron como sujeto para un
experimento secreto.
—¡Ábrase la litosfera
bajo vuestras plantas y os degluta! ¿Un experimento, decís?
¿Quién en este orbe o en cualquier otro osaría mancillar
con sus obscenas zarpas la integridad de mi organismo, y con qué
inconcebibles y patológicas motivaciones? ¡Hablad
si sentís algún apego por vuestro páncreas!
—¿Alguna
vez sintió que era superior a los demás, que estaba fuera
de lugar entre las personas comunes?
—¡Pardiez! Diría,
innoble caballero, que me conocéis desde la cuna, si no fuese que
me asiste la plena certeza de que tal es imposible; pues a no ser por
el intervalo de marras, la nueve veces agraciada Mnemósine ha sido
generosa conmigo y otorgádome el don de una capacidad de retención
cuasi-funésica, la cual habríame impedido dejar de tomar
debida nota en el caso de cruzar mis mayestáticos pasos con las
torpes zancadas de alguien tan execrable como vos. En efecto, desde aquellos
años de enternecedora inocencia y pasmosa precocidad en los que
no tuvisteis el privilegio de conocerme, acompáñame la inequívoca
impresión de que un singular destino aguárdame en olímpicas
alturas.
—Bueno, para el experimento hacía
falta alguien así de petulante.
—Tened
a bien decirme, despreciable señor, ¿os falta aún
un largo trecho para arribar a la parte sustancial de vuestra delación?
Pues alcanzando tan altas cotas vuestro conocimiento, no ignoraréis
que no es infinito el monto de las horas que sobre esta corteza de silicatos
me han sido concedidas; y ansío la pronta llegada del segundo en
que, con irreprochable sincronicidad, una detonación en las tinieblas
me libre a la vez de vuestra irritante voz y de la revelación que,
aunque desespero por conocer, con total certeza habría de resultarme
intolerable.
—Si está
apurado, puedo volver otro día.
—¡Ningún otro día,
truhán de cuarenta el ciento! Si osáis poner uno solo de
vuestros pies fuera de este recinto, cenaré vuestro hígado
con alubias, acompañado de un buen Chianti.
—Bué,
ya que insiste... Los responsables del experimento descubrieron que usted
tenía una habilidad mutante.
—¡Diantre! ¿Qué
cantan las oscilaciones que mis timpánicas membranas conmueven?
¿Una habilidad mutante? Decidme pronto, pues el televisivo tirano
apremia: ¿a qué me faculta esta dudosa bendición
en mi plasma germinal, además de alimentar la ya corrosiva envidia
que profésanme los hombres?
—Ése es el problema, era
una habilidad mutante, cambiaba a cada rato. La fijaron en esa
sensibilidad relojera de usted para que no escorchara.
—¡Voto al chápiro,
tunante! Mi reloj atrasa ya quince minutos y no he oído nada aún
que justifique no ya la pecuniaria erogación en que me
he visto obligado a incurrir para transportar mi magnificencia ante vuestra
suprema estulticia, sino siquiera la mera existencia en este mundo de
un espécimen como el que se arroga ahora la desfachatez de inficionar
con su cochambrosa hediondez, aun hallándose cobardemente oculto
en umbrosos espacios, mis vítreos y acuosos humores.
—¡Oiga, oiga! ¡Que
hasta ahora le tuve paciencia, pero ya me estoy cansando! ¿Dónde
se ha visto que al buche lo traten de esta manera?
—El tratamiento que os dispenso,
vuestra anélida merced, no es otro que el que está reservado
a los de vuestra calaña de miserables sabandijas que pululan y
se arrastran en aquellos sitios donde no se alza el rostro de Febo, susurrando
lascivamente en ajenos oídos los secretos que a vuestra discreción
han sido confiados, como susurraréis ahora en los míos todo
lo que acerca de mí conocéis.
—¡Pero averiguátelo
vos, payaso! Encima que te estoy haciendo un favor... ¡A ver si
te creíste que te debo algo, infeliz!
¡Ay, suerte amarga! ¡Ay,
destino impío que conmigo te ensañas y aparentas al hacerlo
gozar cual un condenado, cuando el condenado soy yo! ¿Acaso siempre
ha de escurrírseme la verdad cual diminutos granos playeros entre
los dedos, sin dejar más que guijarros de torturante duda? ¿Acaso
siempre han mis esperanzas de desmoronarse, cual se desmorona ante el
embate inmisericorde de la marea de la adversidad una medieval fortaleza
construida a escala utilizando esos mismos granos como mínimos
ladrillos y salinas aguas como mortero? No tengo más que unir cada
uno de mis párpados superiores con su correspondiente inferior
y aparece ante mí, con una vividez que ningún orticón sería capaz de
emular, la imagen de aquella aborrecible criatura tendida cuan larga era
en la ceméntea superficie, tras haberme visto yo impelido a insertar
las indescifrables agujas de mi ya inútil reloj en aquellos puntos
de su anatomía en los cuales tenía por cierto, merced a
ancestrales conocimientos adquiridos por medios que no me es dado divulgar,
que obstruirían el flujo de qui lo suficiente como para causar
el desprendimiento inmediato e indeclinable de su inmaterial materia.
¡Y no acaban aquí mis desdichas! Pues apostaría mi
mano derecha, si no la tuviera comprometida ya a causas más nobles,
que hay entre vosotros arpíos colegas de aquel murmurador platelminto
de cuya pestilente carga he aliviado al universo, y no vacilaríais
en admitir a vuestra propia madre como precio a cambio de denunciar ante
opresivas fuerzas uniformadas lo que acabo de relataros, malogrando pérfidamente
la candorosa confianza que en vosotros he depositado. ¡Exhórtoos,
malandras, pues tan afectos parecéis ser a exhibir ampulosamente
vuestros más recónditos conocimientos, a que conmigo compartáis
vuestro paradero! Nada tenéis que temer de mi visita, os lo aseguro
por vuestra salud.
con una vividez que ningún orticón sería capaz de
emular, la imagen de aquella aborrecible criatura tendida cuan larga era
en la ceméntea superficie, tras haberme visto yo impelido a insertar
las indescifrables agujas de mi ya inútil reloj en aquellos puntos
de su anatomía en los cuales tenía por cierto, merced a
ancestrales conocimientos adquiridos por medios que no me es dado divulgar,
que obstruirían el flujo de qui lo suficiente como para causar
el desprendimiento inmediato e indeclinable de su inmaterial materia.
¡Y no acaban aquí mis desdichas! Pues apostaría mi
mano derecha, si no la tuviera comprometida ya a causas más nobles,
que hay entre vosotros arpíos colegas de aquel murmurador platelminto
de cuya pestilente carga he aliviado al universo, y no vacilaríais
en admitir a vuestra propia madre como precio a cambio de denunciar ante
opresivas fuerzas uniformadas lo que acabo de relataros, malogrando pérfidamente
la candorosa confianza que en vosotros he depositado. ¡Exhórtoos,
malandras, pues tan afectos parecéis ser a exhibir ampulosamente
vuestros más recónditos conocimientos, a que conmigo compartáis
vuestro paradero! Nada tenéis que temer de mi visita, os lo aseguro
por vuestra salud.
|











