|
El
Mangazo
Por Andrés
D.
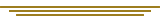
¡Que suenen las trompetas, que aquí llega
otro informe del notero comodín estrella de AnaCrónicas!
Nuestro bienaventurado jefe de sección, tras recibir mi quincuagésimo
octavo reclamo por escrito de que se me asignara algo que valiera la pena,
ha vuelto a optar por fingir hipoacusia y me ha encomendado a renglón
seguido desplazarme en transporte público hasta las antípodas
para realizar la cobertura de “El Mangazo”, la convención
mundial de manga y animé.
Antes de comenzar, creo necesario
aclarar un par de cosas. La primera es que mis recuerdos del acontecimiento
no están del todo claros. La experiencia me saturó todos
los sentidos, incluyendo dos o tres que ignoraba que tenía. Todavía
estoy haciendo reconexiones neurales para terminar de asimilar todo lo
que vi, y eso que no vi mucho. Describiré lo que recuerdo, lo cual
puede no coincidir exactamente con la realidad. Y es a propósito
de esto que tengo que hacer la segunda aclaración: en mi crónica
hay cosas raras.
Esas cosas raras empezaron apenas
salí de mi casa, cuando en la parada del colectivo me encontré
un mamut. No, por supuesto que no era un mamut de ésos que pueden
verse en los museos y los billíkenes. Éste era un mamut
bípedo, petiso y con flequillo. Aunque tal vez lo de bípedo
fuese forzoso, ya que entre las patas delanteras llevaba una batería
con los bornes conectados a los lados del nacimiento de la trompa, justo
allí donde un mamut normal (es decir, debidamente cuadrúpedo,
enorme y fosilizado) tendría sus enrulados colmillos.
Por supuesto, no lo miré directamente;
no quería hacerlo sentir incómodo. Pero aparentemente él
no tenía el mismo prurito y me miró a mí. Un par
de anteojos oscuros le tapaba los ojos, y el ya mencionado flequillo le
habría tapado a su vez los anteojos oscuros si no hubiese sido
por una vincha que decía “Aguante los ángeles y Francisco-san”.
Me tocó el hombro con la trompa
y me dijo algo que me hizo pensar que él también estaba
interesado en el Mangazo:
—Che, viejita, ¿tenés
un pesito pa’l bondi?
—Eeeh... No, no tengo.
—¿Entonces cómo
lo vas a tomar? —Se rió y le dio un golpe a uno de los platillos
de la batería.
—Ah... Pensé que era una
batería de las otras.
—No, es de éstas.
—Ah... Ahí, ya estoy viendo
al bondi.
—Sí, yo también
estoy viendo al bondi. Che, viejita, tengo una idea re-piola: cuando pare,
vamos a preguntarle al fercho si sigue derecho. ¡Juajuá!
En un momento pasamos de estar viendo
al bondi a estar subiendo al bondi, y el chofer dijo:
—Soy Pepe Colectivero, el chofer
más comiquero. Vamos al Mangazo. ¡Qué fenómeno!
El viaje hasta la isla desconocida
en que se celebraba la convención transcurrió con toda tranquilidad.
Durante dos cuadras, por lo menos.  Allí,
el colectivo fue abordado (nunca mejor utilizada la expresión)
por una horda de fanáticos exasperados que llevaban enormes máscaras
con ojos más grandes todavía. Saltaban y bailaban con furia,
balanceando sus desproporcionadas cabezotas de títere, mientras
no dejaban de cantar a voz en cuello: Allí,
el colectivo fue abordado (nunca mejor utilizada la expresión)
por una horda de fanáticos exasperados que llevaban enormes máscaras
con ojos más grandes todavía. Saltaban y bailaban con furia,
balanceando sus desproporcionadas cabezotas de títere, mientras
no dejaban de cantar a voz en cuello:
Soooomos los otaku,
asustamo’ a las viejas
usando dracu-dracu.
Soooomos los otaku,
por mirar dragonbooool
faltamos a la facu.
Recuerdo que, cuando era muy chico, me aterraban los payasos.
No es divertido recaer en tales cosas cuando uno ya tiene un título
terciario. Enfrentado a esa visión pesadillesca, me vi al borde
de una decisión desesperada, debatiéndome entre un irracional
impulso suicida y el arraigado instinto de conservación. Al fin
el impulso irracional ganó por abandono, y seguí sentado
tranquilamente donde estaba en lugar de tirarme del coche en movimiento
por una ventanilla cerrada.
—¡Uh, miren, loco! —dijo
uno de los cabezudos— ¡Es José!
—¡Josecito el Mamucito!
¿Qué hacé, mamú?
—¿Cómo anda la
mamúa?
Ahí me cayó la ficha.
La levanté y le pregunté a mi compañero de asiento:
—¡Ah! ¿Así
que vos sos el famoso José, la mascota de la barra otaku?
—Sí, fierita. Yo soy José,
el de la barrita —y barritó. Después volvió
a tocar el platillo.
—¡Qué grande Josecito!
—¡Contate otro, José!
Bueno, así todo el viaje, con
el mamut contando chistes y los otaku saltando, cantando y sacudiendo
el coche de lado a lado. Y los problemas apenas empezaban: cuando llegamos
al sitio de la convención, encontramos la entrada vigilada por
una enorme esfinge robótica. El coloso mito-mecánico refulgía
bajo el sol con destellos dorados, plateados y cobrados.
—¡Qué suerte pa’
la desgracia! —exclamó el chofer— ¡Una esfinge!
—¡Juajuá! La esfinge,
¿es o finge?
—¡Grande, mamú!
—¡No te extingas nunca!
—¡Io sono la Sfinge di
Sebas! —rugió en falsete la esfinge—. Mi ha creato il
professore Sebastiano Giammazzachi, e la organizzazione della mostra mi
ha messo qui per ammazzare tutti quanti chi non rispondano propriamente
la domanda: “¿Tieni biglietto?” Ma allora mi ha infettato
un virus polimorfo e mascalzone che me fa dire: ¡Leggi la Bibbia!
¡Leggi il Neone, la Genesi e gli Evangelioni! ¡Non ascolti
la scienza menzognera! ¡Il mondo ha seimila e setti anni e la evoluzione
non è veritá! ¡Il registro fossile non me ne frega
un cazzo! ¡La evoluzione non è veritá!
—¿Ah sí? ¿Y
entonces cómo hago yo esto? —dijo el mamut, y contradiciendo
la perorata de la esfinge se puso a evolucionar ahí mismo. En pocos
instantes pasó de ser un mamutcito a ser un mamutazo. La vincha
ahora decía “Yankees Go Nagai”, y la batería dejó
de ser de ésas o de aquéllas para convertirse en una batería
de cañones navales de cincuenta milímetros, aunque vistos
desde abajo parecían bastante más largos.
Y entonces comenzó la batalla
titánica entre la carne y el metal, entre la historia y la prehistoria,
entre la mitología y la paleontología, entre... Entre treinta
y cuarenta episodios duró la lucha, y en todo ese tiempo los otaku
no dejaron de alentar:
Oooooh,
dale che mamúúúú,
che mamúúú, che mamúúú,
dale che mamúúúú.
Oooooh...
Ni hablar de la algarabía inmensa que estalló
cuando la esfinge quedó convertida en una nube de polvo y gas radiactivo
que fue disipada por el viento. Los otaku saltaban, se chocaban las cabezotas
y se burlaban de la bestia derrotada cantado:
Siaaaamo gli ottacchi...
Tarde advirtieron que la esfinge sólo había
simulado ser reducida a sus átomos constituyentes, y ni lerda ni
perezosa aprovechó la guardia baja de su oponente para impactarlo
con una trompada que lo puso en órbita rasante.
—¡Ha questo, brigante!
¡Vaffanculo!
Hay que reconocer que es algo inusual
ver un mamut artillado que se desplaza haciendo sapito por el Mar del
Japón. Tan inusual que es posible  que
no haya sucedido nunca, y que semejante espectáculo sólo
se haya visto aquella vez que estoy relatando en la Bahía de Osaka.
Como sea, su trayectoria se vio prontamente interrumpida por la masa del
monte Fuji Vape. que
no haya sucedido nunca, y que semejante espectáculo sólo
se haya visto aquella vez que estoy relatando en la Bahía de Osaka.
Como sea, su trayectoria se vio prontamente interrumpida por la masa del
monte Fuji Vape.
—Uuuh, vieja, mató —dijo
en el fondo del cráter del segundo impacto (el primero fue el de
la trompa), y dio su barrito final.
—¡Patapúfete! ¡El
mamú quedó hecho pomada! —dijo el colectivero—.
Pero esto no va a quedar así. ¡No señor! ¡Todo
el mundo abajo! —Pisó el embrague, puso la palanca de cambio
en la posición “COMBATE”, y el bondi se transformó.
La mole de acero comenzó a abandonar la postura horizontal y a
quebrarse en varios puntos; del chasis surgieron contundentes extremidades
mecánicas cubiertas de fileteados. En uno de los brazos, a modo
de tatuaje patibulario, estaba escrito “La vieja y Boca, lo más
grande que hay”, y en el otro “¿Cómo manejo? Llame
al 0-800-ROBOTO”. Sobre el parabrisas, devenido ciclópeo ojo
de vidrio con borlitas, donde antes decía “AL MANGAZO”
ahora podía leerse “PEPE JUSTICIERO, EL ROBOT GASOLERO”.
Sí, todo muy impresionante
pero qué quieren que les diga, a esta altura ya me había
aburrido. Dejé que siguieran agarrándose de los Mechas
todo lo que quisieran y entré en el salón de la convención
(aprovechando, por otra parte, que la esfinge estaba distraída
en otros asuntos y no pedía las entradas).
No llevaba más que unos instantes
en el predio cuando anunciaron por los altavoces que en una de las salas
estaba por empezar la exhibición del nuevo OVA de la serie Toka
no botono, subtitulado en húngaro por la asociación
Enemigos del Manga y el Animé (EneMA). Como todavía
no tenía mucho para la crónica, hacia allá fui. Pero
pasó algo a mitad de camino, y no llegué jamás.
En un ámbito menos concurrido
y con iluminación más tenue, habría interpretado
de otra manera el gesto con que aquella señorita me detuvo. Pero
delante de toda esa gente, parecía improbable que su intención
fuera asaltarme.
—¿Quiere darse un sake?
—me dijo con una sonrisa.
—¿Eh? —respondí
yo, sin una sonrisa.
Me explicó que el sake es un
aguardiente de arroz tradicional de Japón, y que lo que me estaba
ofreciendo probar era una nueva línea de producto, hecha con arroz
con pollo. “Y dale”, dije. Me llevé a la boca el cuenquito
de porcelana, tiré la cabeza hacia atrás y dejé que
la gravedad hiciera el resto.
“Gravedad” es una buena
forma de decirlo. Este evento marcó un antes y un después
en la historia que estoy contando. Lamentablemente esta división
no tiene mucho sentido, ya que mis recuerdos del “antes” no
son menos estrafalarios que los del “después”. De estos
últimos, el primero que tengo es que me estaba revisando un médico
que, a primera vista, me pareció extraño. Después,
cuando lo vi mejor, me di cuenta de que efectivamente era extraño.
Bah, a lo mejor no es algo tan raro y todo se reduce a que me falta mundo,
pero yo nunca había visto a nadie que fuera finlandés del
lado izquierdo y masai de Kenia del derecho, salvo en un par de ocasiones.
—Soy el doctor Bagley —me
dijo—. Va a estar bien, no se preocupe. Su organismo rechazó
inmediatamente la bebida y la expelió por la misma vía de
ingreso. La próxima vez, trate de no darse un sake cerca de alguien
que esté haciendo malabares con antorchas encendidas mientras canta
“Great balls of fire”.
—¡No me diga! ¿Alguien
salió lastimado?
—Los que peor la pasaron fueron
unos camcorders Sony. Pero no se preocupe: están bien y los japoneses
en que se desplazaban estaban asegurados contra  dragones
eventuales. El que sí estuvo en peligro fue usted. Un matadragones
de incógnito quiso llevarse un trofeo para pedirle deseos. dragones
eventuales. El que sí estuvo en peligro fue usted. Un matadragones
de incógnito quiso llevarse un trofeo para pedirle deseos.
—¿Qué trofeo?
—Eeh... no importa. De todas
formas, fue reducido por el personal de seguridad y lo pusieron a la sombra
de un bonsai.
—Qué bueno. Ahora, si
me permite, tengo que seguir con mi cobertura del evento...
—¿Qué cobertura
ni cobertura? Dígame, ¿ésta le parece una enfermería
común y corriente?
Tuve que reconocer que no. Era un
cuarto circular de paredes de piedra desnuda, sin otro acceso que una
trampilla en el piso y una ventana por la cual se veía un mar rugiente.
Parecía una habitación de una torre que estaba al borde
de un acantilado.
—Es una habitación de
una torre que está al borde de un acantilado —me confirmó
el médico bicolor—. Si no lo hubiera traído aquí,
habría quedado a merced de la violencia de los otaku.
—Los otaku...
—Se pusieron a destrozar toda
la muestra, en venganza por la muerte de su mamut. ¿Los escucha?
Los escuchaba. El canto llegaba amortiguado
desde los niveles inferiores:
Soooomos los otaku,
vamo’ a matar a todos,
hasta al grone Baracus.
Soooomos los otaku,
lo vamos a tiraaaar
en el Rano Raraku.
—Eso me preocupa —me dijo el doctor—. Baracus
es mi medio hermano.
—No entiendo. ¿Por qué
no se la agarran con la esfinge, que fue la que causó todo?
—Son vengativos pero no comen
vidrio. ¿Ya vio cómo quedó el bondi?
—¿Cómo vamos a
salir? ¿Qué vamos a hacer? —dije exasperado, y me puse
a medir a pasos eufóricos el diámetro, la circunferencia
y las cuerdas de la habitación—. Si no nos agarran los otaku,
nos agarra la esfinge; y ésta, o nos amasija por no tener entradas,
o entra en un bucle piadoso y nos predica. ¿Qué vamos a
hacer? ¡¿Qué vamos a hacer, por San Seiya?!
—¡Eh! ¡Tranquilo!
—me reconvino el doctor Bagley, y me dio un par de cachetadas terapéuticas—.
Vamos a salir de acá. ¿Confía en mí?
—Esteee... ¿Puedo decir
“a medias” sin que parezca racista?
—Hmmmm... Me temo que no.
—Bueno, entonces no me queda
otra que confiar.
—Excelente. Pude comunicarme
con el general Látigo Koji por el Messenger Z. Me dijo que no va
a poder venir, pero me dio instrucciones precisas. ¿Puedo contar
con usted?
—¡Por supuesto! Dígame
qué es lo que hay que hacer.
—Bueno, básicamente el
plan consiste en detonar la bomba nuclear táctica de veinte kilotones
que estaba preparada para el fin de la convención.
—¿...? ¿H...? Discúlpeme,
¿no?, pero... ¿Me puede explicar, en términos sencillos
y comprensibles, por qué tienen una bomba de veinte kilotones?
—Porque para una de medio megatón
como la que querían los organizadores se necesitaba personería
jurídica.
—Ah...
Mientras el doctor me explicaba sobre
un plano algo que no escuché, estimé que ya había
hecho suficientes mediciones a pasos de la habitación circular.
Saqué una calculadora y las promedié: me dio unos seis metros
de diámetro. Hice más cálculos: velocidad angular,
velocidad tangencial, resistencia de la piedra, fuerza centrípeta...
Me tomé el pulso, extrapolé la presión arterial,
multipliqué por la capacidad calórica del almuerzo, sumé
un vector perpendicular de 9,8 m/s²... Sí, las condiciones
parecían ser adecuadas. Guardé la calculadora y me puse
a caminar por las paredes.
La nueva perspectiva davebowmaniana
me permitió ver cosas en las que antes no me había fijado.
Por ejemplo, el objeto en el que estaba sentado el doctor.
—¿Qué es eso?
—¿Qué...? Ah, ¿esto?
Nada, que hace un rato trató de entrar un otaku. Cuando me vio
salió corriendo, no sé por qué, y se le cayó
la máscara.
Me bajé de la pared y lo miré.
El tipo seguía hablando.
—Bueno, una vez que haya retirado
la cubierta, va a encontrar dos cables. Tiene que cortar el cable verde
con bandas violetas, no el violeta con bandas verdes. ¿Me sigue?
—Oiga, acá tenemos la
máscara de un otaku. ¿No se le ocurrió que podemos
usarla para escapar?
Me miró. Tenía en los
ojos un brillo extraño, más todavía que su propia
persona. Inmediatamente me arrepentí de haber abierto la boca:
ahora lo sabía. Éramos dos y sólo había una
máscara. Se oyó una tensa música de cítaras.
Tenía que ser más rápido
que él. Lo empujé al suelo y tomé la máscara
gigantesca. Pesaba más que lo que había supuesto. No me
di vuelta a ver lo que hacía el doctor; simplemente aferré
la máscara por las puntas sueltas de la enorme vincha que la ceñía,
me la eché sobre el hombro y salté por la ventana hacia
el mar rugiente.
Funcionó bastante bien. Los
agujeros de los ojos estaban cerca del del cuello, así que se mantenían
por encima de la línea de flotación y casi no entraba agua.
Y con la vincha pude improvisar una vela aceptable. A los pocos días
me rescató un barco ballenero que, según me contaron los
tripulantes, andaba tras un hipocampo de ochenta metros de largo que había
dejado clavado al capitán con no sé que asunto de garantías
hipotecarias. Pero esto último me parece sospechoso, y es posible
que no haya sucedido tal como lo recuerdo.
|











