Para Eduardo Carletti, axxonauta máximo.
Para Gabriel Calaforra, orientalista y políglota.
Para Howard Philips Lovecraft, por supuesto.
Confío con todas mis fuerzas en que algún día los humanos volverán a Calaforra.
Y ya no lo harán temerosos de lo desconocido, ni ignorantes del peligro, sino decididos y capaces, listos para enfrentar su desafío…
Pero hasta entonces, me temo, de nada servirá que esos adolescentes de mirada rapaz que nacen en una colonia oyendo hablar de la Tierra como de un mito lejano, que crecen soñando con el Cosmos y construyen su primera nave artesanal dotada de Hiperimpulso Pérez a los doce años, busquen el nombre «Calaforra» en los atlas estelares y listas de mundos.
Porque no lo encontrarán.
Y si intentan preguntar a sus mayores, tampoco recibirán más que el silencio por respuesta.
¿Calaforra? Ese mundo no existe, dirán algunos, tras buscar en los atlas. Otros ni se molestarán y directamente dirán: déjate de estar preguntando tonterías y ve a hacer tus deberes, que esta noche estás de guardia en el organopónico…
Y no es que hayamos olvidado. Porque ninguno de los que vivió aquel extraño y terrible incidente podrá olvidarlo jamás.
Es sólo que, como entonces, aún hoy SENTIMOS que no estamos preparados para enfrentar lo que sea que yace bajo el único, inmenso océano de ese mundo.
Por importante y excepcional que pueda ser. Que intuimos, sabemos, DEBE ser.
Así que, cuando aún no es tiempo, ¿para qué molestarse en hablar de ello?
Mejor dejarlo estar, ¿no?
Los chinos dicen «si tiene solución, no te preocupes. Y si no la tiene, tampoco te preocupes: en ninguno de los dos casos servirá de nada».
Y muchos dicen que eso es sabiduría.
Entonces, con nuestro tácito pacto de silencio y olvido, sólo estamos siendo sabios.
No cobardes.
Por décadas he estado seguro de que así era, pero ahora…
Mi nombre es Gabriel Carletti; seguramente ustedes han oído hablar de mí.
Soy más o menos famoso. Un viejo lobo del espacio. Muy viejo, de veras… tanto, que nací en la Tierra. Hace poco celebré mi segundo centenario, una edad que incluso en este siglo XXIII de revolucionarios avances en la geriatría puede considerarse avanzada. Mi trabajo ¡y mi buen dinero! que me ha costado: me he sometido a seis tratamientos rejuvenecedores y cuatro de restauración de memoria. Ninguno precisamente barato…
Pero es que hay cosas que, aunque no se cuenten, uno no quiere de ninguna manera olvidar.
En mis viajes he recorrido (si de recorrer puede hablarse, con el Hiperimpulso Pérez, que más bien es un dejar-de-estar-aquí-para-estar-allá-sin-pasar-por-ninguna-parte) casi un millón de años luz. Mi lista de mundos visitados ocupa decenas de páginas en mi hoja de servicios. Los periodistas e historiadores de mil planetas se pelean por llevarse en sus holograbadores hasta el último de mis recuerdos personales e impresiones de primera mano de lo que ya se conoce como «la segunda época gloriosa de la conquista del espacio», de la que se me considera «reliquia viviente».
Y yo, vanidoso, los he complacido siempre…
O casi siempre.
Me gusta hablar. ¿Qué otro placer me queda, a mis años?
Por eso les he hablado cien veces sobre las varias etapas de esa grandiosa época. Empezando por el descubrimiento casi casual, a finales del siglo XXI, cuando ya nadie soñaba con el espacio, del Hiperimpulso Pérez.
Ya han oído todo lo que se ha dicho y escrito al respecto, ¿no? Un nuevo modo de ir de A a Z sin tener que pasar por las demás letras del alfabeto. Bla. Un efecto que, burlando la relatividad einsteniana, le abrió a la humanidad el universo y de paso colocó por primera vez de manera irrefutable un apellido latino ¡y el más vulgar de todos! en los anales de la Física, gracias al simple profesor de preuniversitario hondureño que se dio prácticamente de bruces con el fenómeno cuando intentaba reparar un holoproyector para su próxima clase… bla y más bla.
Sí, todos conocen esa historia. Así que ignoro sus expresiones de cortés aburrimiento y les sigo contando de la primera generación de viajes hiperespaciales, aún oficiales, controlados por gobiernos y militares, es decir, moderados y semisecretos, a Próxima Centauri, Tau Ceti y otras estrellas cercanas, en la modesta esfera de veinte años luz con nuestro Sol por centro… el alcance de los primeros hipermotores Pérez, cuando los aterrados gobiernos se negaban tercamente a permitir a sus ávidos astronautas e ingenieros construirlos con mayor potencia.
Pero a esos timoratos primeros trayectos casi ni vale la pena recordarlos.
Así que sin pausa, en seguida paso a contarles, con brillo en los ojos, lo que realmente quieren oír: la segunda generación, conocida como «la explosión galáctica».
Cuando lo que tanto temían los gobiernos y sus uniformados vigilantes sucedió, y al hacerse al fin público lo increíblemente fácil y barato que era construir un hipermotor Pérez de extraordinaria potencia, primero cientos, luego miles y al final decenas, cientos de miles de naves civiles, privadas y más o menos artesanales de toda laya se lanzaron a explorar la Vía Láctea en saltos de cincuenta, cien y hasta quinientos años luz, escapando a todo control… y muchas regresaron con noticias de nuevos y prometedores mundos que explotar o colonizar… aunque, para bien o para mal, ninguna logró encontrar a hermanos de intelecto entre las estrellas.
Ésa es una espina que todavía tenemos clavada en el costado. A todos nos cuesta aceptar que estemos SOLOS, que nuestra especie sea la excepción que confirma la regla, la única inteligencia de toda la Vía Láctea, quizás del Universo.
Si al menos hubiéramos encontrado ruinas de otros que llegaron al raciocinio y la civilización y luego se extinguieron sería distinto, pero ni eso…
Bueno, tales reflexiones son demasiado dolorosas y metafísicas para un simple periodista o historiador, así que suelo dejarlas de lado y volver a lo que les interesa de verdad:
El espíritu de la época. La emigración masiva a las estrellas. La gran aventura de la exploración de la Galaxia. Las anécdotas.
Así que desenrollo ante ellos mis recuerdos de esa tremenda ansia de viajar y descubrir un planeta apto para la vida humana en una estrella X, que casi dejó vacía la Tierra, inflamando a los hombres con una fiebre de descubrimientos durante mi infancia y juventud…
Una fiebre que, aunque cuando llegué a mi madurez no se había apagado, al menos ya no tenía el mismo ardor. Porque si muchos eran aún los humanos ansiosos de dejar su nombre grabado en los anales de la historia y muchos también los planetas, bien pocos eran en cambio los que tenían la adecuada gravedad y atmósfera de oxígeno como para convertirse en colonias fijas o al menos, de explotación económicamente ventajosa.
Muchos los llamados, pocos los elegidos. Como en La Biblia.
Sí, he dado muchas entrevistas.
Y he hablado muchas veces de los cientos de esos mundos que visité en mis andanzas. De cómo me contaminé de hongos en Nabokov, que me dejaron la pequeña cicatriz que nunca he querido extirpar de mi mejilla izquierda. De mi encuentro con el gusano de trueno en Silvania, que me costó sustituir con un sucedáneo cerámico todos los huesos de mi pierna derecha, de la que nunca he dejado de cojear.
Y sin embargo, si algún reportero especialmente perspicaz se percataba de que mis dos manos son protésicas y preguntaba cómo perdí las de nacimiento, intuyendo una buena historia detrás, siempre he cambiado de conversación o fingido no escucharlo.
Con tal de no hablarles de Calaforra.
Hasta hoy.
¿Qué es lo que ha cambiado?
Sucede que ha pasado más de un siglo de aquel suceso. Más de cien años de silencio. Que me consta que todo registro oficial de los hechos, ya sea analógico o digital, fue meticulosamente borrado, lo mismo que toda evidencia de que alguna vez existió siquiera un mundo llamado Calaforra…
Que, recientemente, cuando quise contactar a los que vivieron conmigo aquella hora de terror, descubrí que todos habían ido desapareciendo, uno a uno, en el espacio… y que además sospecho… más bien tengo casi la certeza de adónde han ido.
Justo al mismo sitio al que yo iré también, dentro de no mucho.
Pero sucede igualmente que en los últimos meses cada vez más a menudo me despierto sudando de madrugada, preocupado por la nada incierta posibilidad de que si hasta el último de nosotros, los que conocemos el secreto, desaparecemos, podría ser que la humanidad nunca regresase a Calaforra…
O peor aún, que lo hiciese sin tener ni idea de lo que ese mundo esconde bajo su tranquila, vulgar apariencia de planeta acuático del montón.
Para ser nuevamente tomada por sorpresa, como nosotros hace un siglo.
Calaforra está en la constelación de… no, no lo diré. Baste con saber que ni está tan cerca que pueda llegarse a él con un único salto hiperespacial desde la Tierra, ni tan lejos que haya que seguir para alcanzarlo una de esas barroquísimas rutas con decenas de etapas que sólo en fecha relativamente reciente nos han llevado hasta las nubes de Magallanes.
Con eso, sabiendo qué hay que buscar, será suficiente para localizarlo.
¿Qué más? Poco. Calaforra es el segundo planeta de un corrientísimo sol tipo G, de los que hay millones en nuestra Galaxia. Sólo tiene una luna, ni más grande ni más pequeña que lo que se espera de un mundo de dimensiones un tercio mayores que las de la Tierra. Las nubes que pueblan su atmósfera carecen de un color inconfundible, no existe un cinturón de asteroides o gigantes gaseosos con anillos conspicuos en el sistema… o sea, nada que permita identificarlo a la primera ojeada.
Habrá que revisar cientos de mundos. Y llevará tiempo.
Pero, supongo, no hay prisa. Si ya se ha esperado un siglo… bien se puede esperar tranquilamente otro.
ELLOS seguirán ahí, eso es seguro.
Y un poco de tiempo más nunca sobra, para estar preparados…
En fin, se trata de un mundo acuático del montón; su superficie está en un 95% cubierta de agua, y las escasas y minúsculas islas no sólo no llegan al centenar, sino que ni siquiera están agrupadas en archipiélagos. Cientos de kilómetros de distancia separan a unas de las otras, todas perdidas entre las altísimas olas, huérfanas de visible compañía.
Sondeos satelitarios desde la órbita demostraron en su momento que el gran océano único de Calaforra oculta profundidades de hasta cuarenta kilómetros… lo que explica el por qué de su gravedad casi terrestre, siendo mayor que el planeta que dio origen al homo sapiens: el agua es menos densa que la tierra, después de todo.
Al igual que en muchos mundos bioevolutivamente primitivos, las ultraprofundas aguas de Calaforra son una auténtica sopa de algas fotosintetizadoras, por lo que su atmósfera contiene oxígeno en proporciones adecuadas para la vida. No hay otros gases peligrosos en el aire, ni tampoco esporas o virus que puedan infectar al ser humano, así que no hay razones para llevar escafandra. Qué bien, ¿no?
Como era de esperarse, además de las providenciales algas, los mares de Calaforra están rebosantes de toda clase de vida. De hecho, si no hubiera tantos mundos acuáticos ni tan parecidos entre sí en la Vía Láctea, probablemente legiones de biólogos marinos la estarían ahora mismo estudiando.
Pero nadie nunca sumergió un batíscafo en sus aguas, ni trató de trazar un mapa de sus corrientes marinas, ni envió jamás robots reptadores a recorrer sus profundos fondos. De hecho, nadie jamás se molestó siquiera en poner nombre a sus islas, tras confeccionar el mapa de rigor… desde el espacio.
Supongo que pensaron que teniendo ya el planeta entero un nombre tan sonoro, ¿quién necesitaba accidentes geográficos personalizados? Las islas sólo tienen números.
Es curioso cómo, al igual que ocurrió por siglos en la Tierra, el hombre sabe a menudo más del espacio que de las aguas, que a fin de cuentas tiene mucho más cercanas. Será porque somos una especie terrestre y no acuática. Y quizás por eso nos resulta mucho más difícil, técnicamente hablando, explorar las grandes profundidades submarinas, donde todo vehículo debe soportar cientos de atmósferas, que el cosmos abierto. Cuestión de diferencias de presión, negativa y positiva. Es mucho más fácil y barato evitar una explosión que una implosión.
Calaforra no fue la excepción de esta cómoda regla de «ignora el agua». Nunca se supo mucho de su mar, de su fauna, de su flora, de sus tormentas, que fácilmente me imagino terribles, inmensas. Aunque jamás presencié ninguna, gracias al satélite meteorológico… que por cierto, a estas alturas ya debe haber ardido en su atmósfera hace décadas, sin ninguna corrección de órbita.
¿Para qué investigar un mundo más entre tantos?
Pero un detalle curioso es que, mientras que la mayoría de los planetas de esta Galaxia en los que la tierra emergida es tan minoritaria, parecen encontrarse en una especie de Período Siluriano o Presiluriano en el que las especies vegetales o animales aún no han emprendido, o sólo se han lanzado tímidamente a la gran aventura de conquistar el espacio seco, resulta que en Calaforra, en sus escasas y diminutas islas, también existe una extraordinaria diversidad de plantas y animales terrestres, como si millones de años de evolución las hubieran diversificado.
Por supuesto, nada parecido a las tradicionales divisiones terrestres en reptiles, mamíferos y artrópodos se encuentra ahí. Lleno de sorpresas ha resultado el cosmos en ese aspecto, y material de estudio para al menos cien generaciones de aplicados biólogos. Hay pájaros que mueren ahogados al poner huevos bajo el agua, de los que nacen larvas que viven como peces hasta que les brotan las alas. Hay árboles que viven como móviles, veloces cuadrúpedos depredadores después de depositar sus semillas. Hay nubes que resultan ser en realidad colonias de billones de plantas flotantes.
Junto a tan inesperada abundancia, el que pese a encontrarse tan aisladas, estas pocas masas de tierra emergidas compartieran todas aproximadamente la misma fauna, fue uno de los pocos señalamientos interesantes que escribió en su bitácora Eduardo Calaforra, el explorador argentino que descubrió el planeta en cuestión, bautizándolo con su nombre según la egocéntrica pero muy humana costumbre.
Llegó a especular audazmente que pudieran ser restos de un único continente hundido… señalando también que sin un carísimo estudio oceanográfico (que nadie estaría dispuesto a financiar, bien que lo sabía), ningún sentido tenía siquiera proponer la teoría.
Era el entusiasmo del novato. Calaforra era el primer planeta que el explorador encontraba… por eso fue que le dio su apellido.
También fue el último, porque poco después su nave y él se perdieron para siempre en el espacio. Quizás una tormenta magnética, o una de esas imprevisibles fluctuaciones del Campo Pérez que a veces ocurren. Nadie sabe, ni tiene mucha importancia. El cosmos, aún hoy, sigue reclamando su cuota de víctimas humanas para a cambio descorrer su velo de misterio.
Al menos tal desaparición ayudó a que el secreto siguiera siéndolo. Porque no es lo mismo tender un velo de silencio sobre un planeta registrado por Hillary Wurtzel o Lin Jiao, que tienen en su haber cientos, que sobre el único mundo jamás bautizado por un oscuro y olvidado astronauta del Cono Sur Latinoamericano terrestre.
Su flora y su fauna, además de muy variadas, están en general curiosamente casi por completo desprovistas de especies grandes o peligrosas. Y en las islas de Calaforra tampoco abundan los metales, ni hay yacimientos de carbón, hidrocarburos o sustancias radiactivas. Valor para la exploración forestal, la caza o la minería: prácticamente nulo.
Sus tierras son asimismo escasas y abruptas, rocosas, con una casi transparente capa de humus, y todas están apretadamente cubiertas por la tenaz vegetación nativa… por desgracia, bioquímicamente inasimilable para los seres humanos, lo mismo que la carne de sus animales: en los tejidos vivos del planeta abundan las combinaciones de cianuros. Ni ganadería ni agricultura tienen ahí tampoco ninguna perspectiva, está claro…. al menos no para el consumo humano. Incluso su agua dulce es rica en cianógenos, lo que no la vuelve precisamente agradable al paladar… ni saludable.
Cierto que sus mares de agua salada no tienen ni rastro de esos cianuros, y que sus playas son absolutamente maravillosas: amplias extensiones de arena en las que las larguísimas pero muy suaves mareas que su única luna determina parecen jugar a descubrir o inundar durante todo el día.
Pero ¿quién quiere viajar tanto para ir a dar a una playa que, salvo por los extraños seres completamente inofensivos que se esconden en sus arenas, imposibles de clasificar como moluscos, artrópodos o cualquier otro phyllum terrestre, como es lo normal en planetas con fauna propia, podría estar perfectamente en cualquier parte de la Tierra? Cuando alguien visita un mundo exótico, quiere que al menos PAREZCA también adecuadamente exótico.
Nada grande ni fascinante que cazar, nada novedoso en sus playas: ni siquiera había futuro para el turismo, en Calaforra.
Tampoco se le necesitaba como puesto de avanzada. El casi mágico Hiperimpulso Pérez, que con sus saltos permite recorrer hasta quinientos años luz en un solo día, ha vuelto obsoleto el concepto mismo de estación intermedia, lo mismo que nociones militares por años tan básicas como «nodo de comunicaciones»; «posición estratégica»; «bloqueo escalonado» o «defensa en profundidad».
Así que, como tantos otros mundos sin mayor interés, incapaces de ofrecer grandes fuentes de materia prima o de acoger cifras sustanciales de inmigrantes, Calaforra pronto se volvió una cifra más en los atlas cósmicos.
Un lugarcito perdido, al margen de todo, donde la tripulación de alguna que otra nave exploradora o comercial a la que tal cosa se le antojase precisa pudiera descansar y respirar un poco al aire libre. Quizás incluso pescar y cazar pequeños animalitos para divertirse, pero siempre sabiendo que nunca podrían darse el gusto de comer asado a la parrilla el resultado de sus esfuerzos pesqueros o cinegéticos.
Eso sí, al menos con amplias extensiones de arena limpia para descansar la vista de los mamparos de la nave. Y en las que plantar una mesa para darse un festín con las provisiones de la nave… que ni siquiera era recomendable cocinar en un fuego alimentado con maderas locales: ya se imaginan, siempre por los dichosos cianógenos que generaría su humo.
El caso es que al capitán Alfonso Pestarini le gustaba hacer escala en Calaforra con su Malevo cada vez que podía. Y siempre acuatizaba en la playa de una isla distinta, tras dejar una aparatosa estela en realidad por completo prescindible: el Hiperimpulso Pérez permite a las naves materializarse en el interior de una atmósfera planetaria casi sin aceleración, así que ni cascos aerodinámicos ni largos recorridos de frenado o despegue son en rigor necesarios.
¿Por qué Calaforra y no otro planeta cualquiera?
Quizás porque, nacido en Nueva Venecia, uno de los mundos colonizados a principios de «la explosión», aquellos minúsculos pedazos de tierra, apenas islotes de cuatro o cinco kilómetros de circunferencia como máximo, le recordaban de algún modo subliminal a Pestarini los apretados archipiélagos unidos por puentes de su planeta natal.
|
La Malevo era una gran nave para carga y pasajeros… sin urgencia. Y Alfonso un buen capitán, de trato jovial. Así que tanto sus tripulantes como los viajeros de pago estaban más que dispuestos a perdonarle aquellas «caprichosas» escalas en aquel planeta perdido, que de todos modos nunca se prolongaban más que unos cuantos días, máximo una semana.
Pescar un poco, cazar otro poco, nunca nada demasiado grande, chapotear en las aguas, hacer jogging por la amplia playa, echarse algún animalito local como mascota, sobre todo unos lagartos canguros de unos diez centímetros de largo que parecían tan inteligentes y amigables como perritos… especialmente si uno les daba fruta…
Aquello no estaba nada mal, la verdad. Y por si fuera poco, en un mundo exótico en el que además se podía estar sin escafandra. Nadie viviría allí, estaba claro, pero sí era algo para contar a la esposa, los amigos, los hijos y nietos. Algo por lo que casi valía la pena salir al cosmos.
Aquella vez, aprovechando que parte de su carga eran precisamente barcos de pesca modulares para su mundo natal, Pestarini se dio incluso el lujo de armar un catamarán y echarlo al agua, llamándolo muy imaginativamente Malevo II; «para navegar un poco y ver qué bichos pican un anzuelo al final de un palangre largo», dijo, y algunos se ofrecieron a acompañarlo, atraídos por la posibilidad de una travesía aventurera en aquellas olas infinitas bajo aquel tibio solecito.
Por supuesto, con GPS y comunicación satelitaria constante, no había posibilidades de perderse, ni de ser sorprendido por una tempestad inesperada. Así que lo de aventura era muy relativo. Y nada de eso ocurrió; de hecho, la expedición de pesca fue todo un éxito.
Ojalá no lo hubiera sido tanto…
Sí, somos una especie del terreno sólido. Incluso en la Tierra, donde el hombre evolucionó y vive hace millones de años, los profundos abismos oceánicos siguen siendo un mundo incógnito poblado de animales y vegetales tan extraños como si procedieran de otro mundo.
En cambio, los humanos no llevábamos más que un par de décadas visitando Calaforra, y sin siquiera molestarnos en explorarlo a fondo. Así que no es de extrañar que Pestarini y sus esforzados pescadores del Malevo II regresaran con un verdadero monstruo…
Yo no estuve a bordo. Dicen que picó a eso de las diez de la mañana, que lo dejaron ganar cable para que se le clavara bien el anzuelo, y que luego dio lucha por horas. Era fuerte, no quería rendirse, se resistió con ganas… pero el anzuelo y la línea aguantaron la contienda, así que al caer la tarde, el catamarán regresó junto a la nave arrastrando orgullosamente a su presa, casi el doble de larga que su doble casco: una criatura de unos treinta metros de longitud por seis de ancho en su sección más gruesa.
No sólo pequeños peces vivían en aquel mar, por lo visto.
Porque, al menos a primera vista, se trataba de un pez… cuerpo fusiforme cubierto de escamas, branquias, boca enorme, aletas. Curiosas eran sobre todo las laterales, dos parecidas a alas redondeadas e informes, de blanda consistencia. En cambio, aquellos cuatro brazos de consistencia córnea y articulados, recordaban más bien los de un camarón… aunque era obvio que podían doblarse en cavidades especiales para no obstaculizar la natación a gran velocidad, y además, en vez de pinzas terminaban en cuatro dedos oponibles dos a dos, seguramente muy útiles para asir objetos. Probablemente hasta habían sido protagonistas de sus frenéticos últimos esfuerzos por librarse del anzuelo…
Por desgracia, el inmenso y exótico ente estaba muerto y bien muerto: sus seis ojos habían reventado, y el estómago se le escapó por la boca, obstruyendo su faringe y ahogándolo. Dirk Yamashita, el médico-biólogo de a bordo, dictaminó que eran los efectos lógicos que cabía esperar al extraer a una criatura abisal de las profundidades y presiones a las que estaba acostumbrada. Y hasta mostró ilustraciones de deterioros similares sufridos por peces abisales de los mares terrestres. Literalmente habían explotado al ser sacados a la superficie.
También, examinándolo metido en el agua de la orilla hasta el cuello, expresó una curiosa hipótesis: pese a su inmenso tamaño, aquel animalito no era más que un recién nacido. Las supuestas aletas redondeadas e informes no eran tales, sino los sacos vitelinos, que como en algunos peces terrestres, por ejemplo, el salmón, la larva debía conservar por algunos días al salir del huevo. Como prueba adicional, mostró que su enorme boca no tenía dientes, sin que sus agallas tuvieran tampoco un mecanismo filtrador, como habría sucedido en un ser que se alimentara de plancton. Era todo un bebito, demasiado tierno incluso para alimentarse solo.
Pero, por sí o por no, ese día nadie más se bañó en la playa.
Y aquella noche el inevitable tema de sobremesa fue el tamaño que podría llegar a tener el adulto de una especie cuyos recién nacidos ya medían treinta metros de largo. Desde luego, en el océano de Calaforra no les faltaría espacio a tales titanes: así alcanzaran los tres kilómetros de longitud, tendrían no sólo agua suficiente para nadar a sus anchas, sino incluso profundidad para sumergirse tan hondo como quisieran.
Luego, los cincuenta y un hombres y mujeres, entre pasajeros y tripulantes, nos fuimos a dormir sin dejar guardias. ¿Para qué? Los animales terrestres de Calaforra eran pequeños e inofensivos, ya se sabe… y aunque de día se acercaban sin miedo a los humanos, de noche parecían muy ocupados en sus propios asuntos. Nuestra sangre no era en lo absoluto del agrado de los equivalentes locales de chinches y mosquitos, y de todos modos la fresca brisa marina los espantaba. La mayoría dormimos simplemente sobre la arena, con el cielo por techo. Y tuvimos dulces sueños.
Por última vez…
Nos despertaron los gritos del contramaestre, Wilfredo Siao Lung, que sonaban más sorprendidos que preocupados. Y al mirar hacia donde señalaba, descubrimos la causa del alboroto:
¡El Malevo II había desaparecido! Y con él, el extraño ser.
En efecto, no había rastros del catamarán en todo el amplio horizonte a la vista desde la isla… y más preocupante, el satélite en órbita tampoco lo detectó en cientos de kilómetros a la redonda. No había registros de ninguna tormenta nocturna, que en todo caso como máximo habría arrastrado lejos a la casi insumergible embarcación, en lugar de hundirla…
Era un auténtico misterio.
Por si fuera poco, el mismísimo Pestarini, experto navegante, había atado bien el catamarán con un nudo de dos cotes a la gran mole de la Malevo, y ante varios testigos. Y de contra, el barco tenía una pesada ancla de dos uñas que también se había echado casi junto a la orilla… y de la que tampoco se veían trazas.
Recuerdo que Dennis Mourdoch, el ingeniero en Hiperimpulso, especuló medio en broma que el monstruo había revivido durante la noche y que en venganza por el susto y la incomodidad que lo habíamos hecho pasar se había quedado con nuestro barco.
Siempre en la misma cuerda de teorías absurdas, hubo otros que llegaron a imaginarse que un grupo de lagartos canguro con ganas de farra habían desatado las amarras y «tomado prestada» la embarcación para irse a visitar a sus primos en la isla más cercana, a un par de cientos de kilómetros, y allí armar la fiesta padre.
Pero ni siquiera imaginábamos cómo la realidad iba a superar siniestramente a todas nuestras joviales especulaciones…
Sin atinar a otra cosa, preocupados por lo inexplicable del fenómeno, nos pusimos a buscar como locos algún indicio de lo que había ocurrido con nuestro Malevo II.
Entonces fue cuando Claudia Mendoza, una de las pasajeras, encontró la cuerda.
Era la misma con la que el capitán y su tripulación de pescadores improvisados habían capturado al monstruo desaparecido, la víspera.
¿Cómo ni ella ni ninguno de nosotros sospechó de tan siniestra coincidencia hasta que fue demasiado tarde?
Dicen que los dioses ciegan a quienes quieren perder…
Hallar un extremo flotando cerca de la orilla, aferrarla y tirar de ella fue casi una única acción… que tuvo de inmediato la correspondiente reacción: un halón por lo menos igual de fuerte, que casi envía de cabeza a las olas a la muchacha.
Por supuesto, al oír sus maldiciones y verla alzarse escupiendo agua salada, varios amables caballeros corrimos a ayudarla. Entre ellos estaba yo. Riendo y salpicando, aferramos la gruesa maroma de monofilamentos trenzados, capaz de resistir cientos de toneladas de tracción… y tiramos con todas nuestras energías. Lo que estuviera al otro lado de aquel cable iba a encontrarse con la horma de su zapato…
|
Éramos una decena de mocetones fuertes y saludables, algunos incluso con los músculos bioesculpidos o artificialmente hinchados con esteroides. Por un momento la cuerda cedió, y sentimos que al menos ganábamos un par de metros… pero casi de inmediato, lenta e inexorablemente, fuimos perdiendo el terreno conquistado, y más aún.
De modo que, cuando ya Claudia estaba en el agua hasta la cintura, dejamos a un lado nuestro orgullo y voceamos pidiendo ayuda. Acudieron el capitán Pestarini, el médico-biólogo Yamashita, el ingeniero Mourdoch y hasta el segundo de a bordo, Ralph Aguiar, al que apodábamos «Montaña con trenza» por su costumbre de llevar el cabello de tal manera, además de por su inmensa corpulencia.
Éramos muchos, éramos fuertes, estábamos motivados: de nuevo recuperamos aquel par de metros… para perderlos irremisiblemente al minuto siguiente.
Recuerdo las palabras del capitán como si las pronunciara ahora mismo:
—¡Debeser el padre del animalito que atrapamos ayer! Sostengan aquí, socios, que ahora mismo voy a la nave, armamos otro catamarán, y con un buen anzuelo…
Pero entonces calló, de pronto. Estaba detrás de mí, bien que me acuerdo: era el último de la fila.
Me volví a medias para mirarlo y entender el motivo de su súbito silencio. Su cara tenía una expresión de angustia, y retorcía los brazos de un modo curiosamente aterrador… e impotente. Hasta que, sin que dijese una sola palabra, comprendí de golpe que le ocurría algo extraño y horrendo.
NO PODÍA SEPARAR LAS MANOS DE LA LÍNEA.
Al advertirlo, solidario, al punto traté de soltarme para ayudarlo… para descubrir aterrado que yo también compartía su inesperada situación: tampoco podía alejar ni un milímetro mis manos de la gruesa maroma.
Me aterroriza aún el sólo recordarlo… pero creo que en aquel momento estaba demasiado preocupado para sentir miedo. Gritando, Pestarini y yo revelamos nuestra incómoda cautividad… y todos los que sujetaban la cuerda descubrieron de inmediato que se hallaban en la misma extraña situación.
De algún modo incógnito, nuestras manos parecían soldadas a la gruesa soga de monofilamentos trenzados. Ni con todas nuestras fuerzas lográbamos separarlas.
Lo que fuera que estaba al otro extremo nos había capturado… y seguía tirando.
Vi en los ojos del capitán que había comprendido la gravedad de la situación… y también su muda súplica para que callara y no hiciera cundir el pánico.
Otros dos de los tripulantes acudieron en nuestra ayuda, y ya iban a aferrar la maroma, cuando el grito casi salvaje de Pestarini los detuvo:
—¡Nise les vaya a ocurrir tocarla! ¡No quiero a nadie más detrás de mí! ¡Rápido, busquen algo con qué cortarla!
Pero ¿han tratado alguna vez de cortar una fibra de monofilamento de nanotúbulos de carbono? Ni con un láser, ni con soplete, ni con ácidos…
No obstante, aquellos hombres y otros más se esforzaron al máximo. Probaron todo lo que se les ocurrió, pero nada hizo mella en aquella cuerda invulnerable. De hecho, cuanto objeto entraba en contacto quedaba irremisiblemente adherido a ella.
Y entretanto, lenta, pero inevitablemente, seguíamos perdiendo terreno. Avanzando hacia el agua. Sencillamente, nuestro adversario en aquella involuntaria prueba de fuerza tenía más potencia: aunque tirábamos y tirábamos hasta que la maldita cuerda llegó a ponerse tan tensa que habría podido sostener una montaña sin ceder un milímetro, no podíamos ganar ni un palmo de terreno.
Por el contrario: nos arrastraba, era obvio. Centímetro a centímetro, aunque claváramos los pies en la arena, nos iba remolcando, y no podíamos hacer nada para impedírselo… ni tampoco para liberarnos.
Claudia perdió los nervios y empezó a llorar. Después de todo, ella sería la primera en sumergirse, y en el fondo creo que se sentía culpable de habernos atraído a todos a aquella absurda pero letal trampa.
Hay que decir en honor de Pestarini que no perdió los ánimos en ningún momento. Al comprobar que nada podía partir la cuerda, mandó al punto a traer cascos herméticos y respiradores para todos los atrapados.
Éramos dieciocho, pero nuestros compañeros de la Malevo fueron eficientes: en menos de dos minutos todos ya teníamos la cabeza dentro de un yelmo y un par de tanques con mezcla respiratoria colgados a la espalda, suficiente para unas seis horas de inmersión.
Justo a tiempo, porque ya las olas de la marea alta cubrían más tiempo del que dejaban a flote la cabeza de Claudia.
Nadie quería decirlo, pero sé que todos pensábamos lo mismo: ¿sería realmente el padre, o la madre, o el tío del «bebé» que había atrapado el día anterior la Malevo II lo que tiraba del otro extremo? ¿O tal vez algún otro monstruo inconcebiblemente fuerte?
Paso a paso, lenta, pero constantemente, la fila de los diecisiete hombres y la mujer nos fuimos introduciendo en el agua, sujetos a la maldita cuerda como moscas al papel adhesivo.
Aún hoy me pregunto qué era lo que nos retenía. Si alguna modificación de las cualidades moleculares del cable nos había literalmente fusionado a él, o se trataría tal vez del reforzamiento de alguna fuerza nuclear, quizás la interacción débil, o tal vez la fuerte…
Tal vez nunca lo sepamos…
Los de la Malevo, justo es decirlo, lo intentaron todo: aplicaron electricidad al cable hasta que nos castañetearon los dientes y se nos pusieron los pelos de punta, pensando que podía ser algún tipo de fijación electrostática. Y nada. Calentaron la cuerda hasta que sentimos que nos ardían las manos que ya teníamos ensangrentadas, y nada. Siguiendo las instrucciones de Yamashita, su ayudante Pável Mustelier trató de introducir el bisturí láser del quirófano de a bordo entre la piel de las manos y la cuerda… pero parecía como si estuvieran soldadas, como si fuera una única superficie inatacable, o envuelta tal vez por un campo repulsor, sobre el que resbalaba impotente la hoja, aunque al menos no se quedaba adherida.
Uno a uno, ante la mirada impotente de tripulantes y pasajeros que probaron todo, desde clavar la maroma a la arena usando estacas, hasta tirar de ella con la nada despreciable ayuda de un todoterreno reptador de exploración, de los pesados, los quince primeros cautivos de la extraña trampa fueron desapareciendo entre las olas.
Cuando ya la cabeza de Yamashita, mi predecesor y antepenúltimo de la fila, estaba a punto de hundirse bajo las aguas, el médico-biólogo le susurró algo a su ayudante, que retrocedió aterrado, pero al ver la mirada de ruego en los ojos de su jefe, finalmente asintió, tragó en seco… y hundiendo el bisturí láser en las aguas espumosas de la orilla, las tiñó de rojo.
Una vez… y otra.
Yamashita estaba libre. De la cuerda…y de sus manos.
Aullando de dolor, el mutilado se apartó de la cuerda-trampa. Y con el cese de su esfuerzo, el tremendo tirón nos sumergió a mí y a Pestarini con súbita velocidad.
Bendito sea Pável Mustelier por no preguntarme siquiera si quería escapar con vida a cambio de mis manos. Por amputármelas mientras delante de mí una mujer y quince hombres eran arrastrados inexorablemente hacia los abismos.
Maldito sea por elegirme a mí y no al capitán Pestarini.
Con su botín de quince hombres y un todoterreno reptador moviendo impotentes sus potentes patas hidráulicas, el ignoto pescador se alejó hacia las profundidades.
Como si no bastara con el dolor de la amputación de mis dos manos, el pesado vehículo de exploración me golpeó la cabeza en su agónico intento de mecánica resistencia. Perdí el conocimiento.
Cuando desperté, Pável nos había cauterizado las heridas a los dos únicos sobrevivientes del terrible drama. Y la Malevo, tétricamente sobrada de espacio de repente, y comandada por un desolado Wilfredo Siao Lung, ya hacía rato que había abandonado Calaforra.
Para siempre. Ni siquiera hubo que discutirlo. Todos los que habíamos participado o sido testigos del espantoso suceso estuvimos tácitamente de acuerdo en no mencionarlo jamás… con la esperanza de que aquel silencio bastase para que los hombres no volvieran a importunar el descanso de los misteriosos monstruos en las profundidades del océano de Calaforra… si no jamás, al menos por un largo tiempo.
Estaba claro que, fuese lo que fuese que habitaba bien hondo en aquellas aguas, no estábamos preparados para enfrentarlo.
No hubo una conspiración consciente, sino una tácita colaboración. El mismo Pável firmó los certificados médicos confirmando que tanto Dirk Yamashita como Gabriel Carletti habían perdido sus manos en un desgraciado accidente con una mezcla explosiva que preparaban para pescar con bombas… un acontecimiento perfectamente plausible, considerando que el estallido también había costado la vida de otras quince personas, incluido el capitán de la nave y una pasajera.
Es sorprendente la facilidad con la que la gente deja de hacer preguntas ante la imponderable autoridad de la palabra escrita orlada con tintes oficiales.
El tiempo pasó, y pronto me acostumbré a usar las prótesis. Son excelentes, y las he ido cambiando año tras año a medida que la tecnología de los miembros artificiales ha seguido progresando. Con las que uso hoy incluso podría tocar el piano… si tan sólo tuviera oído musical.
Seguí viajando entre las estrellas, aunque nunca volví a sentir el placer de antes por visitar nuevos planetas. Es más: desde entonces, debo confesarlo, nunca he vuelto a confiar en las aguas… si aquellos entes vivían ocultos en lo profundo de las de Calaforra ¿quién sabe si, en otros mundos, seres similares…?
Muchas veces he recordado aquellos minutos terribles. ¿Fueron mis manos un precio adecuado por mi vida? Supongo que sí…
Tampoco importa tanto, a estas alturas.
Lo realmente importante es que ni uno solo de los dos hombres que sobrevivimos y escapamos a tan alto costo, ni de los otros treinta y cuatro testigos del suceso ha roto su palabra. Ninguno ha dicho jamás una palabra al respecto.
Hasta hoy.
Porque, ya lo dije antes, resulta que soy el último de aquellos treinta y seis hombres y mujeres. Algunos han muerto de viejos, sí, o en accidentes comprobados… pero la mayoría, treinta y uno, han sido declarados desaparecidos «con destino ignorado».
Mucho me temo que todos y cada uno de ellos haya regresado a Calaforra. A aquella isla sin nombre, pero tan bien señalada en los mapas que nos aprendimos de memoria antes de borrarlos de la memoria de la Malevo y pedir a todos los camaradas de la exploración que nunca más hablaran de aquel planeta ni mucho menos descendieran en él.
Lo que cumplieron al pie de la letra, valga decirlo.
Pero, ya se sabe… grande es la curiosidad humana. La fuerza que nos ha llevado a las estrellas.
Ahora, yo también, mientras aún me quedan fuerzas, voy a dirigirme de nuevo a Calaforra.
No es un suicidio… al menos espero que no lo sea. Voy preparado esta vez. He alquilado una nave con Hiperimpulso Pérez y un batíscafo. Los fabricantes lo garantizan hasta profundidades de dieciocho kilómetros… así que espero que sea lo que sea se llevó a Alfonso Pestarini, a Claudia Mendoza, a Dennis Mourdoch, a Ralph Aguiar y a los otros cuyos nombres nunca supe y no quise aprenderme, me encuentre antes de que la presión de las negras simas me aplaste dentro de sus paredes de fibra de carbono.
En el exterior del batíscafo he hecho fijar baterías de luces de colores, emisores de ultra e infrafrecuencias, contenedores con más de dos centenares de sustancias químicas de las que puedo liberar incluso mínimas porciones a voluntad… todo el arsenal de recursos que alguien alguna vez imaginó podría servir para comunicarse con otro ser inteligente…
PORQUE QUIERO COMUNICARME CON ELLOS.
Si lo logro, o no… bueno, me queda poco tiempo de vida, y todavía menos que perder.
Pero a los muertos en aquel horrible trance les debo, al menos, intentarlo.
Muchas veces he soñado que monstruos de kilómetros de largo me toman casi cariñosamente entre sus grandes brazos articulados para conducirme a su ciudad, en la que bajo cúpulas de presión, respirando aire sintético y aprendiendo la ciencia extraña de los habitantes de Calaforra, están aún vivos y sanos Pestarini, Aguiar, Mourdouch y los demás… y que quizás hasta ha nacido algún niño de Claudia.
Imagino que los ciclópeos adultos del infeliz recién nacido que en tan mala hora capturara la Malevo II nos han perdonado por aquel error. Que ya comprenden nuestro lenguaje, o mis amigos han descifrado el suyo. Y que así sabremos finalmente lo que ocurrió en Calaforra, si una guerra terrible que hizo a los sobrevivientes refugiarse en las profundidades marinas o si simplemente la evolución de la inteligencia siguió otro curso, despreciando el aire libre…y el fuego ¿cómo tendrán una tecnología sin el fuego?
Aprenderemos de ellos, ellos aprenderán de nosotros. Y ya no estaremos más solos ni ellos ni los hombres en el cosmos…
¿Por qué no?
¿Por qué rechazar la esperanza?
Quizás sólo porque no quiero pensar en ese otro sueño, esa pesadilla que también he tenido… y muchas veces.
Que me atrapan y me conducen a un sitio donde, junto a los restos del catamarán desaparecido, están los cadáveres de los humanos que me precedieron, aunque reducidos a piltrafas por la tremenda presión. Conservados tras campos de fuerza de naturaleza desconocida, pero tan potentes como el que los sujetara a la maroma-línea de pesca mejor que el mejor de los anzuelos…
Y que tienen reservado allí un lugar para mí. Desde hace décadas. Porque aunque sus vidas son mucho más largas que la humana, no han olvidado la afrenta que les infligimos al matar a uno de sus recién nacidos.
No, no quiero pensar en eso… aunque si algo me tranquiliza es saber que como mismo nosotros ni siquiera intentamos devorar a su «bebé» ellos no habrán hecho nada similar con… no, las bioquímicas son incompatibles, aunque en el agua no hay cianógenos.
Pero ¿y si, de todos modos…?
|
No quiero pensar en eso. No sé. No sé nada. En realidad, sólo tengo incertidumbres.
Pero, pase lo que pase, confío de veras en que algún día los humanos volverán a Calaforra. Mejor preparados de lo que estuvimos nosotros, los tripulantes de la Malevo, para comunicarse con sus inmensos y abisales habitantes…
Y, por si tampoco lo consiguen, por si no hay diálogo ni trato posible… será mejor que también vuelvan preparados para hacer eso en lo que tan buenos hemos sido desde los inicios de nuestra historia, cuando nuestros tatarabuelos de Cromagnon se enfrentaron a sus lejanos primos de Neanderthal:
Para la guerra.
Para plantar cara y exterminar hasta el último de los monstruos ocultos en los profundos abismos del planeta acuático. Si es preciso envenenando sus mares o incluso haciendo estallar todo su mundo con bombas de hidrógeno.
Porque sí, grande es el Cosmos… pero quizás no lo suficientemente grande para alojar dos razas como la suya y la nuestra… tan rencorosas ambas.
Sí, algún día volverá el hombre a Calaforra. Y ojalá sea pronto.
Pero entretanto, he descubierto que ya no puedo seguir aguardando ese día. Porque ya no me queda más tiempo… y demasiado he esperado…
Yo estoy volviendo AHORA.
Este cuento se vincula temáticamente con PIG BANG y DESDE ESTAS HERMOSAS PLAYAS TE RECORDAMOS CON CARIÑO Y DESEAMOS QUE ESTUVIESES AQUÍ CON NOSOTROS, de Saurio; PRIMER CONTACTO, de Juan Guinot y SPECULUM, de Campo Ricardo Burgos López..
Axxón 224 – Noviembre de 2011
Cuento de autor latinoamericano (Cuento : Fantástico : Ciencia ficción : Viaje espacial : Contacto con extraterrestres : Cuba : Cubano).



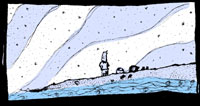

 Entradas (RSS)
Entradas (RSS)