«Los jardines de Heian», Daniel Flores
Agregado el 23 octubre 2011 por dany en 223, Ficciones, tags: Cuento
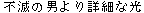
Ya abrió el papel. Ése es el primer paso.
Le sugiero que tome asiento
en algún banco cercano al estanque,
se ponga cómodo y lea.
Sé lo que estará preguntándose,
y no se preocupe,
esto irá desplegándose solo.
Hágame caso.
Conocí a Luca Baltasar Giuliani en un seminario de Historia que se realizó en Buenos Aires en mayo de 2005. El encuentro fue casual; no recuerdo ahora si alguien me lo presentó o si, simplemente, él apareció delante de mí luego de que terminara de dar mi discurso sobre arte rupestre. Aquella mañana hablé con mucha gente. Curioso es que sólo pueda recordar a Luca; quizá porque fue el catalizador de que mi vida se convirtiera en lo que es hoy. No lo sé. Lo cierto es que luego de profundizar con él durante más de cuarenta minutos sobre diversos temas de la Historia clásica, terminamos cayendo en la rama de la arquitectura moderna. Me sorprendieron sus conocimientos sobre la materia, tenía acceso memorial a técnicas y a nombres propios que me serían imposibles de reproducir, aun con un manual en mano. Está bien que Luca me llevaba por lo menos ocho años, pero tanto da: sus conocimientos eran indiscutibles.
Aproveché entonces y le conté que pronto viajaría a Japón y que necesitaba armarme de un itinerario atractivo. Imaginé que con su atinado juicio sabría aconsejarme. Y, en efecto, respondiendo a mi pedido casi sin vacilar, Giuliani —no sólo historiador y arquitecto sino también biólogo— comenzó a hablarme sobre la particularidad del Santuario Heian Jingu de Kioto, y de sus extraordinarios jardines (una sonrisa embobada lo delató cuando me insistió en que conociera especialmente estos últimos). Según contó Luca, los jardines, que se encontraban en la parte trasera del vistoso Santuario y que contaban con una extensión de treinta y tres mil hectáreas, habían sido diseñados por el paisajista Jihei Ogawa hacia fines del siglo XIX, con una dinámica muy curiosa: el acceso principal se dividía en cuatro caminos que conducían a cuatro estanques distintos de diferentes tamaños. A su vez, de cada estanque partían otros tres senderos que conducían a los restantes, y uno más que llevaba al punto de partida: una comunicación celosamente hermética. Contaba que lo maravilloso que tenía el lugar era la posibilidad de ver una naturaleza cambiante, porque la idea de Ogawa era mostrar que nada podía permanecer quieto y en un mismo estado. Uno podía partir desde el camino Oeste (Nishi Shin’en) y atravesar el estanque de lotos, observar los infinitos colores entre los lirios, las flores de cerezo, las azaleas y las hojas rojizas del hagi japonés, y llegar hasta el jardín Sur (Minami Shin’en) como un perfecto turista que no entendió de qué se trataba el viaje pero que bien intuye que el disfrute está en eso, en los colores y los frescos aromas. «Error, amigo mío», había dicho Giuliani. Luego, palmeándome un hombro, me explicó que el chiste estaba en desandar el camino.
—Vas a tardar, por lo menos, dos horas en recorrer los cuatro estanques junto a la guía. Vas a ver un montón de flores, esculturas maravillosas, imágenes que parecen un sueño, pero en algún momento, cuando el sol esté bajando, intentá no llamar la atención de la guía y volvé sobre tus pasos. Haceme caso. —Guiñó un ojo—. Escabullite un poco entre las hojas y ahí vas a entender a Ogawa… —concluyó.
—Claro —murmuré. A esa altura, la idea ya me tenía realmente entusiasmado—. La nueva fase del día seguramente dará otros matices a los colores de las flores, las hojas, ¿no? —dije.
—No solo a los colores, mi amigo, sino a los aromas. El hagi se convierte en una delicia para los sentidos; y los cerezos, ¡deberías verlos!, parecen de porcelana, resplandecen. Pero ojo que eso no se debe únicamente al efecto del crepúsculo. El jardín, después de las cinco, se pone…, no sé, especial.
—¿Especial?
—Sí. ¿Nunca tuviste la sensación de que alguien te observaba? Digo, en algún lado, viajando, por la calle, en una plaza…
—Bueno, sí, es algo que nos pasa a todos. Presumo que todos tenemos nuestro grado de paranoia. No entiendo qué tiene que ver esto con los jardines —pregunté yo, que ahora me estaba metiendo un champagne mientras miraba a aquel hombre alto y calvo.
—¿Qué tiene que ver? —Lanzó una carcajada—. Mirá, si te interesan las «historias fantásticas», tiene bastante que ver.
Ahí fue cuando me habló de los espíritus.
Según una creencia que había nacido en el siglo I de nuestra era, durante el imperio de Kammu, los jardines privados que se construían para honrar a los grandes emperadores contaban con una vigilancia por demás particular: la de los subarashii. Eran ánimas esclavas que, tras la muerte del viejo cuerpo, permanecían en ciertos espacios naturales con el fin de dar constancia a la belleza. Una de las propiedades que tenían estos subarashii, según contó Luca (y según afirma el mito), era la de «limpiar» infatigablemente el paisaje, una y otra vez, eternamente; también hacían que los colores de las hojas, las flores y los tallos cambiasen con las horas. Luego me explicó, ya en tono de broma, que me anduviera con cuidado y no me fuera a espantar si llegaba ver algo entre las plantas. A pesar del poco trato que tuvimos, noté que Luca tendía a intercalar sus conocimientos académicos y de mundo con la gracia, y lograba así que uno pasara un buen rato.
La charla concluyó poco después entre trivialidades. Agendamos nuestros correos electrónicos para permanecer en contacto y nos despedimos. Antes de perderse de vista entre la gente, el arquitecto dio media vuelta y me reiteró: el chiste está en desandar el camino.
Yo asentí con una sonrisa.
Pocos meses después viajé a Japón y conocí el Santuario de Heian Jinguy sus magníficos jardines. Siempre dije que lo mejor de mi profesión como antropólogo era que nunca me habían atraído el casamiento ni la paternidad. Me había recibido en la UBA para ser libre como un pájaro. Mi mayor responsabilidad con un pariente se limitaba a cuidar cada tanto de mi tía Amelia, la hermana de mi difunta madre; pero, por fortuna, ella era una mujer fuerte y autosuficiente, a pesar de sus ochenta y dos años. Cuando le conté que me embarcaría hacia Japón en una nueva aventura sólo me pidió que sacara muchas fotos y que le comprara un buen juego de té. Así que ahí la dejé. Y estoy seguro de que aún debe andar haciendo de las suyas.
|
La entrada al recinto sagrado me resultó verdaderamente impactante. Cuenta con un torii (puerta sagrada) de unos treinta metros de altura, el más grande de todo Japón. Una construcción magnífica pintada de un rojo intenso con detalles dorados en lo alto. Tras pasar la puerta se ingresa en una réplica del Rasho-mon, una especie de recibidor de dos pisos con varias habitaciones. La planta baja es un salón abierto con piso de madera, sostenido por gruesas columnas grabadas, a través del cual se accede directamente a los jardines. La planta alta, dividida en tres puntas, es meramente ornamental. Cuenta también con la notable decoración externa de los protectores de la antigua geomancia oriental: el tigre blanco (Byakko-ro) al Este y el dragón azul (Soryu-ro) al Oeste.
La mujer que guiaba al pequeño grupo de excursión se llamaba Anin Kishiwo, y podría decir que, en cierta forma, siempre le deberé una disculpa. Recuerdo vagamente su rostro: fino, pálido, encantador, con ojos avellanados y grises como un claro fondo marino; sus labios se curvaban de manera seductora cuando hablaba. Rezumaba delicadeza y elegancia. Con un ademán y una sonrisa, Anin nos condujo por el primer sendero de Heian hasta el jardín central, Naka Shin’en, cuyo propio estanque contaba con un islote de piedra tallada en el centro; en torno a aquel, sobresalía una serie de pilares cilíndricos entre un montón de nenúfares. La gente sacaba fotos, sonreía.
Más adelante, avanzando por uno de los caminos que se abrían desde el vergel central, se hallaba el estanque de «La Dicha»: una laguna pequeña decorada con antorchas y pétalos esparcidos sobre la orilla que le daban un cálido aspecto ceremonial. Desde una margen nacía un pequeño muelle; algunos subieron y se dispusieron a contemplar el agua desde el centro del estanque. Había peces y piedras, no mucho más. Sin embargo, la mayoría de los turistas se abalanzaba sobre todas las cosas con una curiosidad infantil. Anin los observaba con una sonrisa discreta desde más atrás, las manos puestas una sobre la otra contra su falda. Yo, muy cada tanto, dejaba escapar un flash; si bien el paisaje era maravilloso, fresco y puro, la excursión, luego de un tiempo, no ofrecía variantes espectaculares: caminar y mirar, agua y flores.
Por suerte en aquel instante me acordé de Giuliani: el chiste está en desandar el camino, había dicho.
Vi que la guía no me vigilaba y, haciéndome el distraído, retrocedí por un estrecho pasillo entre cerezos y durazneros. Caminé unos diez pasos y me detuve; no sabía si era la justa posición del sol o la hora del día pero las plantas que estaban sobre el camino poseían un brillo casi áureo. Me embelesé. Extraje la cámara y tomé un par de fotos, no estaba para desaprovecharlo. Luego miré hacia la espesura del bosque, poblado de sombras gráciles, enigmático y profundo aun a plena luz del día. Desde la frondosidad inabarcable me llegaba un rumor intenso de hojas en movimiento y una aroma vivo que abría mis pulmones y los llenaba. Me arrimé hasta el alambrado que delimitaba la zona de visita y metí la cabeza entre dos enormes hojas. Algo me llevó a hacerlo. Inmediatamente frente a mí, colgando de una ramita seca, hallé un resplandeciente omikuji: la pequeña palomita de papel, límpida y amarillenta, se mecía dócilmente con la brisa de la tarde. La observé durante un instante con cierta vacilación, pero enseguida me estiré hacia ella con el fin de alcanzarla; algunas ramas minúsculas se adhirieron a mi barba en el ejercicio. Y «¡Mía!», pensé cuando por fin la tuve. Eché un ojo al grupo de turistas y noté que nadie prestaba atención a lo que yo estaba haciendo, así que abrí el omikuji. Al desplegarlo me di con que el papel era mucho más largo de lo que parecía, aunque sólo llevaba impresa una serie de ideogramas incomprensibles:
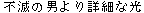
—Oiga, señor —llamó la guía a mis espaldas en un correcto inglés. En el sobresalto dejé caer el trozo de papel y permanecí en silencio mientras ella observaba el garabato en el suelo. Su rostro estaba dos veces más pálido que al comienzo de la excursión.
—Lo…, lo traje de un santuario en Sapporo —mentí.
La mujer respiró hondo (parecía aliviada) y recogió el papel.
—Muy bien, guardaré un rato su fortuna. —Sonrió fríamente—. No está permitido pasar un centímetro del alambre… —Asentí—. Mucho menos, tocar las plantas. —Asentí otra vez—. ¿Cuál es su nombre?
—Carlos Zelaya… —respondí. Luego señalé el omikuji—. ¿Puedo saber qué dice? Es que hasta ahora no tuve tiempo de preguntarle a nadie, ¿sabe?
Clavó su hermosa mirada en la mía. Su rostro era inescrutable. Pareció meditarlo, pero pronto miró la hojita y dijo:
—Fumetsuno otoko ga hikari o tsugi no… —Luego tradujo—: «Hombre inmortal sigue la luz». —Noté que el miedo acudía a su rostro nuevamente, como una sombra, y volvía a desvanecerse—. ¿Realmente no encontró esto acá?
—Realmente —asentí por tercera y última vez.
Se guardó el papel en un bolsillo del pantalón y me invitó a que me uniera a los demás.
El recorrido continuó sin sobresaltos. Visitamos dos patios más, ambos de una belleza magnífica y, para cuando llegamos al cuarto, el atardecer se había encargado de matizar la naturaleza con delicadas sombras. La gente se dispersó en torno al estanque del último jardín, el de «La puerta de oro». Este era gigantesco; la negrura del agua daba testimonio de su profundidad. Hacia las orillas Este y Oeste se erigían dos luchadores mitológicos de rostro airado y solemne. Más allá, un montón de rocas irregulares y un lejano puente con una pequeña construcción de lo que parecía ser un recreo o una sala de té.
Anin ahora se hallaba hablando con una mujer de baja estatura y sombrero excéntrico; esta última gesticulaba como queriéndole hacer entender que sentía en el Nirvana. Yo, a esa altura del viaje ya me sentía algo cansado, y eso que no habían pasado tres horas aún; el jardín era bellísimo, sin dudas, pero sentía que Giuliani había exagerado un poco al describirlo. Permanecí unos minutos sentado en un banquito de piedra, al costado del dique, cerca de donde comenzaba el ascenso al puente. Los turistas se habían dispersado por todo el predio como mosquitas, sacando fotos y sonriendo, claro. Entonces «¿por qué no?», me dije. Extraje la cámara del estuche y me dediqué a tomar unas fotos a la impenetrable mata de selva que había a mis espaldas. Y fue entretanto lo hacía donde vi una débil luz entre un montón de flores semiapagadas por el atardecer. Parecía un efecto. La lucecita se suspendía más allá del alambrado, en el aire, como un bicho. No di importancia a Anin y me acerqué. Al fin y al cabo, como decía mi tía Amalia, el misterio es el condimento del turismo.
Era otro omikuji.
Estiré el brazo por entre los finos alambres y al principio sólo pude rozarlo con un dedo. Gruñí. Metí un pie hacia el interior y volví a intentarlo. En el preciso momento en que mi mano se cerró sobre el brillante papelito, otra mano se aferró a mi muñeca libre. Era Anin, por supuesto. La miré por encima del hombro y, muy en el fondo, me sentía desencajado de vergüenza, temiendo una multa o cosa peor. Pero muy en el fondo, porque mi conciencia inmediata sólo estaba enfocada en esa palomita cérea, ahí pendiendo como una lámpara diminuta. Sentía que no podía menos que arriesgar la vida por tomarla. » Hombre inmortal sigue la luz», recordé fugazmente, luego tiré del omikuji al tiempo que Anin gritaba horrorizada y hacía fuerza para sacarme de allí. Con presteza, esquivando los manotazos de la guía, desenvolví el papel y lo leí. Era una sola palabra en español: ¡Bienvenido!
Todo esto sucedió en cuestión de segundos; percibí de refilón cómo los turistas se reunían poco a poco a disfrutar de nuestro acto. Cuando comencé a dejarme llevar por Anin de vuelta al lado del parque, mi mano empezó a ponerse caliente y blanda, irregular también, como si fuera alteraba con un efecto de calor. La guía de pronto lanzó un grito; aunque, más sorprendido yo que ella, vi que no era por mí. Se estaba mirando su propio bolsillo, que luego comenzó a restregar con ambas manos. Lucía desesperada.
«El falso omikuji de Sapporo», me dije entonces. Y la verdad es que no pude dedicarle mucho tiempo más a Anin porque la extraña afección ahora había tomado todo mi brazo. Avanzaba sin pausa. Metros más allá, los turistas comenzaron a dar alaridos y a correr en dirección a la entrada. En cuestión de unos segundos, sólo quedamos la guía y yo junto al alambrado. Oí que ella dijo algo acerca de los subarashii, pero no alcancé a definir sus palabras. La chica estaba volviéndose traslúcida; ahora parecía el retrato de un espectro sobre una cerámica con fondo selvático. Gritaba pero su voz era aire; yo la veía hermosa. Más allá de su cuerpo alcancé a apreciar la soledad del estanque, el puente y la sala de té, ahora tan quietos. Y mientras mi guía continuaba luchando por huir, yo simplemente me rendía a la voluntad de la conversión: de entrada supe que resistirse hubiera sido en vano. Lo confirme cuando, cinco o diez segundos después, comenzaron a oírse los llamados de La Tríada del bosque, que nos daban la bienvenida y nos invitaban a que reconociéramos nuestro territorio. Sus voces eran seductoras, de una sonoridad exótica; oírlas era un verdadero placer. Nosotros ya casi no estábamos en la parte física de Heian, y así fue que, primero, una leve brisa nos empujó hacia el otro lado del alambrado; desde allí pude observar algunas verdades del jardín que ya de entrada me interesaron. Luego, entre que Anin se esforzaba inútilmente, un viento como un abrazo nos removió en el aire y, en un instante súbito, fuimos succionados hacia el interior del jardín.
Y fue reconfortante.
Si bien caímos en el anzuelo de las palomitas como ingenuos, hacía tiempo que Anin estaba acostumbrada a los omikujis y siempre cuidaba de que nadie se acercara a ellos. Entiendo que no tuvo tiempo de prevenirme. Ni yo de prevenirla a ella de mi mentira.
Comprendí más tarde, cuando mi nueva forma ya podía escribir sobre el papel de arroz, que nosotros, los subarashii, debemos ingeniárnosla para llamar la atención de una o, a lo sumo, dos personas en una misma jornada, sino se echa todo a perder. La chica me contó que debió cancelar varias excursiones por exceso de omikujis en contadas oportunidades, pero que, desde que ella había sido contratada (y de eso hacía siete años), sólo un hombre había desaparecido una vez: «un italiano», me contó. Naturalmente, fue inevitable que lo relacionara con el viejo zorro de Luca Giuliani, pero era imposible, me dije, si el hombre estaba en carne y hueso. Después, pasados unos años, lo entendí. La Tríada, que es la autoridad por sobre la guardia de subarashii, regula el nivel y el grado de compromiso y de lealtad de sus soldados y, de acuerdo con esto, otorga el privilegio temporario de «reclutadores» a quienes lo merecen. Todos trabajamos para serlo; pero no por querer huir del jardín ni mucho menos, sino porque necesitamos más gente, mucha más.
Hay cosas que la Madre Naturaleza no puede hacer sin ayuda.
Hasta no hace mucho Anin solía reprocharme a diario que la hubiera enrolado en lo que ella denominaba «El ejército del bosque»; decía que lo que más extrañaba de su trabajo como guía era ese efecto obligatorio de tener que maravillarse ante los jardines, y de obligarse también a no querer desentrañar la magia porque siempre era mejor la fantasía que cualquier verdad. Pero eso ya pasó y ahora se siente a gusto y entiende por qué hay que llamar a los turistas. Escribe cosas fantásticas en sus papelitos, siempre tan elegantes y seductores que aquellos caen como moscas. En los míos sólo pongo esto, un poco de mi historia personal, cosas por el estilo. A veces cuento un chiste o me hago el filósofo con alguna frase vaga; otros escriben tomos enteros de pura palabrería. Y suele haber tardes en las que me pongo a pensar en gente como usted, ¿sabe? y, en cierto modo, apena ver cómo andan por ahí cautelosamente entre los corredores y los estanques, mirándolo todo con esa curiosidad felina, sacando fotos, sonriendo, poniendo esa expresión de júbilo tan boba y urgente cada vez que nos descubren aquí colgados, brillando, y sus manos se cierran sobre nosotros… Lo que ignoran es que no pasaría nada si uno tomara el omikuji de entre las ramas y lo tirara a la basura o se lo comiera. El hechizo está en la lectura.
Daniel Flores nació en Buenos Aires en julio de 1983, es músico, escritor y docente por vocación. Cursó estudios de Corrector Literario en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea y, actualmente, cursa materias del Profesorado de Lengua y Literatura. Realizó varios cursos de escritura, con Alberto Laiseca y Cecilia Sperling, entre otros. A los 25 años decidió mudarse a la provincia de Tucumán (Argentina), en donde hoy reside, y en donde dirige un taller de escritura creativa y cuento breve. Es autor de Bajo un cielo carmesí, un libro compuesto por catorce cuentos que oscilan entre lo fantástico y el horror. Daniel mantiene su blog Verba et Umbra.
Hemos publicado en Axxón sus obras EL PEZ POR LA BOCA, DESTINO KOMALA EN TIEMPO, LUNA DE ARENA, TODOS LOS CAUTIVOS y EL ENIGMA HUMANO 1921514915.
Este cuento se vincula temáticamente con YUI, de Juan Pablo Noroña Lamas; NORTE PROFUNDO, de Jairo Ramos Parra y VERGÜENZA, de Graciela Lorenzo Tillard.
Axxón 223 – octubre de 2011
Cuento de autor latinoamericano (Cuentos : Fantástico : Fantasía : Destino : Espíritus : Argentina : Argentino).



 Entradas (RSS)
Entradas (RSS)