Ficción Breve (setenta), varios autores
Agregado el 20 mayo 2013 por dany en 242, Ficciones, tags: Cuentos
|
En su libro «Atrapa el pez dorado», el cineasta David Lynch cuenta que, al inicio de su carrera, sostuvo una pequeña charla con su padre y con su hermano que casi le rompió el corazón. Le dijeron que tenía que ser responsable, que ya tenía una hija pequeña, que se olvidara del cine y que consiguiera un trabajo. Lynch consiguió ese trabajo y con el dinero que ahorró de su sueldo terminó su primera película, Cabeza Borradora (1977).
En la esencia de todo gran artista reside esa profunda convicción de estar haciendo lo correcto (o, quizás, esa íntima seguridad de que no hay otra cosa que se pueda hacer), que lo lleva a no querer negociar con las demandas bien o malintencionadas de los demás. No se trata de dejarse esclavizar ni de encapricharse con una idea, sino de respetar aquello que se hace por afinidad y reclamar el mismo respeto de quienes nos rodean.
Sin más dilaciones, Axxón, Ciencia Ficción en Bits reivindica nuevamente el relato fantástico con esta septuagésima entrega de Ficciones Breves.
Silvia Angiola.
1) Un paquete de papas fritas, casi vacío, sobre un piso de parquet, a la izquierda de una mesita baja; 2) un plato hondo con restos de maníes, sobre la mesita; 3) una caja de pizza, abierta, conteniendo dos porciones enmohecidas y una botella de cerveza vacía, al otro lado de la mesita; 4) varios envoltorios de golosinas, arrugados y esparcidos alrededor de un sillón ubicado frente a la mesita; 5) sobre el apoyabrazos izquierdo del sillón, un paquete de cigarrillos rubios, por la mitad; 6) sobre el otro apoyabrazos, un control remoto, un encendedor, y un cenicero repleto de filtros y ceniza; 7) frente al sillón, detrás de la mesita, un televisor encendido, sintonizando una señal muerta; 8) frente al televisor, desparramada entre el sillón y la mesita, la huella ennegrecida de una ausencia.
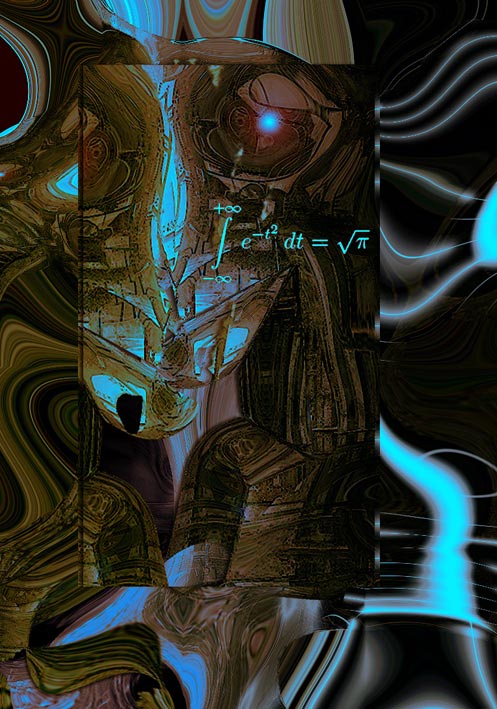
Escena 6: El detective espera en la intersección señalada durante la última comunicación. El informante lo ha guiado hasta una zona de fábricas abandonadas, callejones angostos y lámparas rotas a pedradas que nadie se ha preocupado por reemplazar. La oscuridad de la noche se adueña del mundo a su alrededor. El detective aferra su celular como si fuera un prisionero que trata de escaparse, hasta que recibe la llamada que estaba esperando. Escucha atentamente los nombres de las calles que le susurra el desconocido. Guarda el celular y desenfunda su arma mientras corre a toda velocidad hacia un callejón cercano, pero llega tarde: la mujer que intentaba salvar ha muerto.
Escena 5: La mujer recibe una puñalada en el cuello y cae al suelo casi al instante. Muere ahogada en su propia sangre, tratando de gritar, sin voz, que alguien salve a su bebé. El asesino escapa por el callejón.
Escena 4: La mujer abre los ojos con una mezcla de sorpresa y espanto cuando el asesino la acorrala entre los restos de un auto oxidado y un contenedor de basura. Grita de terror cuando vislumbra el brillo del puñal. El asesino levanta su arma, listo para descargar el golpe. La mujer cierra los ojos llenos de lágrimas y se protege el vientre con las manos.
Escena 3: El asesino se esconde y espera en el callejón. Sabe que su víctima pasará por allí, y que no debe dudar un instante. La fuerza dentro de ella es poderosa y, si no actúa rápido, puede encontrar alguna manera de defenderse. Cuando aparece la mujer, siente un profundo horror al ver lo avanzado de su embarazo.
Escena 2: El asesino sale a cumplir su misión. No quiere matar a una inocente, pero las palabras que ha oído tantas veces, durante tanto tiempo, lo fortalecen: el niño no debe nacer.
Escena 1: El asesino se arrodilla frente al altar y recibe la bendición del sacerdote. Llora en silencio por la pesada carga que le han impuesto. El sacerdote lo consuela, apoya una mano en su hombro, le recuerda que su acción será buena ante los ojos de Dios. Él será perdonado, y la inocente, tras una breve agonía, vivirá eternamente en la gloria del Señor. Pero el precio de la sangre debe pagarse primero: es necesario evitar, a toda costa, la llegada al mundo del Hijo del Enemigo.
Meta-Escena: el Director, enojado con sus ayudantes por el retraso de la última llamada al detective, decide que debe hacerlo todo por sí mismo para que las cosas salgan bien. Se desplaza hasta la Escena 6 y adelanta la llamada un par de minutos, convirtiéndola así en la Escena 5. La anterior Escena 5, que ahora ha pasado a ser la 6, muestra al detective matando al asesino de un disparo y salvando, justo a tiempo, a la mujer. Al Director no le gusta tener que hacer demasiados cambios retrospectivos: la trama del mundo es extremadamente sensible, y resulta muy costoso repararla si resulta dañada. Pero la sangre del niño rebosa de nanobots especiales, más valiosos aún que la trama misma, y no hay tiempo ni presupuesto para preparar un reemplazante. El Productor ya ha vendido los derechos del Apocalipsis-Show, y el Director sabe muy bien que jamás le perdonaría un retraso inesperado del estreno interneural.
Claudio Biondino nació en 1972, es antropólogo, y vive en Buenos Aires. Siempre le interesó la literatura fantástica, en especial la ciencia ficción, y desde 2005 su nombre aparece en diversas publicaciones del género, incluyendo Axxón.
Supe, cuando lo vi, que ese hombre sería mi asesino. Tal vez fue porque a pesar de sus lentes oscuros tenía la certidumbre de que me estaba mirando, esa noche en el metro. No se trataba de un ciego. Puedes diagnosticar en la calle que alguien es ciego por los movimientos rígidos de su cabeza, semejantes a los de un pájaro. No. Él veía, y quería que los otros no viéramos su ferocidad. Esto último era la causa de que además escondiera su boca bajo una ancha bufanda, o eso pensé.
Más tarde noté, al mirar por un instante sobre mi hombro, que se había bajado en la misma estación que yo. Cuando empecé a caminar por el parque, dirigiéndome a casa, su mirada era una enorme mochila sobre mi espalda. Solo nosotros atravesábamos ese penumbroso remedo de foresta, cuyos focos se me antojaron fuegos fatuos. Y aunque yo trataba de apresurarme, sentía a cada segundo que sus pasos iban devorando los míos.
De repente, oí que le quitaban el seguro a un arma.
—Por lo menos dame una explicación —le dije cuando me detuve y volteé—. No hay nada más humillante que convertirse en un cadáver de ojos perplejos.
Él se quitó las amplias gafas y la bufanda. Entonces comprendí que a algunos les convendría ser un cadáver.
Su piel era amarilla, su cara estaba poblada de pústulas enormes, y en sus ojos la sangre parecía estar a punto de estallar. Sus labios se demoraron, saliendo de un rictus, en decir:
—Tu padre… —murmuró—. Mira lo que me hizo tu padre.
Quedé atónito. Mi padre había sido un buen hombre. Un intachable ciudadano y, sobre todo, el mejor padre del mundo. Sus problemas eran a diario más numerosos que los pecados de una ciudad pero jamás renunciaba a su sonrisa. Muchas veces esto me irritaba. Con dolorosa frecuencia me planteé exigirle que sacara partido de nuestra cercana relación; que me mostrara su pena, que llorara sobre mi hombro años de pobreza en todos los sentidos. Pero un día se murió y yo seguía callado. Había tenido él que padecer su mala fortuna laboral, una viudez y la invertida lotería de tener un hijo que decidiera ser artista; un hijo al cual llenarle la cabeza de esperanzas y de realidad los bolsillos.
Una vez tuvo suerte. Fue en los caballos. Porque llegó un punto en su existencia en que la desesperación tomó forma de apuestas. Ganó un premio considerable. Pero esa misma noche el asunto tuvo para mí la sensación fraudulenta de los despertares, cuando me dijo:
—Lo gasté todo, hijo, para que estés a salvo. Te he comprado un montón de pólizas. En la tumba ya no seré feliz, pero al menos estaré tranquilo —y me exhibió la más límpida de sus sonrisas.
El frío me hizo volver a la realidad de mi momento definitivo. Miré al desmejorado sujeto.
—¿Cómo pasó? —pregunté, temblando por más de una razón.
Contestó con esfuerzo:
—Él me compró un seguro para ti… Un seguro contra tus posibles enfermedades catastróficas. Y ahora soy un espejo de lo que deberías ser.
Creo que abrí la boca muy ampliamente, porque sentí que el frío me estrangulaba por dentro.
—Qué querías que hiciera, si la paga que me ofreció era buena —añadió, como una clase de disculpa hacia la vida que se le escapaba.
Entonces disparó.
Ambos miramos mi torso con pareja sorpresa. Claro que la suya estaba revestida de decepción.
—Otro seguro —murmuré, tocando mi cuerpo intacto, e imaginando a algún remoto y anónimo cadáver.
—Parece que morirás de viejo, infeliz —me dijo el agresor, y se alejó lentamente.
Yo recordé el rostro de mi padre muerto, entre cuyas numerosas arrugas con certeza se escondía su sonrisa. Y comencé a andar apenas, sintiéndome ajeno a la vida; sabiendo que en adelante esta me sería una agonía de culpas.
Felipe Uribe Armijo nació en 1982 y manifestó desde pequeño una obsesión por plasmar otros mundos mediante la palabra escrita. Estudió Lengua y Literatura en la Universidad de Chile, donde más tarde se titularía además de Profesor de Castellano. El 2009 fue distinguido por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con la Beca de Creación Literaria, por su libro de cuentos «Meditación de un condenado». Ese año fue finalista del concurso de cuentos del Círculo de Escritores Errantes y desde principios de 2010 ha incursionado como guionista en el ámbito del cine. Actualmente trabaja en la reescritura de una novela gráfica y en la primera versión de una novela de fantasía para niños.
El soldado saltó del helicóptero. Inmediatamente se giró varias veces a un lado y al otro, con el fin de que su sensor calorimétrico neuroimplantado localizara posibles rivales. En ocho segundos había contabilizado catorce fuentes de calor, casi todas agrupadas en una zona de aquella meseta. «Ahí está el escondite enemigo», pensó.
Se lanzó hacia el objetivo, disparando a mansalva. Los proyectiles dirigidos hacia él los lograba esquivar gracias a su bioarnés que era capaz de detectar el acercamiento de cada bala y forzaba al cuerpo huésped a moverse lo justo para evitarlas. Por el contrario, sus disparos eran siempre certeros, orientados por el microcalorímetro que portaban las balas. Dio un inverosímil salto hiperneumático, y, desde lo alto, en unos instantes, acabó con el resto.
Poco después, con la misión cumplida, le recogió el helicóptero que le transportó, junto a sus compañeros de comando, al cuartel general.
Una vez allí, se libró de la pesada ropa de combate, y se vistió de traje y corbata. Accedió a una oficina y se sentó en el sillón tras la mesa principal de la estancia. Pulsó un botón en un lateral de un ordenador que reposaba sobre dicha mesa. Descendió del techo un casco, que se ajustó a su cabeza y luego se activó, destruyendo los enlaces neuronales creados en las últimas seis horas. A continuación el casco se elevó, volviendo a su localización inicial. El individuo miró un reloj que había en la oficina. Ya era hora de marcharse. Apagó el ordenador y la luz del despacho, y salió a la calle. Veinte minutos después llegó a su domicilio donde saludó a su esposa.
—¿Qué tal en la oficina? —le preguntó ella.
—¡Psche! Lo de siempre, un rollo.
Ejecutó un movimiento brusco de corto recorrido, moviendo su antebrazo de atrás hacia adelante, con el puño cerrado. Aunque no emitió palabra alguna, cualquiera que le hubiera visto habría interpretado aquel movimiento como una expresión de triunfo. «Lo he conseguido, por fin».
En un tubo de ensayo reposaban unos cuantos centilitros de un líquido grumoso de color verde grisáceo. Y, al lado del recipiente, se encontraba una preparación portando varias colonias de bacterias empapadas en aquel fluido. Dispersos por la mesa de experimentación, se distribuían recipientes varios, acumulando distintas cantidades de los venenos más agresivos conocidos.
El gesto triunfante se debía a que había comprobado por el microscopio que aquellas bacterias, a pesar de ser sometidas a tan letales venenos, seguían su «vida normal», moviéndose, alimentándose y reproduciéndose. Aquel líquido verde era el causante del milagro mutante de súper-resistencia.
Tras esto, no pensaba llevar a cabo los preceptivos pasos intermedios en animales de laboratorio. Sus superiores le habían ordenado que ya lo experimentara en humanos. Con un poco de suerte, en breve, crearía una nueva raza de hombres inmunes y poderosos para…
De pronto, se escuchó un potente ruido en el exterior. Instantes después, tres hombres entraron en la habitación, derribando la puerta. Uno de ellos agarró al investigador que se intentó zafar, pero fue finalmente noqueado, quedando sin sentido. Los del servicio secreto no se anduvieron con chiquitas: asesinaron al científico, destrozaron el laboratorio y tiraron todos los materiales por un desagüe, incluido el líquido verde de súper-inmunidad. Una rata que transitaba por la zona agradeció el fluido y se lo tragó hasta la última gota…
Ricardo Manzanaro (San Sebastián, 1966). Médico y profesor de la UPV (Universidad del País Vasco). Mantiene un blog de actualidad sobre literatura y cine de ciencia ficción (notcf.blogspot.com.es). Asistente habitual desde sus inicios a la TerBi (Tertulia de ciencia ficción de Bilbao) y actualmente presidente de la asociación surgida de la misma, TerBi Asociación Vasca de Ciencia Ficción Fantasía y Terror.
Tiene publicados más de cuarenta relatos.
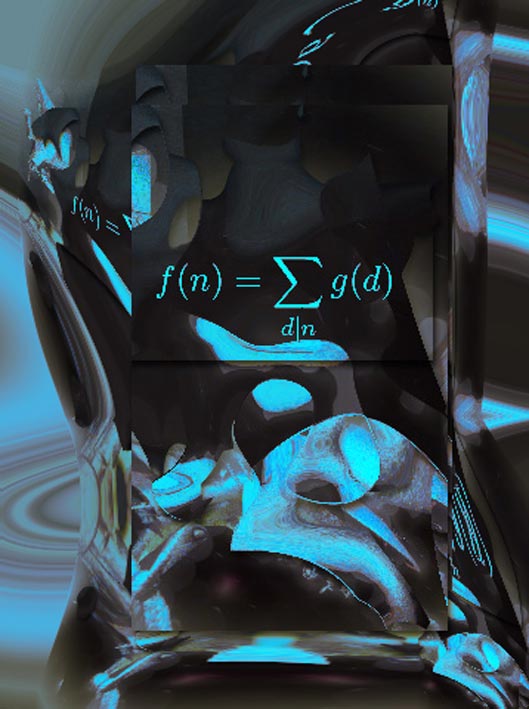
En el funeral se quedó sentada mucho tiempo, sin expresión alguna. Los asistentes se asomaban a su mirada de sangre fría. No había órdenes que cumplir ni lágrimas que llorar.
Finalmente se acercó al cadáver de su padre. Un mecanismo se activó al detectar la presencia de la rapaz. Los ojos sin vida se abrieron y emitieron una señal infrarroja: debía eliminar a todos los presentes. También tenía que besarlo en la boca para extraer la última pieza del rompecabezas. Tragó el contenido, el cual se integró a su organismo entibiando su sangre. Recordó cada una de las ejecuciones efectuadas en su pasado. Miró a las personas que pronto tendría que hacer pedazos, al hombre que yacía ante ella, y rompió en llanto.
Una niña se sentó en medio de la casa. Espera el regreso tuyo, porque tú le prometiste volver. Pasó el tiempo. La casa se llenó de polvo, se derrumbó convirtiéndose en un terreno baldío. Con el crecimiento de la ciudad, construyeron ahí una carretera. Al fin llegas, la encuentras sentada en su misma silla, esa que estaba al lado de la tuya.
—Es tiempo de irse —le dices.
Pero ella no te puede ver ni oír. Te quedas ahí de pie, esperando que termine la eternidad.
Jorge Chípuli. 1976. Monterrey, Nuevo León, México. Obtuvo el premio de cuento de la revista La langosta se ha posado 1995, el segundo lugar del premio de minicuento La difícil brevedad 2006 y el primer premio de microcuento Sizigias y Twitteraturas Lunares 2011. Fue becario del Centro de Escritores de Nuevo León. Ha colaborado con textos en las revistas Literal, Urbanario, Rayuela, Oficio, Papeles de la Mancuspia, La langosta se ha posado, Literatura Virtual, Nave, Umbrales, la española Miasma y la argentina Axxón. Ha sido incluido en las antologías Columnas, antología del doblez, (ITESM, 1991), Natal, 20 visiones de Monterrey (Clannad 1993), Silicio en la memoria, (Ramón Llaca, 1998), Quadrántidas, (UANL, 2011) y Mundos Remotos y Cielos Infinitos (UANL, 2011).
Todo comenzó cuando Leticia se tiró en la cama a llorar. Aunque pensándolo bien, la última palabra no es la más indicada para describir el torrente de lágrimas: los sollozos sacudían las paredes. La última discusión con mi madre —problemas de hermanas— la había devastado. Y yo, consciente de que si no hacía algo para calmar a mi tía los muebles acabarían por flotar, de rodillas junto al lecho le acariciaba las manos. Con afán frotaba aquellos dedos que incontables veces habían logrado serenarme.
Desde una esquina de la habitación, mi madre no nos perdía de vista. La mirada era fría, de hastío.
Tía Leticia gemía, no cesaba de gimotear. Y con sus suaves lloriqueos que ascendían para culminar en un aullido, era imposible dormirse.
En el pasillo, junto a la puerta tras la cual mi tía se había encerrado, varias noches me encontré con mamá. Me estremecía frente a ella: la adusta presencia de esa mujer subrayaba su eterno rencor por mi tía y por mí.
—¡Si servís para algo, hacé que pare! —me dijo en uno de los tantos cruces.
—Trato.
—¿Hasta cuándo van a continuar? ¿No les alcanza con que tu padre me dejara? Y vos, ¿nunca te preguntaste por qué la gente nos evita?
Preferí no contestar.
—¡Por temor! —señaló.
Cuando con una mueca de asco mamá se marchó, me acurruqué en el piso. Y valiéndome de la más tierna voz de que era capaz, le tarareé a mi tía aquellas melodías que hasta hace poco ella me susurraba al acostarme. Me entumecía, pero grande era la satisfacción al notar que sus lamentos menguaban.
Por la mañana, aquellas mismas lágrimas volvían a brotar.
Decidí trasladar mi habitación a la segunda planta de la casa, allí junto al dormitorio de Leticia. Acomodé mi cama al final del pasillo, y para velar aquel misterioso dolor coloqué un maltrecho sillón junto al marco de la puerta. Pasé allí sentado la mayor parte de los días.
Veía cada vez menos a mi madre. Dueña del piso inferior, no me permitía bajar. Cada noche, música y voces desconocidas subían por el hueco de la escalera. Mamá reía. Nunca antes había oído su risa. El volumen del tocadiscos se elevaba dependiendo de los sollozos en el piso superior.
A pesar de mis esfuerzos, el llanto persistía. Introduciendo los delgados dedos por una abertura que fui practicando tras arrancar parte de la madera, Leticia y yo pasábamos las horas tomados de la mano. Así advertí cómo su cálida piel se iba transformando en rugosa y fría. Las eternas lágrimas obraban tal suceso.
En uno de mis intentos por abrir la puerta que nos separaba, mi tía prorrumpió en lastimeros chillidos —alaridos como los que yo en forma ocasional exhalaba y que sólo los abrazos de aquella mujer podían calmar—. Aturdido, recordé las palabras que a diario me repetía mi madre: «La locura de mi hermana está en vos». Odié a mamá más que nunca.
Resonaron los insultos y los apresurados pasos de mi madre por la escalera. Verla parada en el descanso blandiendo un cinturón me aterró. Por unos minutos, todo quedó en silencio. Sólo el seco ruido del cuero contra mi cuerpo lo rompía.
Mamá desapareció. Al regresar, acarreaba cemento, ladrillos y pala —supuse que los había tomado prestados de la obra vecina—. Con certeros movimientos tapió el acceso al cuarto de Leticia. No conforme, trabajó durante toda la noche levantando una pared en el inicio de la escalera. Al terminar su tarea, yo uní mis lágrimas a las de mi tía.
Aislados, nos alternábamos para liberar en lloros nuestra pena. El paso de las horas no nos había quitado bríos, y el constante aumento del volumen de la música me había indicado que las fiestas de la planta baja no lograban ahogar el sonido del diluvio. Reconocí las toscas pisadas de mi madre corriendo escaleras arriba. Decidida a dar por terminado aquel perturbado concierto, volcaba a porrazos sobre la pared su ira. Rabia que seguramente también pretendía aliviar sobre nuestras cabezas. Pero, en su agitación, no advirtió que las primeras gotas habían traspasado los ladrillos. Para cuando lo hizo, fue tarde: una salada catarata la arrastró en su caída. Ya no se oían más risas.
Antonieta Castro Madero es profesora de historia. Desde el año 2006 asiste al taller «Corte y Corrección» dirigido por Marcelo Di Marco. En el año 2010 integró el taller de Jaime Collyers. Próximamente publicará en Ediciones Andrómeda, junto a Alejandra Vaca y Jorgelina Etze, el libro «Noches de insomnio», una recopilación de cuentos. Su cuento «La llamada» obtuvo el segundo premio en el concurso literario Leopoldo Lugones en el año 2008. Y «La reunión», sexta mención en el concurso literario Honorarte. Recientemente su cuento «Armonía familiar» fue publicado en el blog Breves no tan Breves coordinado por Sergio Gaut Vel Hartman.

Después de despertar, tardé en orientarme. Primero noté la ausencia de la mesita de noche en el lugar habitual cuando estiré la mano para buscar el interruptor del velador. Desde la izquierda, una persiana vertical distribuía los rayos de luz que de a poco me ampliaban la perspectiva. El armario de luna no estaba a los pies de la cama, y sobre la puerta colgaba una cruz de madera.
Algo en la cabeza me molestó: un vendaje que me cubría hasta la mitad de la oreja derecha. Un dolor insoportable, una aguja de tejer en el cerebro, me hizo cerrar los ojos y apretar los dientes. Intenté sentarme, pero mis piernas no respondieron. Saqué las sábanas de un tirón y quise sacudir un pie.
La puerta se abrió de golpe, y una mujer vestida de blanco prendió la luz. Me llamó «Claudio». No estaba seguro, pero reconocí ese nombre como propio. Me dijo que me tranquilizara, que el doctor Alarcón llegaría en breve, y me aplicó una inyección que me relajó. ¿Doctor quién? Los ojos se me cerraron, y creo haberme dormido.
Después de despertar, tardé en orientarme. Primero noté la presencia de la mesita de noche en el lugar habitual cuando estiré la mano para buscar el interruptor del velador. Luego, llevé la mano hacia mi cabeza: no había venda. Pataleé hasta enredarme entre las sábanas y me sentí aliviado. Mi vista tardó un momento en adaptarse a la luz que atravesaba la cortina de junco. Vi el armario de luna en su sitio, y no había crucifijos sobre la puerta.
Me levanté todavía desorientado, no sabía qué día era. Me lavé la cara y los dientes y fui a la cocina. Marta estaba sentada tomando mate y leyendo el diario.
—Por tu expresión —preguntó sin quitar los ojos de la página—, tuviste otra pesadilla.
La tapa del periódico estaba dedicada a los festejos por el Día de la Bandera. ¡El cumpleaños de ella!
Me vestí ágilmente y salí en mi Impala 2 a comprarle un regalo. Marta era una buena mujer, pero con un carácter horrible. Siempre me recriminaba olvidar las fechas importantes, como el aniversario del accidente de nuestros padres y los cumpleaños. No quería hacerla enojar. Un lindo collar de perlas le cambiaría el ceño fruncido.
Pensé en la joyería de Aurelio, donde el viejo compraba todas las joyas para mamá. En mi moto haría el trámite con rapidez.
Sobre la calle Libertad, casi esquina Mitre, vi a mi amada Loretta caminando del brazo de otro hombre.
Después de despertar, tardé un momento en orientarme. Primero noté la ausencia de la mesita de noche en el lugar habitual cuando estiré la mano para buscar el interruptor del velador. Desde la izquierda, una persiana vertical distribuía los rayos de luz que de a poco me ampliaban la perspectiva. El armario de luna no estaba a los pies de la cama, y la puerta era corrediza.
De golpe, una mujer vestida de blanco prendió la luz y dijo en voz alta:
—Despierte, doctor Alarcón, que el paciente del choque de anoche está reaccionando.
No pude hacer otra cosa que seguir a la enfermera por el pasillo hasta la habitación 17. En la primera camilla vi un hombre con la cabeza cubierta por una venda, me resultó familiar.
La enfermera me agarró del brazo, corrió la cortina blanca y dijo con firmeza:
—El del auto, doctor, no el de la moto.
Recostado, un hombre herido de gravedad. Tenía contusiones y le faltaban partes de las extremidades. Todo comenzó a dar vueltas a mi alrededor, y creo haber perdido el conocimiento.
Después de despertar, tardé un momento en orientarme. Primero noté la ausencia de la mesita de noche en el lugar habitual cuando estiré la mano para buscar el interruptor del velador. A la izquierda, una cortina de yute. El armario de luna no estaba a los pies del lecho, y la puerta era rosada. Me incorporé para sentarme, y una voz femenina preguntó:
—¿Querés desayunar antes de ir a la cancillería?
Reconocí la voz de Loretta, pero no entendí de qué cancillería me hablaba. Me levanté y pensé en meter la cabeza bajo el agua. Me paré frente al espejo y me sorprendió ser el hombre con el que había visto a Loretta ese día antes de mi accidente. El día del cumpleaños de Marta. ¿Cuándo había ocurrido aquello? Eso me hizo pensar en mi propio cuerpo: ¿cómo era yo? No lo sabía.
Loretta de ojos arena y cabello con olor a café, mi querida… Decidí ducharme, estaba alterado.
—¡Papá, ya están las tostadas! —interrumpió mis pensamientos una vocecita aguda desde lo que, supongo, era la cocina. Tal fue mi asombro que, al querer cerrar el agua, patiné y caí de espaldas. Lo último que recuerdo fue el grito de espanto de Loretta cuando entró en el baño.
Después de despertar, tardé en orientarme. Primero noté la ausencia de la mesita de noche en el lugar habitual cuando estiré la mano para buscar el interruptor del velador. Desde la izquierda, una persiana vertical distribuía los rayos de luz, que de a poco me ampliaban la perspectiva. A la derecha, una cortina blanca me separaba de no sé qué.
Quise tocarme la cabeza, pero mi brazo terminaba en el codo. Sentí un dolor insoportable como si me clavaran un millón de agujas de tejer.
Una voz del otro lado de la cortina dijo sollozando:
—Señor, discúlpeme por todo lo que le pasó… Yo no sé qué hice…, sólo sé que vi a Loretta caminando con ese hombre y que me cegué de celos.
Silenció la voz del hombre una mujer vestida de blanco que abrió la puerta y prendió la luz.
Me llamó «Manuel». ¿Era ese mi nombre? Me dijo que me tranquilizara, que el doctor Alarcón ya estaba por llegar. Y me aplicó una inyección que me relajó. ¿Doctor Alarcón?
Julia Martín nació en Buenos Aires, Argentina, en 1978. Se recibió de Redactora especializada en textos literarios, en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea donde actualmente cursa la carrera de Corrección. Es narradora, poetisa y participa del Taller de Corte y Corrección de Marcelo Di Marco. Además, coordina los talleres de escritura y lectura que brinda Literatorio, entre otros.
La risa de Papá Noel se escucha por igual en los tres pisos de San Marino: no está ni más lejos ni más cerca de nadie, como el centro del universo; retumba y rebota en las paredes del mall y del oído medio de cada paseante, hasta que suena la campana que cada treinta segundos toca su asistente vestida de Campanita; ambos desafían conjuntamente las leyes de la física, de la lógica, del tiempo, de la estética y probablemente de la gravedad. John Lennon regresa junto a los vivos en el altorparlante y canta con Yoko Ono «So this is Christmas» en un loop interminable. En todos los pisos hay niños que se pierden por cuatro segundos, gritan: ¡mamá! y son encontrados, reprendidos y abrazados. Cada tienda es un sistema solar con su propia música, sus propias luces y la misma frase de las dependientas: buenas tardes, ¿busca algo en especial? Quizás alguien busca algo especial. Papá Noel se ríe. Campanita toca la campana. Una voz desde lo alto recuerda las ofertas del día. Llene los cupones y gánese un Hummer. En cada piso hay niños que corren con sus zapatillas, y frenan de golpe: chilla una bestia de goma. Buenas tardes, ¿busca algo en especial? Papá Noel ríe. Campanita toca la campana. John y Yoko dan otra vuelta. So this is Christmas/ and what have you done? Bestia de goma. Llene los cupones. Gane un Hummer. En una isla, una señora hace canguil. El maíz no deja de reventar, las palomitas no dejan de golpear las paredes de la olla como si quisieran fugarse de su cárcel de metal, el canguil forma un cerro que nunca crece, es un acto de magia barata y deliciosa. Llene los cupones. Gane un Hummer. Papá Noel ríe. Campanita toca la campana. Las bestias de goma chillan. El olor del canguil se mezcla con el olor del chifa, con el de las galletas, con el de las empanadas, con el del capuchino. Papá Noel ríe. Campanita toca la campana. Chillan las bestias de goma. John y Yoko dan una vuelta más. Another year over and a new one just begun. Llene los cupones y gane un Hummer del año. Buenas tardes. Canguil. Papá Noel. Campanita. John y Yoko. Cupones. Hummer. Canguil. Goma.
En el tercer piso, un hombre con un niño pequeño descansan en una banca de madera que da la espalda a la barandilla. Alguien lo llama, él se voltea. El niño se pone de pie y decide escalar el respaldar. Se asoma y saluda abajo. La gente lo ve desde el primer piso. El niño pierde el equilibrio. Una mujer grita, llama al padre del niño. Todo el mall grita. Es un solo grito y será solo por esa vez. El hombre grita, pero es otro grito. Es una súplica. El mall se queda en silencio mientras el hombre, que sigue gritando, corre con toda su vida para llegar a donde el niño, pero el niño no escucha nada mientras cae. Todo el mall se calla. Todo, dentro del mall, se calla. Solo las escaleras automáticas dejan escapar ocasionalmente una queja, o más bien un gemido, en su viaje circular, infinito. Pero no se detienen.
Un hombre se sienta frente a su computadora, la enciende. Abre un juego.
En el juego, el hombre tiene que lograr que un muñeco mueva distintos obstáculos en el campo de acción, que es como un laberinto sin entrada y sin salida, a menos que la salida sea el paso al siguiente nivel.
Es decir, más que una salida física, es una salida conceptual.
El muñeco en cuestión tiene unos ojos enormes, luce como una hormiga obesa y viste una capa roja sobre su traje, como Superman. Pero se llama Pocoman.
Se transporta de dos maneras: caminando o volando. Pero cuando vuela no puede empujar objetos.
Y esa es toda la finalidad del juego: empujar objetos. Los objetos deben ser movilizados por el muñeco desde donde están hasta donde deben estar, sin que los objetos le bloqueen el paso a los otros objetos o al muñeco mismo.
Ya.
El lugar designado para los objetos en el campo de juego es un pequeño patio con cruces marcadas en el suelo.
Los obstáculos no son los mismos siempre; por ejemplo, en el nivel uno, Pocoman empuja unos diamantes que son casi de su mismo tamaño, pero al llegar al lugar designado se transforman en esmeraldas.
Nivel dos.
En el nivel dos, el muñeco empuja las esmeraldas, que se transforman en cisnes al llegar a su destino. Eventualmente, los objetos se transforman en un Pocoman dormido, que a su vez, evolucionará a Pocoman despierto y luego, esos Pocoman serán sapos, mariposas, hongos, y así.
OK.
La mutación final da como resultado un corazón rojo, simétrico. En el último nivel del juego, cuando empujas el corazón sobre la última cruz, una fanfarria estalla poco antes de la explosión de fuegos doblemente artificiales. No hay humo ni olor a pólvora que atraviesen la pantalla que contiene el calor del espectáculo pirotécnico.
¿Y?
Un mensaje de felicitación cruza la pantalla.
El hombre sigue frente a su computadora.
Escucha el ruido de un avión. El miedo del pasajero se hace visible a través de la ventana en la que se refleja un disco blanco en el plástico convexo; huellas dactilares opacan la vista del lado de la cabina; huellas de botas de todos los astronautas de todas las misiones que alunizaron permanecen inalteradas sobre el suelo frío del satélite. La atmósfera es mínima.
La capa de Pocoman ondea. No hay viento.
Pocoman espera instrucciones.
Esa poderosa sensación de desamparo
Brian Aldiss
Miró su ropa. Sus prendas, ya sin él por dentro, le parecieron un fantasma cansado.
Algunas horas después, el pantalón y la camisa caminaron rumbo a la ventana.
Denise Nader vive en Guayaquil. Intenta tener vida social desde 1971. Es escritora, empresaria culinaria y guionista; fue editora, profesora universitaria y publicista. Ha publicado cuentos en dos antologías en Ecuador y artículos, relatos y ensayos en varias revistas y medios nacionales y extranjeros. Imparte talleres de escritura en Estación LibroAbierto; es fundadora y dramaturga en Daemon: una productora de teatro/guarida nuclear que ha llevado a escena sus adaptaciones de La gata sobre el Tejado Caliente, Alguien Voló Sobre el Nido del Cucú, Reservoir Dogs, El Montaplatos y Frankenstein. Coordina mensualmente las Tertulias Guayaquileñas de Ciencia Ficción que fundó en diciembre de 2011 junto a Fernando Naranjo. En 2012, moderó el panel del III Encuentro Internacional de Ciencia Ficción en la FIL de Guayaquil. Mantiene un blog sobre arte, política y comunicación (efectodroste.wordpress.com), otro sobre las Tertulias de Ciencia Ficción (tertuliascf.wordpress.com) y una cuenta de Twitter (@nashiraprime). Como resultado de un autodiagnóstico, descubrió que padece de síndrome de solipsismo. No sabe si vale la pena combatirlo. Melómana por conveniencia. Abstemia por vocación. La persigue (en el vacío) su libro de relatos aún inédito, Loop.

Un hombre entra al bosque. Al llegar a un río se detiene y se sienta en su orilla, sacando una hogaza de pan. Al rato, aproxima su rostro al río buscando saciar su sed. Con asombro ve en el reflejo del agua que su rostro ha cambiado. Mete la mano intentando borrar la imagen, sin embargo, la misma siempre vuelve. Ya no es ahora sino un anciano de mirada triste. Desesperado corre siguiendo el cauce del río, buscando su origen. Al llegar a la vertiente, agitado y sin aire, tropieza y cae al agua.
Un niño sale del bosque.
Facundo E. Córdoba nació en Buenos Aires en 1983. Es profesor de música en escuelas primarias y guitarrista de una banda llamada «Cadáver Exquisito». Participa del taller literario «Los clanes de la Luna Dickeana». Ha publicado el cuento «Desde el otro lado», en la revista PROXIMA (nº 16) y colaborado en el guión de la historieta «Una cuestión de puntos de vista» junto a Laura Ponce, ilustrado por Javier Coscarelli y publicado también en PROXIMA (nº 17).
La música es el lenguaje que me permite comunicarme con el más allá
Robert Schumann.
Desde que murió Juan Cruz en el pueblo nos quedamos sin enterrador. Nadie quiso (creo yo, a modo de homenaje) ocupar su puesto. Cada familia se encargaría de sus muertos. Los hombres, la tierra. Las mujeres, la limpieza. Yo le hice otro homenaje a Juan Cruz. Yo fui la última en verlo vivo.
Era la primera vez que iba sola al mercado y la arcada del cementerio, con el tiempo lo comprobé, es idéntica a la del mercado. Así fue que entré en un pasillo de plafones ocres amurados a un techo altísimo. En las paredes había escaleras corredizas y eso terminó de perderme. Los nichos pasaban más rápido, pero algunos tenían la puerta abierta y la escalera chocaba. Entonces la cerraba de un golpe, y si adentro veía el cajón, pedía disculpas.
El pasillo, poco a poco se fue convirtiendo en una especie de caño, con nichos en el piso, a los costados y en el techo. Las escaleras seguían siendo corredizas aunque ahora, además, semicirculares, como los pasamanos que hay en la plaza. Después, los nichos desaparecieron y el pasillo fue sólo un caño. Aburrido. De cemento y sin luces. Un resplandor ámbar en lo que parecía el fondo y un resplandor ocre a mi espalda. Sobre el final, el agua infectada me cubría las rodillas. Desemboqué en un camino arbolado.
A izquierda y derecha, entre los pastos crecidos, aparecieron las primeras tumbas. Monumentos gastados y cubiertos de musgo. Crucifijos torcidos. Crucé una vía de trocha angosta y el viento trajo olor a música. Entonces me acordé de Juan Cruz. La gente decía que tenía el cementerio a la miseria. Justo él, un ejemplo de sepulturero, hasta que se le había dado por la música. Siguiendo el sonido del piano sabía que lo conocería. Doblé a la izquierda en una huella de barro. El panorama se abrió.
Juan Cruz tocaba el piano dándome la espalda, al lado de un farol encendido. En un costado del piano había una pala apoyada. Al otro costado, una fosa abierta y una montaña de tierra bajo un árbol. Cuando me pareció que la canción había terminado, aplaudí. Juan Cruz se dio vuelta. Aunque en realidad, no. No se dio vuelta. Hizo girar el asiento redondo del banquito.
—Befana —dijo.
—No. Gimena —dije yo.
Juan Cruz rió.
—Compás de dos cuartos.
—Yo voy a comprar pan —le dije—. Pero un cuarto. No dos.
Como evidentemente no entendía, Juan Cruz me explicó. Befana era el nombre de la canción. Compás de dos cuartos…, ya no me acuerdo. Se paró y se acercó. Se limpió el pantalón y me dio la mano. El pantalón de Juan Cruz y las teclas del piano estaban igual de embarradas. Después se disculpó.
—No toco muy bien. Aprendí de grande.
Estuve a punto de decir lo que enseguida dijo él:
—Pero acá… a quién le importa, ¿no?
Los pelos revueltos y la barba a medio crecer le daban aspecto de arlequín. O quizá la ropa: nada combinaba con nada. Era flaco Juan Cruz. Era viejo. Antes de matarse me diría. Cuarenta y seis años. La edad a la que murió el autor de Befana. Él quería morir a la misma edad. El mismo día. Ése día.
Levantó la tapa del piano que cubre las cuerdas y de adentro sacó una soga. La tiró al aire varias veces hasta engancharla de una rama gruesa. En una punta trenzó un nudo corredizo. Me apoyó una mano en un hombro.
—¿Sabe tocar?
Medio que se lamentó cuando le dije que no.
—Quería terminar escuchando Befana —dijo.
Le propuse que me enseñara. Me agarró del brazo y nos acercamos al piano.
—Es fácil —dijo. Y fue tocando, despacio, el pasaje principal. Tarareando sobre el sonido del piano. Me miró y levantó las cejas—. Aunque sea eso —dijo—. ¿Se anima?
Probamos varias veces. Al fin pude, en un tiempo que, según él, no estaba tan mal, articular los dedos en las teclas correctas.
—¡No pierda el tempo! —dijo mientras se anudaba la soga a la garganta.
Subió al árbol. Era alto Juan Cruz. Ajustó, fuerte, un nudo en la rama.
—¡El tempo es todo! —dijo—. La música sólo existe en el tiempo.
Cualquiera hubiera contado hasta tres. Juan Cruz, parado sobre la rama, contaría hasta dos. Bajé la vista a las teclas. Sentí, concentrada en el entrecejo, toda la fuerza de Befana. Preparé las manos. Después del dos empecé a tocar, Juan Cruz saltó. Cerré la tapa del piano y me puse a llorar. En el mercado compré dos cuartos de pan; que me dijeron, es lo mismo que medio kilo.
Miguel llega, aplaude o toca el timbre. Espera junto a la reja; a los pies, la caja negra: cuatro tapas y manijas amarillas. Minutos antes del horario que prometió venir, me paro tras la ventana, me gusta verlo llamar. Me gusta verlo esperar y pensar: qué pensará Miguel mientras espera. Abro la puerta y le hago señas. La reja está sin llave, Miguel, pase. Y pasa. Primero la caja, después Miguel.
En el umbral me da la mano y sonríe. Dice que tiene que cambiar la caja. Las tapas se le abren solas de tan falseadas. Le digo que sí, que debería, pero no le creo nada. Miguel siempre está por cambiar la caja. Adentro me mira y ya lo sé. No quiere perder tiempo. Entonces lo guío, Por acá Miguel, al fondo. Por cada ambiente que atraviesa dice permiso. Adelante, digo yo por cada ambiente que atravesamos. En el patio, por ejemplo, lo pongo frente al enemigo. Mi enemigo, en realidad. Mis enemigos no son los mismos que los de Miguel. Miguel es amigo de la cisterna, de las cajas de luz, de los rollos de cortina. Se para frente al bombeador y lo desarma con la mirada. Funde el metal. Penetra el mecanismo y vuelve a mirarme. Entiendo que debo irme. La única condición que puso la primera vez que lo contraté: Jefe…, yo laburo solo.
Él no lo sabe (o creo que no lo sabe). Hace tiempo me agarró curiosidad. Desde antes de que Miguel llegue, tengo elegido un escondite para espiarlo. Miguel camina por el patio. Mira a todos lados. Se asoma por la puerta del living, y confiado, supongo, en que nadie lo ve, vuelve al patio y abre la caja. Nunca pude ver adentro, no hubo escondite que me lo permitiera. Sé que es negra. Abismalmente negra. Sé que Miguel pierde los brazos hasta los hombros. A veces, el tronco, hasta la cintura, y las manos vuelven, de las profundidades, armadas con instrumentos rarísimos. No son herramientas comunes. Son cosas que jamás vi en ningún otro lado más que en manos de Miguel. Se arrodilla al lado del bombeador y le pregunta qué pasa. El bombeador dice, según el caso, lo que determina una u otra voz, que tiene la correa muy gastada, o el tapón sin teflón. Miguel lo acaricia. Todo bien, amigo, le dice, y empieza a desarmarlo. Ajusta acá y allá. Engrasa. Lija. Pregunta: Qué tal ahora. El bombeador dice: Mucho mejor.
En casa, y esto lo sé gracias a Miguel, hasta las llaves térmicas hablan. Por eso a veces tengo miedo. Miedo de que un día me delaten. Supe de rivalidades. De noviazgos. De roturas y separaciones de cables que terminaron en cortocircuito. Por el momento nunca escuché hablar mal de mí. Pero hay días en que me siento amenazado. Observado por mil filamentos incandescentes dispuestos a electrocutarme. Por el cucú, que sale a cantar cuando quiere. La cerradura, en el seno de su combinación, tiene el poder de encerrarme hasta que muera, solo, hambriento. Igual pienso. Pienso y espero. Nada de eso va a pasar mientras no deje de llamar a Miguel.
Entonces las herramientas caen en la caja. Caen como si cayeran al fondo del mar. Las cuatro tapas se cierran. Escucho a Miguel caminar por la cocina, pedir permiso, entrar al living. Listo, jefe. Salgo del escondite con un libro o el diario. Simulo que Miguel me interrumpió y Miguel se disculpa. Le digo que no es nada, le pregunto qué era. Siempre me dice algo distinto de lo que el bombeador o el lavarropas (o lo que sea que vino a arreglar) le dijo. Le pregunto cuánto es. Se rasca la cabeza. Saca cuentas mirando al piso. Cincuenta y dos pesos, dice. La única tarifa que le conozco, trabaje diez minutos, media hora o dos días enteros. Le pago y lo acompaño a la puerta. Me da la mano y sonríe. Hasta la próxima, dice. Y sale. Primero la caja. Después Miguel.
El Negro Vila era, además de negro, narigón. Tan negro y tan narigón que casi presumía. Por eso cuando lo conocí le agarré bronca. Al tiempo nos hicimos amigos y me presentó a la familia. Lo primero que noté fue que ninguno era negro. Ninguno es narigón en la familia Vila. Adoptado de acá a Luján, pensé. Y me dio lástima, pobre Negro. Negro, narigón y adoptado.
Lo encaré una noche que estudiábamos. Serían las dos de la mañana y el Negro se caía de sueño. Pero aun con las defensas bajas, cómo se aborda a un amigo sobre un tema así. Revolver que los padres no son los padres, que el hermano no es el hermano.
—Negro… —le dije para empezar—. ¿Te pasó algo en la nariz?
—De chico me tragué una silla —dijo—. Y no te rías.
No me había reído ni me hubiera reído por nada del mundo. El Negro —un tipo alegre—, estaba mortalmente serio.
—Se me fue a la nariz —dijo—. Y ahí se trabó.
Supuse que prefería evitar el tema y un rato aguanté. Después, se me hizo imposible.
—¿Te duele?
—Ya no —dijo.
Conté las sillas del living. Los juegos de mesa y sillas (cualquiera lo sabe) traen seis sillas. En casa del Negro había cinco.
—Negro… Disculpame. ¿La silla que falta…?
—Sí… —contestó sin levantar la vista.
Al confirmar qué clase de mueble tenía el Negro en la nariz, la verdad, ya no me pareció tan narigón. Sí me llamó la atención que no sobresalieran las patas o el respaldo. Y se lo dije.
—No se te nota, Negro.
—¿Me estás cargando?
—En serio, che… No se te nota.
Entonces la cara se le iluminó. Y lo dijo. Dijo las palabras que lo convirtieron en mi amigo más entrañable.
—¿Querés verla?
—Por favor…
El negro acercó el velador. Tiró la cabeza para atrás y separó las aletas de la nariz con los pulgares. Me agaché y miré. Ahí estaba. Se la veía en perspectiva. Las patas. La tabla del asiento. El respaldo incrustado en el cerebro del Negro o en el techo del living.
—¡Qué loco, Negro! —le dije.
—No le digas a nadie —me pidió.
Enrique José Decarli nació en Buenos Aires en 1973. Es abogado y músico. Publicó Desde la habitación del sur (Libresa 2009), finalista del Concurso de Literatura Juvenil Libresa 2008. En 2010, el Ministerio de Educación, en el marco del Plan Nacional de Lectura, lo recomendó para la Escuela Media. Desde 2008 dicta talleres de lectura y narrativa en la Municipalidad de Almirante Brown y en instituciones privadas.
—¡Papá! ¡Al abuelo se le cayó una luna en el pie!
Grité lo mejor que pude. Me llamo Axorum y no pude menos que expresar a viva voz el desastre que yo mismo había provocado. Jugaba con las tres lunas del planeta Z31.
Las hacía bailar y rotar sobre mis dedos. Es divertido hacer malabares con lunas.
Incluso más divertido que hacerlo con planetas. El abuelo deambulaba distraídamente muy cerca de mí. Había tenido demasiados percances este último milenio.
Fue absorbido por un agujero negro y no lo pudimos ubicar hasta hace dos días.
Doscientos años de incesante búsqueda para enterarnos finalmente que el viejo no la había pasado tan mal. Se precipitó por el agujero y cayó en una dimensión dominada en un noventa y cinco por ciento por su elemento químico preferido: el voltamio. Lo halló en su mejor estado: al nivel treinta de ionización y a menos ochenta grados Celsius de temperatura. El abuelo es un fanático de este elemento, aunque sólo lo había consumido a menos veinte grados Celsius. Ocurrió lo que temíamos. Se agarró una indigestión energética terrible. Y como si esto no fuera suficiente, consumió además casi la totalidad del voltamio existente en esa dimensión. Dejó casi un vacío de energía en la octava dimensión Primigenia.
La luna cayó pesadamente sobre su dedo pulgar. Los gritos recorrieron miles de años luz y llegaron a Próxima Centauro, una estrella cercana a uno de los planetas más asquerosos que hay, llamado Tierra. Allí, en Centauro, mi hermana Suprea gozaba de unas hermosas vacaciones junto a su esposo y mascota, un Lorum del Trópico. Suprea no pudo evitar inquietarse al escuchar los gritos del abuelo. Estaban en el decimoprimer orgasmo cuando sucedió. Tuvo que apresurarse en traspasar las barreras de las nueve dimensiones Primigenias antes de que se cerraran hasta el próximo milenio. Aprovechó la ocasión para interceptar a nuestro sobrino Mercix, quien había escapado con su compañerita de juegos, Umbrea. Se ocultaban en la quinta dimensión Primigenia, fuera de la vista de cualquier ente energético u orgánico. El nene y su compañerita procrearon ciento veinticuatro hijos esa jornada. Le habíamos permitido una cuarta parte de clones, pero Mercix originó una cantidad asombrosa. Para colmo uno de los clones mordió mi segundo látigo de plasma.
¡Casi lo reviento! Y en cuanto al abuelo…
…Está un poco dolorido. Lo recluiremos temporalmente en un campo magnético cuádruple. Papá y yo esperamos que así apacigüe su dolor y su ira. El abuelo es muy susceptible y se enoja fácilmente por cualquier motivo. Lo peor de todo es que le rompí una de las lunas de su colección, y él aún no lo sabe. ¡Se hizo pedazos! La vez pasada no sé cómo me perdonó que le convierta el planeta B54 en una supernova. No creo que me perdone ésta. Esa luna era demasiado valiosa para él, ya que presentaba una densidad atómica inusual para las lunas de nuestra Galaxia. Además, con ella había obtenido el primer puesto en el concurso «La mejor luna del Cúmulo Vigesimoquinto» que organizó la Confederación Intercósmica en el siglo LIV. Estaba muy orgulloso con ese premio, nunca antes había ganado nada. Pero ese premio flotaba ahora ingrávido, perdiendo paulatinamente su materia y alejándose de la galaxia a tres mil megametros por segundo.
Papá está ahora con el abuelo. Creo que discuten acerca de mi comportamiento.
Seguramente piensan que soy terrible. Espero que no me castiguen con los anillos electrolíticos. Papá trata de convencer al abuelo de que sólo fue un accidente. Pero abuelo no cree más en mis «accidentes». Piensa que lo hago a propósito. No, definitivamente no nos llevamos bien mi abuelo y yo. Tal vez todo se solucione si lo arrojo al desintegrador casero, pero papá no quiere que repita lo de mamá.
¡Pobre mamá! Todo hubiese salido mejor si ella no me hubiese dicho que papá era impotente. Papá y yo estamos mejor ahora sin ella.
Papá sigue discutiendo con abuelo. Le está diciendo que no lo moleste con su ridícula colección de lunas inútiles. Comenzaron a luchar. El abuelo hinchó su cuerpo cinco veces su tamaño normal, lo que significa que está realmente enojado. Papá se pone literalmente violeta. Jamás se había asustado hasta llegar a esa gama de color. Abuelo lo tiene a papá en el suelo, y comienza a descargarle hidrógeno líquido en su rostro. Papá trata de defenderse como puede, pero pierde las fuerzas. Se quema lentamente. Canta una ópera letánica como síntoma de dolor, mientras que sus veinte extremidades van perdiendo consistencia y se convierten en una gelatina verdosa.
A papá le tocó perder esta vez. Ya era tiempo. Batallaba con abuelo desde el origen del Universo, desde la explosión inicial. El abuelo concluyó victorioso la disputa. Ahora él es el líder de la Galaxia Sagrada, dueño de las puertas de las nueve dimensiones Primigenias, por lo tanto eso quiere decir que yo también perdí. Los abandono. De ahora en más tendré que hacer el amor con abuelo, por el futuro de nuestra exclusiva y honrada estirpe.
En cuanto a las lunas, la colección, desde este momento, pasa a ser de mi incumbencia…
Marcelo M. Motta nació en Quilmes en el año 1964. Comenzó a escribir en el año 1986.
Participó en varios certámenes literarios, entre ellos:
Concurso literario Círculo Médico de Quilmes 1989 – Tercer premio en cuento breve por «Marche una especial con queso».
Publicado en varias antologías de la Fundación Centro Cultural San Telmo entre los años 1993 y 1994.
Publicado en antología de Embajada de Las letras – año 1994.
Primer premio en el género cuento en concurso literario Círculo Médico de Quilmes, 1996.
Mención de honor en la categoría Creatividad otorgado por la Comisión Coordinadora de Actividades Culturales del Partido de Quilmes. Candil de Kilmes, 1997.
Primer premio en la categoría Adultos por «Vértigos». Segundo certamen nacional de poesía FM Sur. Programa Buenos días con buenas ondas. Quilmes, 1997.
Es miembro de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores) de Capital Federal.
Año 2010. Jurado en el Certamen Literario de Verano organizado por el Grupo Almafuerte.
Año 2010. Jurado en el Concurso Literario V Aniversario SADE delegación Bernal, Quilmes.
Mayo de 2011: Coordinó la presentación del Café Literario Almafuerte en la 37º Feria del Libro de Buenos Aires, donde, entre otros libros, presentó «Vértigos», su primer poemario.
Publicó cuatro libros: 13 cuentos oscuros (2008), Liposo, una épica del futuro (2009), Vértigos (2011), y Otros 13 cuentos oscuros (2011).
Asiste desde noviembre de 2012 al Taller de Corte y Corrección de Marcelo di Marco.

Despertó cansado, como si las doce horas de sueño hubieran sido laborales.
Puta resaca…
El reloj marcaba mediodía. Otro día descontado en el Call Center. Bueno, mejor. Los pechos de la rubia que dormía a su lado bien lo valían.
¿Dónde estoy…?
Ni un recuerdo de anoche. Nada. Ni siquiera haber tomado. Ni siquiera haber salido. ¿Sería muy descortés averiguar el nombre de ella en cuanto despertara? Quizá lo entendería, y hasta se riera. El mareo era terrible. Sus pensamientos sonaban como una voz ajena, metálica.
Aquí tenemos una pareja de humanos muy reciente. Necesitan un nombre, ¿no creen?
Claro que lo necesitan. Ni él recordaba el suyo. O por ahí no tenía ganas. Era lo más probable. Miró alrededor desde la almohada. Qué lugar tan chico. De más está decir que no era su casa. De todas formas, lindo monoambiente. Con esfuerzo de titán, se despegó de la almohada.
¡Por fin! ¡Se levantó el macho!
Apoyó los pies en el piso de madera, y se despegó del colchón. Con el equilibrio de un zombie, llegó hasta el baño. Cuarenta segundos de orina. Se lavó las manos, y salió sacudiendo la humedad como si el piso fuese de tierra.
Ahí vuelve. ¿Qué tiene en la cara? ¿Sucio? No. Se llama barba. Es pelo que crece alrededor de la boca. Al fin y al cabo, es un simio con inteligencia práctica.
Ella se movió. Las sábanas cubren ahora la mitad de su cuerpo, y él desea recordar con todo detalle lo que pasó anoche. Qué mujer… Sólo espera repetir en unos minutos. Su cola se ve tan firme… Su cuerpo tan estilizado… No es flaca. Tampoco es gorda. Está al dente. Y él se derrite ante el suculento espectáculo. El cosquilleo en su pene le indica que la ansiedad lasciva lo está inflando de sangre. Por favor, que se despierte pronto…
Parece que busca aparearse… ¿Estará en época de celo? No, chicos… Los humanos son una de las pocas especies en el universo que tienen sexo por placer. Su época de celo dura todo el año…Es el primer día que están juntos… De seguir así, pronto vamos a tener cachorritos.
Cierto. Los forros. No hay preservativos por ningún lado. A ver el tacho… Tampoco. Y está casi limpio. Decime que lo usamos… Al fin y al cabo, no sé ni quién es… ¿Lo habrá tirado en el inodoro? Por ahí no hubo sexo… Ojalá… Total, no me perdí de nada. ¡Ahí se mueve! Abre los ojos… Espero que su memoria funcione… Qué linda que es, por Dios… «¿Quién sos?». Mierda, no se acuerda de nada… «¿Esta es tu casa…?» ¿Cómo «mi casa» …? ¿No se acuerda de dónde vive? Bueno, al menos parece que no le desagrado… Mira el lugar… Lo examina… ¿Estaremos en un telo? Mierda… nos van a cobrar un montón… ¿Qué pasa? ¿Qué viste? Señala algo en el techo. El grito de terror me obliga a darme vuelta. Alrededor de quince figuras grises, enormes ojos negros sin nariz ni pelo y con un leve aspecto de persona nos miran por una claraboya. El efecto del sedante en mi cuerpo recrudece, y las voces vuelven a hacer presencia:
—Bueno, ya saben… está abierto el concurso para ponerle nombre a la pareja de humanos. El que salga elegido gana entradas gratis al zoológico por todo un año.
—¡Bieeeeeeeen!
Elías Alejandro Fernández es estudiante de Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires.
Según él, mi amigo Godofredo es un creador. No propiamente un artista, aunque tal vez sí.
—Yo creo mundos —me dice, pero nunca he comprendido el significado exacto de la frase.
Nos vemos poco, pero cuando me llama generalmente es por algo importante. Afirma siempre que debo oficiar de testigo. Testigo de sus creaciones, como él dice.
—Alguien tiene que dar fe de mi obra —se justifica.
Cuando me llama, vamos a unos acantilados cercanos. Allí, al borde del precipicio, él extrae de unas alforjas una suerte de goma de mascar y comienza a rumiar con ella.
—Esta es la mejor materia prima —me suele decir, con orgullo.
—Empecemos —dice, y comienza a hacer globos con la goma de mascar. La mayoría explota, otros no se expanden, pero dos o tres sí lo hacen.
—¡Bang! —exclama mi amigo, extrañamente no cuando uno colapsa, sino cuando sobrevive.
—¡Bang! —ya van dos seguidos.
—Esta materia prima es mágica —comenta—. Si no desaparecen, mis mundos se expanden per secula seculorum. —Y están llenos de vida ¿eh? —agrega, henchido de satisfacción
Al atardecer, cuando volvemos por el sinuoso camino viejo, Godofredo se siente feliz si pudo crear cuatro o cinco mundos. «Mis criaturas», como se ufana él.
Honestamente, mi trabajo de testigo me aburre un poco, pero el paseo es siempre agradable.
Ricardo Gabriel Zanelli nació en la Argentina en 1962. Es autor de LA RULETA RUSA DEL TIEMPO (Cuentos), 2004, Editorial Argenta (ISBN 950-887-267-5). Ha publicado varios cuentos y ensayos breves en diarios (La Voz del Interior), y revistas (Revista Cuásar) de Argentina.
En una soleada mañana de viernes, Holommir el notario, hijo de Broudoon el zapatero, miraba por la ventana de su hogar. La Plaza Mayor del Reino bullía de actividad, pues era día de mercado; mas sobre las gentes se cernía la sombra de la incógnita, pues no sabían quién sería su próximo rey. Holommir conocía muy bien aquella sombra, pues él había sido uno de los encargados de preparar los documentos de sucesión.
El asunto era considerablemente complicado: el rey tenía siete hijos, y en un principio parecía claro que el trono lo heredaría el mayor. No obstante, los criados de la corte descubrieron que él había envenenado a su padre, de modo que fue aprehendido y encadenado con grilletes de diamantes y cuatro hermosas criadas que le darían de comer y atenderían sus necesidades hasta que muriera.
Holommir se encargó de los documentos que garantizarían que el segundo hijo heredaría el trono, mas la reina se derrumbó y confesó entre lágrimas que el segundo hijo era un bastardo. Su auténtico padre era un criado, que fue condenado a una dolorosa muerte a manos de los cuarenta verdugos del Reino.
La tercera hija era una mujer, y estaba escrito que las mujeres no podían heredar el trono mientras tuvieran hermanos mayores vivos; esto había traído muchos dolores de cabeza a Holommir, pues, aunque el hermano mayor legítimo de esta hija hubiese envenenado a su padre, seguía estando vivo. Finalmente, tras días de discusión entre él y el resto de notarios, decidieron que el trono tenía que pasar al cuarto hijo.
Sin embargo, el cuarto hijo había sido acusado de traición hacía años por intentar vender a sus hermanos en una guerra, y permanecía encerrado en la mazmorra más profunda del Reino, bajo una losa de oro custodiada por veinte guerreros armados con espadas y veinte guerreros armados con lanzas, que nunca abandonaban su puesto.
El quinto hijo hubiera podido heredar el trono, de no ser porque doce de los trece hechiceros del Reino aseguraron que era en realidad una bruja que había asesinado al quinto hijo, ocultado su cadáver y suplantado. El hechizo no podía ser deshecho, mas la bola de cristal aseguraba que era, en verdad, una bruja, por lo que había poco lugar a dudas. No obstante, esa pequeña duda también debía evitar el arresto o ejecución del supuesto hijo.
La sexta hija era también una mujer, por lo que no podría heredar el trono, en un principio. Mas dicha hija pagó con seis docenas de monedas de oro a una bruja para que la transformase en un hombre, por lo que sí podría heredar el trono. Todos los papeles estaban ya redactados cuando Holommir, por casualidad, encontró una antigua ley redactada setecientos setenta y siete años antes que estipulaba que un hijo no podría heredar el trono si había sido hija en el pasado.
Finalmente, el séptimo hijo parecía el candidato adecuado. No obstante, el rey había sido el séptimo hijo de su padre, por lo que el candidato era el séptimo hijo de un séptimo hijo, de modo que debía convertirse en hechicero, y los hechiceros no podían ser reyes.
De modo que parecía que el reinado recaería sobre el hermano inmediatamente menor del rey. Mas, en cuanto Holommir terminó los papeles correspondientes, el tercero de los hermanos mató al segundo. Puesto que el asesinado no era rey ni príncipe, solamente noble, y el asesino era también un noble, el asesinato no podía ser condenado tan fácilmente: hizo falta un largo juicio que finalmente el asesino perdió.
De todos modos, en cuanto perdió el juicio, sus cincuenta mejores guerreros irrumpieron en la sala y mataron a todos los guardias, además de obligar a Holommir a reescribir los papeles de tal modo que el asesino pudiese reinar.
Y, por ahora, el trabajo de Holommir estaría acabado, de no ser porque el nuevo rey había sido asesinado aquella misma mañana, horas antes de la ceremonia de coronación, presuntamente a manos del ejército de Andanastia, el reino vecino. Mas su rey negaba que dicho asesinato hubiera sido cometido por ellos, y no había nada remotamente parecido a una invasión en marcha.
De modo que en aquellos momentos, Holommir se encontraba frente a un papel en blanco, sin saber muy bien qué escribir, puesto que no había nadie dispuesto a heredar la corona. Pero, de pronto, una flecha entró por la ventana y cayó en su mesa, con un pergamino atado en torno a ella.
El notario, atemorizado, desenrolló el pergamino. «Holommir el notario, por la presente me complacería informaros de que, ante la ausencia de rey, yo, Virym del Pueblo de los Elfos, reclamo el trono. Me complacería encontrarme con vos en la sala de trono para arreglar los papeles.»
El notario suspiró y se encaminó hacia la puerta de su casa. Cuando salió, chocó contra lo que le pareció un muro de piedra. Aturdido, alzó la vista y vio a un hombre de rostro serio mirándole con desprecio.
—No hace falta que te molestes, notario. Acabo de arrancar la cabeza de Virym y clavarla en una estaca. Yo, Gork el Trituracráneos, reclamo el trono por mí mismo.
—Uh, bien —tartamudeó Holommir—. Será mejor que me ponga a escribir…
Mas, sin previo aviso, un rayo cayó sobre Gork, fulminándolo al instante. Desde el cielo se oyó una voz atronadora: «Holommir, has de saber que los dioses hemos decidido enviar un elegido para ocupar el trono. Es tu deber encontrarlo. Tiene una mancha de nacimiento en forma de espada en algún lugar de su cuerpo.»
—Bueno, se acabó… ¡Esto ya es demasiado! —exclamó Holommir.
Y así, se fue del Reino; y, tras un épico viaje no exento de aventuras, dragones, valles de hielo, y varios días caminando por las minas de los enanos para poder huir de las tropas del Elfo Oscuro, logró viajar a otra dimensión, en la que pasó el resto de sus días siendo un aburrido notario.
Ibai Otxoa (Bizkaia, España) ha publicado relatos y artículos en diversas webs, revistas digitales y blogs, como Ultratumba, Exégesis, Bella Ciao, Me gusta leer, Tus relatos o MiNatura. También ha publicado algunos relatos en papel en la antología Freak!, de la editorial Paranoia Comic Studio.
Axxón 242 – mayo de 2013
Cuentos de autores varios (Cuento : Fantástico : Ciencia Ficción : Fantasía : Temas diversos : Internacional).



 Entradas (RSS)
Entradas (RSS)