«Lo que mueve al cuerpo», Arturo Serrano
Agregado en 2 diciembre 2018 por richieadler in 287, Ficciones
Desde que cruzábamos la puerta de una clínica yo sabía que me tocaba quedarme callado. Mi mamá se presentaba con el celador, con la recepcionista, con la gente de geriatría; y yo no tenía permiso de explicarles que mi mamá no se llamaba así, que por hacer eso mismo nos habían echado de otras clínicas, y que la señora que íbamos a visitar nunca era mi abuela.
Yo la había dejado de acompañar un mes porque me mandaron ir a clases remediales, pero el mismo día que se acabaron mi mamá me recogió del colegio, me agarró del brazo y no me lo soltó hasta que pasamos por la recepción de otra clínica, subimos seis pisos y llegamos a la cafetería donde pasaban las tardes los viejos. Durante el camino estuve tan pendiente de caminar rápido para que no me torciera el brazo que solo cuando estuve parado en esa cafetería me di cuenta del bulto que mi mamá llevaba en el bolso.
—¿A quién le vas a mostrar el álbum? —pregunté con fastidio.
—Es esa que está allá —me susurró, y señaló una mesa donde estaba sola una mujer arrugadísima, que parecía enojada con su puré de papas porque no quería caber entero en su cuchara.
—¿Otra?
—Ya no me dejan ir al hogar de reposo. Luego te explico qué pasó —pero yo no recordaba un hogar de reposo; quizás eso había pasado durante el mes que no la acompañé a las visitas. El último lugar al que habíamos ido juntos era una fundación de caridad donde mi mamá mostró una carta de presentación escrita por ella misma, que decía que éramos voluntarios de algo. Esa vez no alcanzamos a hablar ni dos minutos con la anciana porque una secretaria se puso a verificar los teléfonos y nos mandó sacar.
—¿Aquí qué les dijiste? —acabábamos de entrar, pero yo no había prestado atención a cuál fue la excusa.
—Aquí somos parientes —y me llevó hasta la mesa con una decisión que no admitía más preguntas. Se detuvo a un par de pasos de la señora y sacó del bolso la carpeta que llevaba escondida. Era el momento en que había que tener cuidado, porque no siempre sabíamos si ya tenían toda la cabeza desocupada. Si les quedaba algo de memoria, mi abuela no iba a aparecer.
Con un movimiento delicado, que ya la había visto practicar en suficientes ancianatos y hospitales y hasta en un convento, mi mamá apartó el plato de puré e inclinó la cabeza de manera que la atención de la señora se desplazara hacia esa sonrisa tan bien ensayada. Por la espalda me pasó el plato, que puse en otra mesa. La señora quería seguir discutiendo con su cuchara, que mi mamá no perdió tiempo en retirar también. Cuando calculó que ya se le había olvidado el puré, procedió a sentarse, sin retirarle la vista, que la señora le sostenía sin entender nada, y por debajo de la mesa abrió la carpeta y sacó el álbum con tapas de cuero que siempre llevábamos.
Giró el álbum de manera que al abrirlo quedara a la vista de la señora y se lo puso en las manos. Y esperó.
Era la colección de monedas de mi abuela, armada a pedazos con lo que traía de sus viajes. La había empezado ya viuda y jubilada, y nunca había sido un pasatiempo muy importante. Pero eso fue antes de que se enfermara. Cuando dejó de hablar y de vestirse sola, no quiso separarse de ese álbum. En especial su última semana estuvo ordenando y reordenando esas monedas, como si tuviera alguna obligación urgente que cumplir, hasta que el cerebro ya no le dio para más y quedó quieta en una silla del comedor, con los ojos fijos en las hojas laminadas, hasta que nos dimos cuenta de que no respiraba.
Así parecía esta señora, que estaba examinando la colección hoja por hoja. Cuando acabó el álbum, mi mamá esperó un rato más. Parecía que estaba reaccionando bien. Mi mamá dejó la postura tensa que tenía, respiró con alivio y empezó a hablar en confianza.
—Hola, mamá. Soy yo, Matilde —ese sí era su nombre.
Siempre que terminaban de mirar el álbum miraban a mi mamá confundidas, como si se acabaran de despertar. Pero ese estado duraba poco. La señora se devolvió unas hojas, cambió de posición dos monedas y me miró a mí. Mi mamá me dio un codazo.
—Saluda, Justino.
Las dos se quedaron mirándome. Yo odiaba esa parte. Odiaba tener que hablar con ancianas desconocidas y fingir que cada una de ellas era mi abuela. Conmigo hablaban poco, pero las cosas que decían eran incómodas.
—No has venido a verme —dijo en una voz pequeña, como lejana. Mi mamá me dio otro codazo para que dijera algo, pero viendo que a mí no se me ocurría nada, respondió:
—Tuvo que asistir a clases remediales.
—Sí, sí, sí —dijo la señora, acomodando otra lámina—. Porque se copió en el examen.
La miré con susto y se me salió una pregunta:
—¿Eso cómo lo sabe? —y en voz más baja, a mi mamá—: Eso fue el mes pasado.
—Pues ese tiempo hace que no consigo hablar con ella —se apresuró a decirme.
—Igual, ¿qué provecho le hace verme, si luego se olvida de que me vio?
Mi mamá me ignoró y siguió hablando:
—¿Te acuerdas de tu amiga Beatriz? —la señora siguió mirando hoja tras hoja hasta que dijo que sí—. Anteayer se casó otra vez. Me envió las fotos. ¿Las quieres ver? —dijo que sí otra vez, y con cada imagen que mi mamá le mostraba, se lanzaba sobre el álbum a cambiar de posición unas monedas con otras, a veces redistribuyendo páginas enteras. Señaló una cara en una foto, miró el álbum y luego a mi mamá:
—¿Este no es el señor Aguilera?
—Sí, ya se quedó sin pelo —otro cambio de monedas—. El año pasado se divorció, ¿no te dije? —otro cambio más—. Y ahora imagínate que Beatriz me lo quiere recomendar —mi mamá agregó riéndose. Hubo un nuevo movimiento de monedas, y la señora se rio un momento después que mi mamá.
Yo no quería seguir oyendo la conversación, pero tampoco me sentía capaz de irme. Por costumbre miré a los enfermeros, que a veces nos vigilaban de más. Todavía nadie había visto el plato de puré sin acabar. Pasé la vista por el reloj de la pared y el tablero del menú y las bandejas de la cocina y me espanté cuando vi salir del consultorio de nutrición a una doctora a la que le habíamos mentido hacía tres meses en alguna otra parte.
Volví la cara enseguida para mirar a mi mamá, pero temí que ya estábamos descubiertos. Me pareció oír que alguien pasaba por detrás de mí con prisa, y luego se cerró una puerta. Quise mirar si había doctores cerca hablando de nosotros, pero me daba miedo que ese gesto nos pudiera delatar sin necesidad. Me atormentaba no saber si ya nos habían visto, y que si estábamos a salvo mi cara de temor pudiera llamar la atención. La idea me mantuvo paralizado y no supe cuándo apareció un celador junto a mi mamá.
—Señora, tiene que acabar la visita.
Mi mamá no pareció molesta. Las primeras veces que eso nos pasó sí quiso insistir en decir unas cosas más, pero luego de que averiguó cómo ubicar a pacientes con Alzheimer dejó de protestar. Decía que siempre podía continuar la conversación en otra parte.
—Mamá, yo siempre te extraño mucho.
Esperó a que la señora volteara una moneda y la pusiera de nuevo en su lámina, y cerró el álbum de golpe. Ahora teníamos enfrente a una mujer en blanco, como estaba cuando llegamos.
El celador metió a mi mamá en una sala y me dijo a mí que lo siguiera hasta una oficina en un piso más arriba. Eso no había pasado antes. Quise preguntarle a mi mamá, pero lo que vi de su cara antes de que el celador cerrara la puerta fue una tranquilidad que me preocupó. Me dejé llevar a una oficina con un letrero que decía Seguridad y me senté porque estaba demasiado asustado para decir que no. Estuve solo como diez minutos hasta que entró gente con bata y gente sin bata y nadie me dijo quién era quién.
—¿Tú cuántos años tienes? —dijo alguien que tenía un traje negro y un radio en el cinturón.
—Catorce.
Una mujer se sentó en la silla que estaba detrás del escritorio y pensó con cara de mucho esfuerzo por un rato antes de preguntarme:
—¿Tú eres consciente de lo que está haciendo tu mamá?
—Sí.
—Yo no creo. Tengo una doctora que reconoció a tu mamá de otro sitio donde contó la misma historia, y cuando los llamamos nos dijeron que los hijos de una paciente ya la habían denunciado. En apenas esta última, ¿qué, media hora?, nos han hablado de todas partes sobre tu mamá y las cosas que se ha inventado para meterse a donde están los pacientes. Nosotros ya llamamos a la policía. ¿Tú sabes lo que le puede pasar a tu mamá?
—A mi mamá le preocupa que no pueda hablar con mi abuela.
La mujer del escritorio apretó las manos, como obligándose a no pegarme.
—La paciente que vinieron a visitar no es tu abuela. A ella nadie la visita.
—Yo sé.
Eso le encendió más los ojos.
—Mira, lo que está haciendo tu mamá es muy grave. Yo quiero que tú lo entiendas. Aquí estamos hablando de… de suplantación de identidad… falsificación de documentos, quién sabe que más, y por lo que me están diciendo ha sido muchas veces. ¿Ella siempre te trae a ti para eso?
—Sí, siempre que puede.
—¿Tú me puedes explicar para qué tu mamá se mete a hablar con pacientes que no conoce? ¡Y encima de eso pacientes con Alzheimer! ¿Qué es lo que quiere?
Pensé decirle que no me iba a creer nada, pero hacía tiempo que quería la oportunidad de desahogarme y, si iba a venir la policía, tenían que saber que mi mamá no estaba intentando nada malo.
—¿Ustedes vieron el álbum que ella carga? —uno de los que llevaban bata dijo que sí—. Mi mamá cree que mi abuela está en ese álbum.
—¿Qué, como el fantasma de tu abuela?
—No, el cerebro.
Todos se quedaron mirándome y seguí:
—A mi abuela también le dio el Alzheimer. Pero ella se entretenía con la colección de monedas. Hasta puede que valgan algo, porque son muchísimas. Ustedes vieron que el álbum es grande.
—¿Ese álbum qué tiene que ver con lo que está haciendo tu mamá?
—Ella dice que es la memoria de mi abuela.
—Pues obviamente es una reliquia de la familia, ¿pero eso qué…
—No, una memoria, una memoria como un disco duro.
—¿Tú de qué estás hablando?
—Mi mamá dice que mi abuela guardó sus recuerdos en el patrón con que están ordenadas las monedas. En qué página está cada una, qué otras monedas tiene al lado, qué cara están mostrando, todo eso es como un código donde está la mente de mi abuela. Es como si usted tuviera una tabla con todas las preguntas que le pueden hacer y todas las cosas que usted sabe y puede contestar. Mi mamá cree que, si con eso se puede tener una conversación, es lo mismo que estar hablando con mi abuela. Por eso se dedica a buscar señoras que ya no tengan memoria, para que lean el álbum, porque ella cree que así puede seguir hablando con mi abuela.
Todos estuvieron callados, como juzgando si debían tomarme en serio. Uno de los que tenían bata dijo:
—No sé si es peor que tu mamá esté trastornada o que tenga razón. Porque en ningún caso tiene derecho a hacer lo que está haciendo.
Llamaron a la puerta para avisar que había llegado la policía. Todos bajamos a buscar a mi mamá y cuando abrieron la puerta de esa sala se me cayó el estómago al piso. Tenía la vista vacía y murmuraba incoherencias, e hicieron falta cuatro camilleros para obligarla a ponerse de pie. En el suelo, abierto en la última hoja, estaba el álbum. Nadie de la clínica ni de la policía se molestó en recogerlo mientras se llevaban a mi mamá.
Si acaso es verdad que el alma mueve al cuerpo, el alma de mi abuela está en ese álbum, y las cosas que están registradas en él aguardan a quien les sepa hacer preguntas. Es una conversación que mi mamá quiso tener con otras mujeres, pero al final decidió continuarla en su propia cabeza. No sé si logró dejar algo de sí misma en la colección, algún mensaje para mí. Algo tendría que haber dejado para mí antes de encerrarse en su cabeza para siempre.
Voy a empezar a leer.
Arturo Serrano nació en Barranquilla, pero vive en Bogotá. Fue premiado entre los 35 ganadores del Tercer Concurso Nacional de Cuento de RCN y el Ministerio de Educación de Colombia en 2009. Ocupó el tercer lugar en la categoría Novela del Concurso Barranquilla Capital Americana de la Cultura en 2013. Es autor de la novela Ignoramus. En 2017 su cuento «En el Vacío No Hay Eco» apareció en la antología Cronómetros para el Fin de los Tiempos. Sus textos han sido publicados en las revistas digitales Antimatter y Hypable.

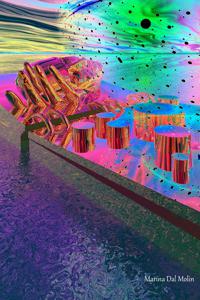


 Entradas (RSS)
Entradas (RSS)
Me gustó la idea: los objetos que usamos codifican una forma de pensar, de sentir, una memoria externa que recuerda quienes somos, o fuimos… Saludos.