«El deseo del discípulo», Juan Manuel Valitutti
Agregado el 26 mayo 2013 por dany en 242, Ficciones, tags: Cuento
«Mirar cuesta poco.»
En el bosque de Villefere. Robert E. Howard
«Ella inspira deseos de muerte.»
Cantos a la Reina. Seff el Loco
El docto exégeta del mal hubiera dado cualquier cosa por verle la cara a Barhiom el Sucio tan pronto se enterara de que era el flamante poseedor del Libro de los Muertos; pero la prudencia le recordó que el mote de «Sucio» no le había sido endilgado a su principal competidor por el hecho de ser un irresponsable desordenado, sino porque se especializaba —entre otras delicias— en la traición. De todas formas, la tentación fue tan grande que decidió comunicar el mensaje de una manera menos comprometedora… Se detuvo en el camino, y bajo la atenta luz de la luna, llamó: «¡Plata!». No tardó en posarse en su antebrazo un búho que se infló y ululó magníficamente, como un rey venido de la noche.
El emplumado visitante giró la cabeza para atender a las indicaciones de su amo.
—¡Encomienda para mi querido vecino Barhiom! —Narhitorek garabateó un escueto mensaje en un listón de papel y lo enrolló en la pata del búho—. ¡Bien! ¡A volar, Plata!
El portentoso ejemplar remontó vuelo con un batir de sus fuertes alas y desapareció en las sombras.
El hechicero no lo sabía, ¡pero acababa de cometer un grave error!
Retiró el Libro de los Muertos de entre los pliegues de su capa, y, mientras retomaba la marcha hacia sus dominios, se entretuvo hojeando las correosas páginas.
Caminó un par de horas, hasta casi promediar la distancia que lo conduciría a su morada, cuando sintió que el fragor de un rayo atravesaba su cabeza. Al mismo tiempo, una voz melancólica colmó el espacio palpitante entre sus sienes:
—Me has abandonado…
El nigromante se detuvo en seco y desvió la vista de los crípticos signos. Estaba solo en medio de un páramo de arbustos raquíticos, y en el horizonte aún no se perfilaba la cúpula de su torre ladeada.
—¿Quién me habla? —Oteó la noche a su alrededor. Un vientecillo levantó momentáneamente el ala de su sombrero.
Miró a uno y otro lado, y no recibió respuesta. Pensó en su más reciente adquisición: el libro que tenía en su poder, y consideró la posibilidad de que las necrománticas líneas estuvieran socavando su mente. Lo guardó en un estuche forrado en piel y se dijo que lo leería más tarde. «¡Tendré que ir más despacio!», pensó. «¡No se puede indagar en los arcanos del Cosmos sin sufrir serias consecuencias!».
Respiró hondo, se acomodó el sombrero en la cabeza y reanudó la caminata.
En ese momento, volvió a escuchar la voz:
—¿Recuerdas lo que me pediste de niño, cuando te asomaste a la ventana de tu celda?
Narhitorek se detuvo nuevamente, y, alarmado, desenvainó la espada. Pensó en Mardella, la hechicera-vampiro, y pensó en Rufius, su atormentado esbirro; pero ambos estaban lejos: el uno, sano y salvo, cabalgando hacia la posada El trueno azul; la otra, malherida por la reciente batalla, sometida a un proceso de regeneración que la confinaba al interior de un capullo secretado por su propia piel.
¿Entonces?
Quedaba una posibilidad: el eterno compañero nocturno del nigromante, que lo seguía de puerto en puerto, como una sombra…
—¿Y bien, Tenaz? —Narhitorek espió divertido a su enorme gato tuerto—. ¿Tienes algo que decirme… algo que yo no sepa?
El felino clavó la aureola verde del ojo bueno en su encapotado amo.
—¡Mauuuuuuuu! —dijo.
El hechicero echó la cabeza para atrás y soltó una explosiva carcajada.
—¡Eso me supuse! —Se restregó los ojos y reanudó la caminata—. Hemos tenido una noche agitada, ¿no lo crees?
El gato no dijo nada, y caminó sedosamente a la par del nigromante. En efecto, la noche no había sido fácil, especialmente para Rufius Malakkai Treviranus, el ladrón más avezado de la Cofradía de Mélido, quien, sujeto al imperativo homicida del nigromante, había penetrado en los dominios de la lamia Mardella con el objetivo de robar la obra fatídica del Vate Loco. «No, no fue fácil», concluyó Narhitorek. «¡Pero el saldo ha resultado prometedor!». Apretó el estuche de piel contra su pecho, mientras se internaba por un sendero sombrío que, más adelante, se hundía en el embudo de un valle.
—Dentro de poco estaremos en casa, Tenaz —observó el nigromante—. ¡Dile a tu estómago que no haga tanto ruido!
En lo alto del cielo, unas nubes se deslizaron con sigilo, y la luna espió por entre los jirones deshilachados.
—¿Por qué no te adelantas, viejo cascarrabias? —sugirió el hechicero—. Debo completar una tarea que me quedó en el tintero.
El gato se quejó —todo parecía indicar que esa noche tendría que cazar su cena—, y se alejó por el camino, con el rabo dignamente enhiesto.
El nigromante juntó unas ramas y las amontonó en una pequeña pira alrededor de un círculo trazado con piedras. Encendió un fuego y tomó asiento en un tocón. Retiró el correoso volumen del estuche y lo abrió. Aspiró el aroma agradable que emanaba de las amarillentas cuartillas y se dispuso a leer. «¡Después de todo, los libros no muerden!», pensó. Cuando volteaba la primera página le llegó, susurrante como la caída de las hojas otoñales, la prístina voz:
—Me pediste que matara a Orhannos, tu malvado maestro, ¿recuerdas?
Esta vez, Narhitorek se puso de pie. Lo hizo tan intempestivamente que el libro cayó de sus manos. El nigromante le dedicó una mirada desaprensiva al objeto caído, por el cual tanto había luchado. Algo más inmediato ocupaba su mente; algo que tenía el apremio de los años idos: un recuerdo de la infancia, que lo había asaltado con la fuerza de una brutal infantería abriéndose paso por los corredores de su mente…
La voz, implacable, continuó:
—Te asomaste a la ventana de tu celda y me pediste que castigara a Orhannos…
Narhitorek levantó la vista. El cielo estrellado parecía un tiovivo repleto de fantásticas figuras abigarradas. Y, en medio de ese paisaje giratorio, como una reina secundada por los miembros de una corte cósmica, esperaba… la luna.
El nigromante abrió la boca, pasmado ante la posibilidad de encontrarse a sí mismo hablándole al fantasmagórico satélite, cuando lo abordó una segunda voz:
—¡Buenas noches, caminante!
Narhitorek se volvió y observó al forastero que había surgido de los caminos nocturnos. Tenía un gran sombrero de paja que caía sobre su rostro parcialmente velado. Vestía un atuendo de seda ajustado, con una gran faja carmesí que rodeaba su talle grácil. Por los vivos colores de sus prendas, Narhitorek concluyó que se trataba de un habitante oriundo de la vecina Isla Cangrejo. El extraño se sentó a la luz del fuego. Las danzantes llamas avivaron su rostro enigmático, mientras el nigromante volvía a acomodarse sobre el tocón, con la mayor naturalidad que le fue posible adoptar.
—Buenas… —carraspeó.
—Una noche agradable, ¿no lo cree? —El desconocido se llenó el pecho con una satisfactoria inspiración—. Una noche agradable y límpida, con un aire sugerente, ¿eh?
—Ajá… —asintió el nigromante. Hurgó entre los dobleces de su capa y retiró su pipa—. ¿Usted fuma, amigo?
—Usted fuma amigo —repitió, frío y mecánico, el forastero. Calló entonces, y se quedó quieto, como una estatua.
Narhitorek llenó su pipa, displicente en sus gestos. Tenía miedo. ¡Oh, claro que tenía miedo! El nigromante pensó que si los receptores de la leyenda que se tejía en torno a su persona cobraran conocimiento de las inquietudes que decidían sus pasos, tendrían motivos más que de sobra para sentirse defraudados. Pero, ¿acaso no era él un simple mortal? ¿No corría sangre roja por sus venas, como la de los mendigos o la de los reyes?
El docto exégeta del mal meditaba estas cuestiones al tiempo que aplicaba sendas pitadas a la boquilla de su pipa.
—Dígame, amigo —comenzó, decidido a tomar las riendas del asunto—, eso que tiene en la cara… ¿es una máscara?
La estatua cobró vida y giró la monolítica cabeza. No dijo nada.
Narhitorek probó otra cosa: comenzó a reírse. Sabía que sus gestos eran de gran ayuda en las situaciones complejas. No amilanarse y enfrentar el problema. Ejercer el oficio del hipócrita.
Los saltitos de Narhitorek lograron que el extraño ladeara el fantoche de la máscara.
—Es interesante —carraspeó el hechicero, mordiendo la boquilla de su pipa—. ¡Oh, es muy interesante!
El forastero, por fin, dijo:
—¡Pues, sí, señor, es una máscara! ¡Una que remeda las facciones de un lobo, como puede ver!
Narhitorek pitó de su pipa.
—¡No me diga! ¿Y se puede espiar?
—Nada cuesta ver. —El enmascarado se puso de pie y llamó al nigromante con un lánguido gesto de la mano.
Narhitorek abandonó su puesto en el tocón, avanzó un paso y se detuvo. Las llamas de la fogata incrementaban con su bailoteo el aspecto postizo de la canina faz.
Avanzó otro paso, y la voz lunar descendió del cielo como el rocío nocturno:
—¿Sabes qué hallarás detrás de la máscara?
Narhitorek mordió la boquilla de su pipa. Preguntó:
—¿Y qué veré, amigo?
La respuesta fue terminante:
—Los dientes de un lobo, amigo.
—¡Ah! —El nigromante buscó la empuñadura de su espada.
—¡Un momento! ¿Qué es lo que hace? —El enmascarado adelantó sus manos abiertas en son de alarma—. ¿Quiere matarme? ¿Acaso quiere matarme? ¡Usted debe ser un loco, caballero!
A continuación, el enmascarado saltó como un saltimbanqui en pleno acto de acrobacia y empezó a correr, profiriendo alaridos en torno a la fogata.
—¡Un loco, un loco! ¡Oh, un loco! —Lloriqueaba, se revolcaba por el piso dando volteretas, levantaba los brazos y los zarandeaba—. ¡Que me come un loco!
Narhitorek no movió un músculo: la capa descorrida, la mano sobre el pomo de la espada, la pipa enmarcada en el cuadro de unos dientes al acecho; sólo su mirada torva seguía la evolución del comediante, que se desgañitaba improvisando su número grandilocuente.
—¡Basta! —dijo—. ¡Suficiente!
El saltimbanqui se detuvo, pero no interrumpió su performance: sus movimientos se aletargaron hasta convertirse en una parodia de sí mismo.
La voz prístina del cenit llovió dulce sobre Narhitorek:
—No queremos enfurecerte o ponerte nervioso… —El nigromante sintió el suave roce de unos dedos deslizándose sobre sus hombros encapotados; al mismo tiempo el rostro velado de su contrincante rayaba como un sol moribundo a sus espaldas—. Sólo que cumplas con tu parte del pacto…
—¡Pacto! ¿Cuál pacto?
—Bueno, yo maté a Orhannos.
—¡No, yo lo hice!
—Yo preparé el momento, adoctrinándolo por las noches… Susurrándole deseos de muerte…
El saltimbanqui corrió a derecha e izquierda de Narhitorek, improvisando un altavoz sobre sus orejas.
—¡Basta! —El nigromante se deshizo del payaso que lo rondaba con un vigoroso empellón. El enmascarado se llevó una mano a la mejilla, como si hubiese sido abofeteado. Se retiró hecho un ovillo, ofuscado y ofendido.
Narhitorek clavó los ojos en la luna, respirando entrecortadamente.
—¿En qué consiste mi parte del pacto?
—¿No lo adivinas? —susurró la luna.
Se escuchó un feroz rugido a espaldas del hechicero.
Narhitorek se volvió, desenvainando la espada.
El enmascarado esperaba de pie, la palma de una mano pegada a la otra, en pose eucarística.
—¡Bah! —Narhitorek escupió al suelo y emprendió la retirada. No avanzó dos pasos cuando oyó:
—¿No olvidas algo?
Se detuvo y giró sobre sus talones. La estatua del enmascarado le extendía el Libro de los Muertos.
—¡Qué descuidado! —lo amonestó la luna.
Narhitorek le arrebató el libro al saltimbanqui, que tomó distancia con un delicioso brinco. Le dio la espalda y comenzó a alejarse, dando grandes zancadas, y evitando la tentación de volverse.
La luna lo espió por entre las copas de los árboles.
—¿No tienes MIEEEEEEEDOOOO? —le susurró.
Narhitorek ignoró —o pretendió ignorar— a la voz. Reintegró el ejemplar a su estuche y retomó su atareado camino. No estaba lejos de su torre ladeada, pero, aun así, ¿cómo escaparía al influjo de la luna? ¿Cuántas veces había acudido a su luz salvadora para estudiar hasta altas horas de la noche? ¿Cuántas veces la había enfocado con su complejo ingenio de tubos y lentes, deseoso de comprender su naturaleza celeste? ¿Y los poemas de Seff el Loco, sus Cantos a la Reina? ¿Acaso no eran sus favoritos? «Ella pace sobre blanca mortaja» / «Ella boga sobre mares de sangre».
—¿En qué piensas? —lo increpó la luna.
—¡En nada! —mintió Narhitorek.
La luna asomó tras un manto brumoso.
—¿Qué tienes en la nuca? —preguntó, sorpresivamente.
Narhitorek se detuvo a regañadientes. Pero, por otra parte, ¿qué podía hacer?
—¿En la nuca?
—Eso dije —afirmó la luna—. ¿Te duele?
Narhitorek se revolvió inquieto, pero antes de abrir la boca se llevó la mano a la nuca. La retiró húmeda, ensangrentada. «¡Qué demonios…!», pensó.
—Parece un golpe, ¿no? —observó la luna.
El nigromante llegó al límite de su paciencia.
—¡Final del juego! —escupió—. ¿En qué consiste mi parte del pacto?
—¡Oh! ¡Pensé que ya lo habías entendido! —La luna desapareció tras un manto de nubes. Sólo se oyó su voz—: ¡Necesito un capitán para mis ejércitos!
Narhitorek paladeó las palabras que acababa de oír y las comprendió en todo su espantoso sentido.
Retiró la espada de su funda y bramó:
—¡Estás loca si crees que yo…!
—¿Creer? ¿Creer, has dicho? Yo no creo en nada, amigo…
De las sombras circundantes, emergió un grupo de tres enmascarados. Caminaban lentamente, como si cumplieran los pasos de algún mortuorio ritual. Las máscaras que portaban, en los tres casos, ostentaban la apariencia del lobo. Cada uno de ellos surgió de un vértice de la noche, y se dirigían acompasadamente al encuentro de Narhitorek, que esperaba como la víctima sacrificial, a punto de ser inmolado a manos del infernal trío de sacerdotes.
—No me toca a mí creer, capitán. —La luna iluminó el cielo tras las magras hilachas empujadas por el viento—. ¡Eso es oficio de poetas!
Los tres sacerdotes se detuvieron y esperaron. Con un gesto no desprovisto de elegancia, procedieron a retirarse las máscaras.
—No te preocupes, capitán —continuó la luna—, ¡no tomará mucho!
Narhitorek, espada en mano, decidió ejecutar una de sus ilusiones…
—¡Hey! —La luna quedó pasmada—. ¿Quiénes son ésos?
Cuando el nigromante apartó la hoja de la espada en donde había proyectado su rostro, descubrió que dos «Narhitoreks» pululaban por la escena del siniestro.
—¡Narhitorek para servíos, Narhitorek! —saludó el primer Narhitorek, retirándose el sombrero.
—¡Mi espada a vuestro servicio, Narhitorek! —lo secundó el segundo Narhitorek, blandiendo su hoja.
El hechicero se maldijo a sí mismo, ya que acababa de recordar por qué no solía acudir al encantamiento de los ecos especulares: los malditos, encumbrados en su egocentrismo duplicador, no sólo resultaban fatigosamente engreídos, sino que poseían una patológica tendencia hacia la autosuficiencia que los hacía desconocer todo principio de autoridad.
—¡Eh, ustedes! —insistió la luna—. ¡Qué diablos creen q…!
—Bueno, en principio lo de «diablos» estuvo de más, ¿no lo crees? —dijo el primer Narhitorek a su compañero.
—¡Decididamente de más, claro que sí! —concedió el segundo Narhitorek—. ¿Y qué haremos al respecto, eh?
—¡Oh, bueno, es evidente! ¡Ignorar a la celeste señora!
—¡De acuerdo, de acuerdo! —festejó Narhitorek II. Luego, agregó—: ¿Y por qué?
—¡Cómo! —Narhitorek I levantó una amonestadora ceja—. ¿No sabes que las mujeres demandan atención, y que si no tienen…?
—¡¡¡Silencio, imbéciles!!! —Narhitorek se plantó ante uno de los enmascarados—. ¿No ven que estoy… que estamos en peligro?
—¡Oh, bueno, si ese es el caso! —Narhitorek II tomó posición frente al segundo de los enmascarados.
—¡Sí, claro, si ese es el caso! —Narhitorek I se encasquetó el sombrero y se cuadró ante el último de los enmascarados.
Los ecos especulares gritaron al unísono:
—¡EN GUARDIA!
Para entonces, los tres «sacerdotes» se habían retirado las máscaras…, y lo que había tras ellas…
Rugieron. Olisquearon el aire. Se aproximaron arrojando tarascones. Sus fauces babeantes despidieron un olor pútrido cuando se abalanzaron sobre sus víctimas.
—¡Lobos! —Los Narhitoreks retrocedieron a la par.
—¡Y hombres! —agregó Narhitorek—: ¡En guardia!
Los licántropos atacaron adelantando las garras.
—¡Tocado! —festejó Narhitorek I, insertando la espada en el pecho de su contrincante—. ¡Ey, amigo! ¡Dije: tocado! ¿No entiende de reglas universales? —El espéculo colgaba como un cuadro del pecho del monstruo—. ¡EHHHH! —La bestia avanzó indiferente a expensas del bamboleante e indignado espadachín.
A todo esto, Narhitorek II no corría con mejor suerte. Un envión de su contrincante le había arrebatado la espada de la mano, y cuando trató de protegerse sin guarnición…
—¡Eh, suéltame! —Las mandíbulas del monstruo se habían clavado en el antebrazo del espéculo y trozos de vidrio relampagueaban por doquier a la luz de la luna—. ¡Socorro! —Le siguió una sacudida fuerte, que terminó destruyendo el brazo hasta la articulación del hombro.
Para cuando Narhitorek II cayó, envuelto en un amasijo de maldiciones, su gemelo especular emprendía la retirada:
—¡Que sea en otra ocasión! —Pero Narhitorek I no llegó muy lejos: tan pronto se descolgó de la empuñadura de la espada y corrió, se topó con la correosa superficie de un centenario roble, que lo despidió del mundo en medio de una explosión de partículas.
Mientras tanto, el docto exégeta del mal se defendía blandiendo el acero ante los mandobles de garras afiladas de su contrincante.
—¡Qué esperas! ¡Levántate y ayúdame! —La bestia lo tenía acorralado, aunque Narhitorek II logró acercarse y clavarle la espada entre los omóplatos.
El rugido que atravesó la noche se escuchó hasta en las inmediaciones de El trueno azul, y no pocos pueblerinos alzaron las cabezas de sus almohadas.
El monstruo se volvió a la velocidad del rayo y clavó los ojos infernales en el duplo manco del nigromante; un poderoso revés con el dorso de la mano velluda bastó para convertir al eco especular en diminutos trozos refractantes.
—¡Diablos! —Narhitorek no perdió tiempo: aprovechó el momento de distracción del hombre-lobo para arrojársele encima con la espada.
La bestia trastabilló, al tiempo que cerraba los dedos sobre el filo letal. Cayó retorciéndose, y escupió espuma por las fauces. A las poderosas convulsiones le siguió una cruda muerte.
—¿Y bien, capitán? ¿De qué ha servido tanto despliegue? —La luna parecía sonreír contemplando la escena—. ¿Qué harás tú solo contra mis soldados?
Las dos bestias sobrevivientes se asentaron sobre sus patas traseras y se dirigieron confiadas al encuentro del hechicero.
Narhitorek se mostró desafiante, aunque una creciente punzada en la nuca lo hacía ver estrellas.
Se adelantó, espada en mano, pero cayó.
Lo último que sintió antes de desvanecerse, atravesado por un profundo dolor de cabeza, fue la mano de uno de los monstruos tanteando su cuello…
***
En algún pliegue de su nublada conciencia oyó voces que le llegaban opacadas, como si discurrieran a través de un pesado velo:
—¡No fue nada fácil! ¡Se defendió con todo y el golpe en la cabeza!
—¡Diablos, sí! ¡Y Rom no podrá contarla! ¡La hoja de su espada lo ensartó como a un arenque!
—¿Y bien? ¿Qué me dices del sujeto? ¿Está muerto o no?
—Tiene pulso.
—Pues ya sabes qué hacer: Barhiom no quiere represalias.
—De acuerdo. ¿Tienes el libro?
—¡Sí, sí! ¡Rápido!
La presión alrededor del cuello se incrementó con una fuerza trituradora.
—¿Quién dijo que no sería fácil? Dame un segundo m… ¡Eh!
El gélido destello abrió una herida en la noche, y la daga de Narhitorek se introdujo como un íncubo hambriento en el pecho del enmascarado.
El hombre profirió un grito desgarrador tras su lobuna máscara; se levantó, dio un par de pasos tambaleantes y cayó cuan largo era.
El sobreviviente —el último de los tres enmascarados que Barhiom el Sucio había enviado para apoderarse del Libro— emprendía la huida, cuando unas inesperadas palabras lo retuvieron:
—¿No olvidas algo? —Narhitorek sostenía el Libro de los Muertos con un ademán invitador—. ¡Qué descuidado!
La máscara se ladeó mientras miraba a uno y otro lado; se restregó las manos sudadas en el dorso del chaleco; por último, avanzó indeciso hacia el hechicero: uno, dos, tres pasos…
—¡Eso es, eso es! ¡Muy bien! ¡Acércate, muchacho! —Narhitorek esbozó una sonrisa siniestra bajo el ala del sombrero—. ¡El Libro de los Muertos es tuyo!
El hombre se detuvo. Dudaba. Respiraba entrecortadamente, impedido por la tosca máscara.
—Desde mi punto de vista, amigo, el asunto es muy simple —se explicó el nigromante—: Si retornas a los dominios de Barhiom sin el libro, o tratas de huir, tu pellejo amanecerá colgado del flanco de su castillo y se redoblarán los esfuerzos para matarme, por lo que ninguno de los dos saldrá ganando. —Narhitorek, impertérrito, continuó—: Ahora bien, si en cambio le llevas el libro con la noticia de que el «Sin Sombra» ha muerto, el brujo no sólo te recompensará, sino que se olvidará de mí, por lo que podré ejecutar mis planes de venganza con mayor tranquilidad, ¿me explico?
El hombre estiró la mano, rozó el lomo del libro con las yemas de los dedos…
—¡Bien! ¡Adelante, adelante!
Los dedos se cerraron sobre el volumen, y el enmascarado huyó internándose en el bosque.
—¡Ya era hora! —Narhitorek tomó asiento en el tocón y retiró su pipa. La llenó de tabaco y se llevó la boquilla a la boca. Lanzó al aire un par de anillos de humo.
De pronto, un frío inexplicable le recorrió la espalda… La horrible sensación de que era observado lo invadió con una efectividad estremecedora.
Se llevó la mano a la nuca. La sangre se había secado, aunque persistía un escozor molesto.
Narhitorek apartó la pipa y dijo:
—Supongo que los golpes de esos bribones me hicieron ver estrellas, y que la conmoción provocada junto a la apariencia feroz de sus máscaras, ayudaron a crear en mi cabeza una escena de pesadilla. —El hechicero alzó la vista al cielo—. Así que, en realidad, tú nunca me dirigiste la palabra. —Clavó los ojos enrojecidos en el disco de la luna—. Es una explicación lógica, ¿no te parece?
La luna, por supuesto, no dijo nada.
—¿Sabes? —continuó el nigromante—. Recuerdo el día en que me asomé a la ventana de mi celda y pedí mi deseo. Te dije: «¡Quiero que mi maestro muera!». Pero tú no lo mataste, ¿no es así? —La luna pendía indiferente sobre el mundo. Narhitorek recordó entonces uno de los versos de Cantos a la Reina: «Ella inspira deseos de muerte».
Desechó una idea perturbadora y se envolvió en la capa. Sentía frío. Mucho frío.
—¡Bien! ¡Me marcho! Como sabrás, me ha quedado una misión de venganza en el tintero. —El nigromante se incorporó y se llevó las manos a la boca. Emitió un ruido, una suerte de agudo llamado—. ¡En cierta forma puede decirse que es una misión poética!
La respuesta al llamado no tardó en materializarse. La noche se llenó de aullidos, y los lobos grises hicieron su aparición.
—¡Mis hermosos niños! —Narhitorek acarició los vigorosos lomos henchidos por el rocío—. ¿Tienen hambre, mis pequeños? —Los ojos del hechicero refulgían con un odio encarnado cuando repitió—: ¿TIENEN HAMBRE?
Los lobos rugieron en señal de asentimiento: se revolcaron en el piso, giraron persiguiendo sus colas, profirieron agudos y largos gimoteos, y se relamieron gustosos…
—¡Oh, claro que tienen hambre! ¿Qué tal si le caemos de sorpresa al tío Barhiom, eh? —El nigromante guió los hocicos hacia las huellas frescas impresas en la tierra. Los lobos aullaron y apuntaron las fauces anhelantes hacia el interior del bosque—. ¡En marcha, mis preciosos!
Las bestias de pelaje ceniciento volaron como un huracán internándose fatalmente bajo las ensombrecidas copas boscosas. Sus aullidos se perdieron en lontananza.
El nigromante quedó solo…, pero el frío persistía.
Echó un vistazo a la luna que permanecía imperturbable en sus dominios etéreos. Levantó un dedo, como si fuera a decir algo; pero, finalmente, se mordió la lengua y barbotó:
—¡Bah! —Se alejó por un sendero que se internaba en el bosque, tarareando una canción.
De manera que la escena quedó vacía…, o casi.
¿Sabes qué, caminante?
Poco antes de desaparecer, tras un manto de nubes pasajeras, la luna brilló tan radiante e intensamente que…
Oh, caminante, pensarás que me doy ínfulas de poeta…
¡Bah, qué diablos!
¡Tan radiante e intensamente brilló, que la pluma trasnochada de un poeta hubiera asegurado que parecía sonreír!
Juan Manuel Valitutti. Escritor nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1971. Ha publicado cuentos de ciencia ficción, fantasía y terror en los principales medios digitales y de papel. Su personaje Narhitorek, el Nigromante, nace en el contexto de relatos titulado “Crónicas del Caminante”, editado periódicamente en la hoy desaparecida página electrónica «Portal de Ciencia Ficción», de Federico Witt. Alumno agradecido del taller «Máquinas y Monos», llevado adelante por la Revista Axxón, asegura haber aprendido en este espacio virtual las dos armas ultrasecretas para concretar un cuento: la construcción del tempo o distribución visual de la información en pantalla, y una herramienta imprescindible: la invencible combinación ALT + 0151.
Hemos publicado en Axxón: EL SALUDO, EL HOLOCAUSTO DEL BÁRBARO, AL FINAL DE LA TARDE, NARHITOREK, EL NIGROMANTE, LOS ENVIADOS DE NARHITOREK, PARA VERLOS VOLAR, DEMONIO BLANCO, EL FINAL DE LA HISTORIA y LOS TRABAJOS DE UN LADRÓN.
Este cuento se vincula temáticamente con LOS TRABAJOS DE UN LADRÓN y DEMONIO BLANCO, de Juan Manuel Valitutti; y HIDDEN PARADISE, de Daniel Flores.
Axxón 242 – mayo de 2013
Cuento de autor latinoamericano (Cuentos : Fantástico : Fantasía : Magia : Argentina : Argentino).

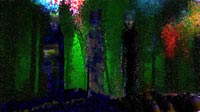

 Entradas (RSS)
Entradas (RSS)