El invierno de 1311
Alejandro Murgia
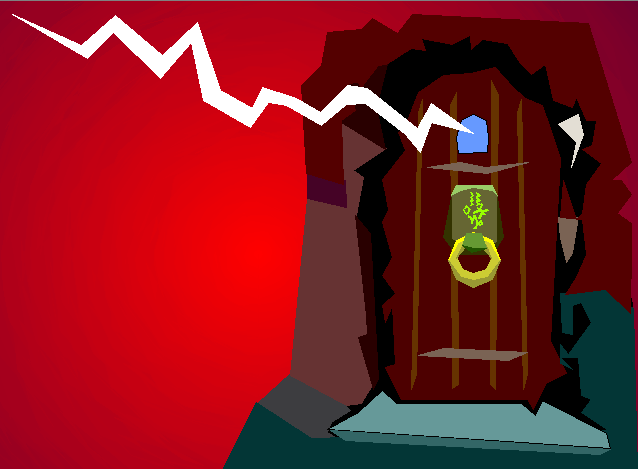
Cuando comenzaron a caer los primeros copos de nieve, Bungo Bolsón se encontraba en el jardín anterior de Bolsón Cerrado, junto a su hijo Bilbo y a Cavada Manoverde, ambos jóvenes entusiastas de 21 y 19 años respectivamente. Los tres estaban muy atareados trasladando las lajas que acababan de comprar para el piso del vestíbulo, cuando el primer copo de nieve del invierno aterrizó exactamente en el centro de la narizota de Bungo. El sorprendido hobbit extendió la mano para palpar la consistencia de los copos, alzó la vista, y examinando concienzudamente el horizonte sentenció:
—Gris en las quebradas, nieve hasta las quijadas, como decía mi padre. Muchachos, nos espera una nevada copiosa, y a juzgar por la época, un invierno especialmente crudo.
Y estaba en lo cierto. Aquel invierno habría de ser recordado durante años como el más duro del que se tuviera memoria en la Comarca. Con lo cual queda demostrado que los dichos de los hobbits rara vez dejaban de dar en el clavo, incluidos los del padre de Bungo, quien prácticamente no había hecho mucho más en la vida que sentarse plácidamente a contemplar el horizonte y a elaborar sabias sentencias, tal como se esperaba de un respetable miembro del clan Bolsón.
—Démonos prisa y entremos las losas que faltan —había dicho Bungo alentando a sus compañeros de fatigas—. Hay una suculenta merienda humeante esperándonos y no veo la hora de encontrarme cara a cara con ella.
Y sin más, como si la mención de la merienda le hubiese avivado la ansiedad, había dado media vuelta para meterse en su acogedor agujerohobbit, ante el estupor de Bilbo y Cavada.
—¡Belladona! ¡El té y los pasteles! Pronto veremos la Colina cubierta de nieve y quiero estar junto al fuego fumando mi pipa para ese entonces, gozando de un merecido descanso.
Lo de merecido descanso podía sonar sorprendente a quien los hubiese visto en acción. En realidad, la parte de Bungo había consistido sobre todo en dirigir a sus dos jóvenes ayudantes. Eran ellos quienes habían cargado con el trabajo pesado, sobre todo Cavada, flamante jardinero de la Residencia Bolsón. Habían partido aquella mañana rumbo a La Cantera, y comprado para el piso del vestíbulo las mejores lajas que se pudiesen hallar en las cuatro cuadernas. Bungo estaba decidido a tener el agujero-hobbit más señorial de la Comarca, y si bien pocos dudaban de que Bolsón Cerrado ya lo fuese, él continuaba embelleciéndolo a través del tiempo. Veintidós años hacía que lo había mandado excavar, tras comprometerse con Belladona Tuk. Quería darle a su futura esposa una vivienda digna de su alcurnia y estado financiero (los Tuk eran la familia más rica desde las Quebradas Blancas hasta el Brandivino). Además, inútil es la torta si no se le hinca el diente, sostenía Bungo, y ¿para qué tenía Belladona tanto dinero si no era para gastarlo? Así era como funcionaba una mente Bolsón.
Y últimamente lo había acicateado el comentario insidioso de su cuñada Camelia Sacovilla acerca de la alfombra del vestíbulo que se tendía aún sobre tierra apisonada (curioso detalle rústico, lo llamó) y no sobre un verdadero piso, es decir, un piso enlosado. Lo que Camila en verdad tenía era envidia: ambicionaba vivir en un agujero como el de sus cuñados, y el buenazo de Longo (¿Cómo podía haberse casado con una mujer tan odiosa?) estaba siendo exprimido hasta las últimas fuerzas para darle el gusto, deslomándose de sol a sol como ningún Bolsón decente había jamás hecho antes.
Cuando Bilbo y Cavada entraron, resoplando y sudorosos, Bungo estaba dando cuenta de los últimos pasteles, mientras que su mujer se había acercado a examinar más de cerca las losas que se amontonaban a la puerta.
—No me gustan. Son muy grandes, y mal cortadas —dijo. La porción de pastel que estaba engullendo se le atragantó a Bungo, y Bilbo tuvo que palmearlo con fuerza para desatorarlo.
—¡Pero Bella... son las mejores piedras, me han costado una fortuna! ¿Qué tienen de malo?
—No era lo que yo tenía pensado —meneó la cabeza Belladona, con esa cabellera casi rubia que había trastornado a Bungo cuando la conociera—. Es inútil, no se puede conseguir este tipo de trabajos entre los hobbits. Haría falta el talento de los enanos, tal vez ir a buscarlos más allá de Bree, o algún artesano élfico...
Esta vez Bungo palideció como si hubiese visto un espectro.
—¿E... elfos... ena, enanos? —balbuceó—. Dios mío, ¿por qué se te ocurren cosas tan extrañas? ¿Ir a buscarlos...? ¡Más allá de Bree! ¿Qué tienen de malo éstas? Al fin y al cabo se trata el piso de la sala... no del trono del rey de Norburgo, y sólo las verá quien levante la alfombra para curiosear qué hay debajo... ¡o sea sólo Camelia!
Belladona apenas pudo reprimir una carcajada. No había resistido la tentación de sacar de sus casillas al comodón de su marido, y conocía los puntos débiles adecuados. En realidad, hacía muchos años que Belladona había abandonado su espíritu aventurero y se había amoldado a Bungo; desde que se casaran no había frecuentado más elfos ni magos, ni había vuelto a salir de excursión con sus hermanos. Pero esa etapa de la vida de Belladona sencillamente le daba escalofríos a Bungo, quien temía que a su encantadora mujercita se le ocurriera reincidir en tan extraño comportamiento impropio de una mujer-hobbit.
—Disculpe, señor Bungo —interrumpió el joven Cavada, sacándose la gorra—. Yo debo irme a casa antes de que caiga más nieve.
—Tonterías, muchacho. Siéntate y come. Sería una locura que salieras, y el camino hasta Delagua es largo. Además —agregó Bungo, haciendo una pausa inquietante— no sería buena idea andar solo. Con inviernos así llegan los lobos.
Los muchachos se miraron entre sí y a Bungo con ojos abiertos de par en par.
—¿En serio, papá? —preguntó azorado Bilbo.
Ahora fue Bungo quien debió contenerse para no soltar la risa. La ingenua consternación de su hijo y de Cavada Manoverde lo divertía enormemente.
—¡Bungo! Deja de asustar a los niños con esas patrañas —lo amonestó Belladona
—¿Niños? ¡Ja! Estos dos hace tiempo que dejaron de ser niños. Y no son patrañas. Corren rumores de que allá lejos en el este se están multiplicando los lobos y toda clase de oscuras bestias repugnantes. Incluso el invierno pasado han visto algún lobo perdido en la Cuaderna del Norte. Y este año será más duro. Si los ríos se congelan, las manadas bajarán de las montañas hambrientas, sin que nada las contenga.
—¿Qué puede saber de lobos un hobbit remolón como tú, que jamás se ha movido más allá de Sobremonte y Delagua, y obtiene toda su información del hato de borrachines que frecuenta La Mata de Hiedra?
—¡Belladona! —protestó Bungo. Pero no pudo encontrar más argumentos, y debió contentarse con cerrar la boca y mostrarse terriblemente ofendido. Él sabía muy bien que Belladona había estado una vez frente a frente con un lobo en una de sus alocadas aventuras de juventud junto a su padre y sus dos extraordinarias hermanas; pocos hobbits en la Comarca podían decir lo mismo, de manera que no le convenía llevar la discusión por aquel camino. Además, la mención de la posada le había producido un curioso cosquilleo en el estómago.
—Pensándolo bien, Cavada —dijo imprevistamente dirigiéndose a su jardinero—. Es mejor que vayas a tu casa antes de que el tiempo empeore. Más adelante te acomodaremos un cuarto, pero hoy cierta persona se empeña en espesar el ambiente, si ustedes me entienden. Déjame acompañarte hasta el puente, a mí también me vendría bien despejarme un poco y dar una vuelta solo.
—¡Bilbo! —dijo Belladona, antes de que Bungo y Cavada atravesaran la puerta—. Hazme el favor de acompañar a tu padre; no vaya a suceder que su caminata solitaria lo deje tan ebrio que no pueda encontrar el camino a casa...
Bungo ya atravesaba el jardín a grandes zancadas, mientras oía el resto de la frase (dicha en voz bien alta).
—...Y recuérdale que debe encontrar pronto un buen destino a esas losas que estorban el camino en el vestíbulo; la semana entrante, por si se le olvidó, están invitados a tomar el té su hermano Longo y la adorable Camelia.
—Lo único que faltaba —refunfuñó para sí el hobbit—. ¡Longo y Camelia a tomar el té!
Una delicada alfombra de nieve cubría el camino de la colina.
—En días como estos desearía usar zapatos —comentó Bilbo.
—Mira, Manoverde —dijo Bungo señalando la residencia Bolsón, que había quedado detrás de ellos—. Allí, junto a las ventanas, plantaremos prímulas y girasoles.
—Sí, señor Bolsón. Y escrofularias, y algún árbol aquí y allá. Ya verá cómo florecerá el jardín la próxima primavera.
Bungo estaba nuevamente de buen humor. Cruzaron el puente de El Agua silbando bajo la nieve que caía perezosa, y siguieron el camino hasta dejar atrás las casas y agujeros de Hobbiton. Todavía no había peligro de que la nevada se hiciera más intensa, pero tampoco parecía disminuir, y las pisadas de los hobbits dejaban cada vez huellas más hondas en la nieve.
—Señor Bolsón, no es necesario que me acompañe más allá. Vuelva con Bilbo a casa, yo seguiré solo hasta Delagua.
—Pamplinas, muchacho. Esta caminata es vivificante. Además, ya casi llegamos. Lo único que temo es que vosotros pesquéis un resfrío, pero... qué es lo que veo allá. ¡Una posada! ¡Pero si es La Mata de Hiedra! ¡Tan pronto! Vamos, muchachos, allí podréis sentaros al fuego del hogar, y os convidaré con una cerveza caliente.
Bilbo rió estrepitosamente, pero no aclaró por qué, ni nadie se lo preguntó.
Al entrar en la posada los recibió una ráfaga de aire atiborrada de aromas: humo de pipas, comida, cerveza y leña, ropa mojadas, huevos y panceta friéndose. Un grupo de alegres parroquianos entonaba estrofas disparatadas, salpicadas de risas. Bungo dejó su abrigo en el perchero y Bilbo y Manoverde se dispusieron a imitarlo.
—Bienvenido, señor Bolsón —saludó el posadero efusivamente—. ¿Su mesa de siempre?
—Sí, sí. Y tres picheles. ¿Qué es lo que cantan estos estruendosos hobbits?
—¡Jo, jo! Tratan de componer una canción sobre el tema del momento, señor. Usted sabe, esos botones maravillosos.
¿Botones maravillosos? No sabía por qué, pero la frase no le sonó nada bien a Bungo.
—De un tiempo a esta parte todo el mundo parece haberse contagiado la fiebre de la aventura y el amor por las cosas más extravagantes. Qué se ha hecho de nuestra apacible comarca hobbit, me pregunto —refunfuñó Bungo mientras se acodaba en la mesa—. Que me sirvan mi pichel y que no me hablen de botones maravillosos ni de losas élficas, eso es lo que quiero.
—¿Es que usted no se ha enterado, señor Bolsón, de los botones del Thrain? —preguntó uno de los concurrentes, abriendo mucho lo ojos—. ¡De los botones mágicos que le ha regalado un mago!
Bungo se cubrió la cara con las manos y sacudió la cabeza apesadumbrado.
—No puede ser, el mundo se ha desquiciado. Ya no hay un solo rincón donde uno pueda estar a salvo de esta locura.
—¡Botones de diamante que se abrochan y desabrochan solos cuando uno se lo ordena! —aclaró otro.
Bungo se puso de pie y con un brazo en alto exclamó: —¡Escuchad todos! No quiero oír una palabra más acerca de adminículos maravillosos, ni de magos barbados en complicidad con mi extravagante suegro. Por todas las vueltas de cerveza que les he pagado, hacedme el favor de volver a los buenos viejos temas de conversación: la calidad del tabaco, el reumatismo, las vicisitudes de la cosecha, o el tiempo...
Bungo se sentó, y por un momento se hizo silencio en la posada. Luego el viejo Tolma, que estaba sentado en un rincón, se aclaró la garganta y dijo:
—El tiempo está malo. Presiento un invierno demasiado frío para mis huesos.
—Dicen que el Brandivino se ha congelado.
—Malo, malo. Hace mucho tiempo que no nieva tan temprano. La última nevada en octubre fue en 1280, cuando aún reinaba el rey de Norburgo.
Manoverde intervino entusiasmado:
—¡El señor Bungo dice que vendrán los lobos!
Unos ¡Ohhh! de sorpresa se extendieron entre las mesas.
—¡Bueno, bueno, muchacho! —aclaró Bungo un tanto contrariado—. No creo que yo haya dicho exactamente eso. En todo caso, no me interpretaste correctamente.
—Si vienen los lobos —reflexionó un joven en la mesa contigua— tendremos que buscar entre los mathoms y sacarle el moho a las viejas armas.
En seguida la excitación ganó a los presentes, y todos referían al mismo tiempo sus anécdotas, ideas, y armas para combatir lobos. Quien no tenía un escudo y lanza del abuelo disponía de arco y flecha y era experto en cazar liebres. Si uno era capaz de acertarle a una liebre, argüían, tanto más lo sería de darle a un lobo. Alguien llegó a sugerir que debían encontrar al mago amigo del Thain y pedirle en la emergencia flechas encantadas que se disparasen solas. En ese punto algunos parroquianos, entonados por la cerveza, retomaron la canción de los botones mágicos.
Bungo se sintió seriamente preocupado por Bilbo. Temía que a su hijo se le contagiaran estas ideas raras; y enterarse de que el abuelo del muchacho tenía tratos con un mago no le causó ninguna gracia. Por fortuna hasta el momento Bilbo jamás había dado muestras de interesarse por ese tipo de cosas, y se había comportado siempre como un típico y auténtico Bolsón. Pero había que preservarlo de la locura y traerlo a la posada, exponiéndolo a la perniciosa influencia de estos pueblerinos achispados, había sido indudablemente un error.
—¡Cambiando el tema de conversación! —exclamó Bungo en un último intento desesperado—. Si alguno de ustedes conoce quien necesite lajas de La Cantera, de primera calidad, como para enlosar un agujero-hobbit entero, a buen precio...
Pero, en la algarabía general, ya nadie lo escuchaba. Preferían imaginar nuevas estrofas en que el viejo Tuk y sus botones se enfrentaban a los feroces lobos de las Montañas Nubladas.
Bungo dio por terminada su intervención en el debate asegurando a quien quisiese oírlo que "aunque todos los hobbits de la Comarca insistiesen en bufonadas por el estilo, él, por su parte, juraba solemnemente so pena de no volver a tomar una cerveza en su vida, que jamás se vería envuelto en ninguna aventura con un lobo, y que estaba muy orgulloso de eso".
—Vamos, muchachos. Se nos ha hecho tarde. Miren, la nieve arrecia. Será mejor que llamemos un carruaje, Bilbo, y que aprovechemos para aprovisionarnos de patatas y de conejo ahumado.
Así que arregló la compra de víveres con el posadero y, despidiéndose de Manoverde, que vivía a menos de dos estadios de allí, padre e hijo iniciaron el regreso a casa.
Durante los días siguientes el cielo permaneció gris y una tenue nevisca siguió cayendo sobre la Comarca. Como otros hobbits, Bungo había equipado las despensas de Bolsón Cerrado en vistas de un largo invierno. Tenía suficiente provisión de víveres y leña como para mantenerse confortablemente hasta la primavera, y le agradaba sentarse en su estudio, junto al fuego, contemplando los copos de nieve y adivinando debajo de esa blancura que cubría el jardín la vida dormida de las semillas que se convertirían en unos meses en árboles y plantas floridas.
Precisamente se hallaba sumido en esa agradable contemplación cuando Belladona, a sus espaldas, le recordó una tarde la visita de su hermano Longo y su cuñada Camelia.
—Tienen que estar por llegar —dijo, acercándose al antepecho de la ventana.
—¡Cielos! Lo había olvidado —Bungo se asomó afligido, con la esperanza de no hallar ningún carro en el horizonte—. Sería una locura que viniesen, con este tiempo.
En efecto, los caminos estaban bastante malos a causa de la nevada, pero aún eran transitables. Bungo deseó interiormente que el tiempo empeorara.
—Conoces a Camelia, Bungo. Una invitación a tomar el té no se cancela fácilmente para ella. La tendremos aquí, opinando acerca de las imperfecciones de nuestra sala, en menos de media hora.
Bien sabía Bungo que era así. Esa mujer tenía la virtud de sacarlo de sus casillas; y el piso del vestíbulo sería nuevamente su blanco preferido. No había podido convencer a Belladona de usar las losas de la Cantera, y todo seguía como en la última visita de su cuñada. Apenas había hecho a tiempo de apilar las losas encima de la puerta de entrada, sobre la ladera de la colina, apoyándolas en una repisa improvisada que ahora se disimulaba con la nieve.
—Esperemos que el soporte resista —se dijo Bungo—. No quisiera que las losas se vinieran abajo justo en el momento en que Camelia hiciese su entrada, sepultándola.
El viejo hobbit se rió de su propia broma, y cuando alzó nuevamente la vista, distinguió claramente el carruaje que cruzaba el puente de El Agua, detrás del molino de Arenas, subiendo la colina.
—Oh, no. Comienza el suplicio.
—¡Entrad, entrad, y bienvenidos! —dijo Bungo, que no olvidaba las reglas de cortesía debidas a un huésped— ¡Pasadme los abrigos! ¡Oh, trajeron al pequeñín!
—¡Bungo, hermano! —lo abrazó efusivamente Longo. Traía en brazos al pequeño Otho, y el rostro se le iluminaba de orgullo.
—¡Pero ese niño es un verdadero encanto! —exclamaba Belladona mientras preparaba la mesa para el té en menos de lo que se tarda en decir merienda de invierno.
—Oh, querida, gracias, gracias —decía Camelia, hecha un manantial de simpatía—. ¿Verdad que es divino? Todos lo dicen. No hay otro bebé hobbit como nuestro Otho.
"Está esperando a desempacar y apoltronarse junto a la mesa para comenzar a arrojar sus dardos", pensó Bungo mientras sacudía la nieve de los abrigos y los colgaba en los percheros del vestíbulo.
En seguida todos estuvieron en sus puestos. El joven Bilbo terminaba de traer los pastelillos y las tortas, que encontraron su lugar en un mantel atiborrado de teteras, jarras de leche, rodajas de pan y potes de mermelada. Entre hobbits no se acostumbra hacer esperar demasiado a las visitas para servirles una suculenta merienda, sobre todo después de una larga travesía bajo la nieve. La charla y las noticias pueden siempre esperar un poco, y en todo caso, no sin un alegre preludio de tazas y cucharas tintineantes.
—¿Cómo está mi sobrino preferido? —exclamaba Longo, que era un sentimental incorregible, palmeando a Bilbo, mientras engullía un pastel de limón.
—¿Y cuánto tiempo tiene este niñito?
—Va a cumplir un año este mes —le contestaba Camelia a Belladona mientras iban y venían las teteras de un rincón a otro de la mesa, entrecruzándose como la conversación.
—Es un hermoso y digno ejemplar de Bolsón —sentenció Bungo en una frase apenas inteligible que se abrió paso entre un pastelillo y un sorbo de té. Lo decía más que nada para complacer a Longo; en el fondo, el pequeño Otho no le parecía más que un mamarracho sin gracia alguna.
—En realidad heredó los finos rasgos de los Sacovilla —aclaró Camelia—. Y desde muy pequeño tiene estos hermosos bucles ¿Te acuerdas, en cambio, Belladona, qué feo era Bilbo cuando nació, con esos cabellos hirsutos que se resistían a cualquier peine?
Belladona sonrió soñadoramente, contemplando a su hijo.
—Era un chiquillo adorable —dijo, inmune a las insidias de su huésped. Bilbo le devolvió la sonrisa.
A Bungo, en cambio, se le había espesado la sangre, y no resistió la tentación de devolver el golpe.
—Bueno, si salió a los Sacovilla, esa noticia me tranquiliza —farfulló para sí, asegurándose de que Camelia lo escuchara.
Ya estaban nuevamente en sus actitudes habituales, frente a frente y respondiendo las arremetidas. No pasó mucho tiempo antes de que Camelia atacara por el lado que Bungo temía, y en un aparente elogio de lo bonita que estaba quedando la casa, deslizó un "Espero no haberme ensuciado los zapatos con el barro del vestíbulo". Camelia, en efecto, usaba zapatos, sobre todo los días de lluvia o nieve, pero por supuesto, lo del barro del vestíbulo era una simple exageración maliciosa.
Pero Bungo no supo qué contestar. Se preguntaba cuánto tiempo más se prolongaría la visita, y si encontraría alguna forma de escabullirse de ella, mientras dejaba vagar su vista a través de la ventana. Comprobó entonces que la nevada se hacía más y más copiosa. Pronto no se distinguió otra cosa que una mancha blanquecina allá afuera. Eran malas noticias. Si no mejoraba el tiempo, ¿cómo harían Longo y Camelia para volver a su casa?
Sus peores presentimientos se hicieron realidad. Luego de dos horas de amena charla, y cuando los víveres comenzaban a escasear en la mesa, Longo constató que el tiempo estaba horrible, y realmente era una locura tratar de salir de allí mientras no menguase un poco la nieve. Bilbo echó más leña al fuego y todos pasaron al estudio, a fumar pipa y contar historias.
"Bungo, viejo amigo, piensa, piensa. Algo hay que idear, pronto, no pueden quedarse aquí", se decía a sí mismo el dueño de casa mientras un nuevo tema de conversación se iniciaba en torno a la mesa del estudio.
—Me he enterado, mi querida Belladona —estaba diciendo Longo, que se había sentado junto al hogar y apoyaba los pies en el guardafuego— de la curiosa adquisición de tu padre. Me refiero a esos botones mágicos...
—...regalo de un mago —agregó Camelia.
Bungo bufó. No era posible. Otra vez con esa bendita historia.
—Seguramente se trata de Gandalf —repuso Belladona—. No los he visto, pero me parecen muy propios de él.
—Parece que son de diamante, y que le ha obsequiado uno a Mirabella —observó Camelia—. Qué raro que no te haya dado uno también a ti, Bella. Cierto que Mirabella ha sido siempre su preferida —añadió escrutando el rostro de su anfitriona en busca de señales de contrariedad.
—Extraño que no hayamos todavía recibido la visita del abuelo —dijo Bilbo—. Ya lo veo sentado muy orondo en la poltrona, riéndose a carcajadas, y repitiendo "¡prendidos! ¡desprendidos!" toda la tarde, con la chaqueta abrochándose y desabrochándose.
—Bah. Las cosas mágicas me ponen nervioso. Espero que jamás crucen esta puerta —repuso Bungo, aburrido—. Esas asuntos acaban mal, tarde o temprano. Recordad lo que os digo.
La conversación viró en seguida hacia la posibilidad de hacerle una visita al Thain apenas el tiempo lo permitiera, y de allí a las excursiones que Longo y Bilbo habían realizado el año anterior por los bosques de la Cuaderna del Norte en busca de setas. Tío y sobrino tenían la intención de confeccionar un hermoso y prolijo mapa con todas las sendas que conocían, con tintas de diferentes colores.
—Creo que vais a tener oportunidad de hacerlo muy pronto —opinó Belladona—. Si el clima sigue así os conviene quedaros a dormir. Tenemos en el cuarto de huéspedes una mullida cama siempre lista, y Bilbo puede sacar de la bodega su vieja cuna y armarla para el primo Otho.
—¡Oh, no, no, Belladona! —estalló Bungo pegando un brinco. Al instante comprendió que su exabrupto podía interpretarse como una grosería, y por unos segundos no supo cómo seguir—. La pobre Camelia —dijo al fin— no habrá traído todos los enseres de aseo del niño, y además no se sentirán cómodos en esta humilde casa. Nuestro deber de anfitriones no es quedarnos cómodamente sentados mirando la nieve, ¡sino salir a buscar un carruaje!
Esto último lo afirmó muy solemne, y mantuvo a su auditorio lo suficientemente desconcertado como para sellar su determinación antes de que le pusieran objeciones:
—¡Bilbo, muchacho, los abrigos! Tú y yo bajaremos al pueblo.
—Pero, Bungo, es una locura.
—Belladona tiene razón. Podemos quedarnos perfectamente, será un placer. Y en todo caso, iré yo... —dijo Longo.
—Tonterías. Que siga la charla y no se apaguen las pipas, como decía tío Ponto. Si no os quedais sentados, me ofenderéis. Bilbo y yo nos encargaremos de todo. ¿Vamos, hijo?
—Listo, papá, aquí están los abrigos y las capuchas.
—Ese es mi hijo. Ven, rápido. Hasta luego a todos, y continuad la tertulia.
Afuera los recibió una brisa helada. La repisa sobre la puerta había formado un alero que los protegía de la tormenta, y la misma colina impedía que se juntara mucha nieve cerca del agujero. Pero bajando el camino la circulación era impracticable para cualquier hobbit.
—Papá, creo que será inútil intentar la travesía —dijo Bilbo evaluando la situación.
—Lo sé, lo sé, hijo. Ah, qué aire puro se respira aquí; ya me sentía aletargado dentro. Mira Bilbo, la verdad es que no aguantaba un minuto más esa conversación con tu tía. Imaginaba que el camino estaría bloqueado, pero sucede que tengo un plan, y necesito tu ayuda.
Bilbo miró sorprendido a su padre.
—Nos quedaremos aquí charlando amenamente como buenos padre e hijo —explicó Bungo—, y cuando comencemos a sentir demasiado frío tú entrarás y les dirás que me has dejado en Hobbiton, en casa de la abuela, esperando un carruaje.
—¿Y tú que harás?
—Yo esperaré aquí mientras te retiras discretamente del estudio y me abres la ventana del dormitorio para que pueda entrar. Luego volverás a tus asuntos, y te estaré eternamente agradecido.
Bilbo no podía salir de su asombro.
—¿Pero, qué te propones hacer, papá?
—Nada. Llevarme un camastrón a la bodega y vivir allí de incógnito mientras duren estos días de encierro. Tengo mi pipa, los barriles de cerveza, muchos víveres, y sobre todo paz y tranquilidad. Llevaré mi libro de apuntes genealógicos y la pasaré muy bien. Todos creerán que estoy en casa de mi madre, incomunicado, y nadie se preocupará.
—Papá, realmente me dejas atónito —rió Bilbo—. Por supuesto que haré lo que me pides, pero creo que esta vez has exagerado un tanto. El mal tiempo puede durar días y días, y tú tendrás que quedarte encerrado en la bodega.
—Es muy preferible al panorama que se me presenta teniendo que ver la redonda cara de Camelia todo ese tiempo.
Bilbo soltó una carcajada.
—No te rías de un pobre viejo hobbit agobiado por sus parientes. Y hazme caso, tampoco te entusiasmes con historias disparatadas ni te dejes fascinar con relatos de aventuras y magia. Disfruta de la charla con tu tío pero conserva siempre la cordura en tu ánimo. No fue correteando por los bosques ni frecuentando enanos que yo conseguí levantar esta casa y formar un hogar.
—Quédate tranquilo, papá. Me gusta escuchar las historias y las viejas canciones, pero soy tan hogareño y sensato como tú.
—No sabes cuánto me tranquiliza escuchar eso —confesó Bungo, quien, visiblemente animado, invitó a su hijo a sentarse junto a la puerta de entrada, protegiéndose del viento. Y allí conversaron de todo un poco, hasta que comenzaron a sentir los pies ateridos—. Creo que ya llevamos aquí suficiente tiempo como para haber ido y vuelto de Hobbiton. Ahora, entra y trata de no reírte mientras cuentas tu historia.
—No prometo nada. Si no aparezco a la ventana, significa que no me dejan solo, o que el plan falló.
—No lo menciones; supongo que preferirás tener un padre a una estatua de hielo. Suerte.
Cuando Bungo se quedó solo, recorrió con la vista el horizonte y el pavoroso panorama lo sobrecogió. La nieve se había transformado en cellisca, más pequeña, dura, y molesta. Sólo se escuchaba el viento, y hacia el este el cielo se ennegrecía de una manera que jamás había visto, cubriendo los campos con una sombra ominosa. Bungo se sintió un poco intimidado.
Decidió acercarse a la ventana del estudio, para intentar escuchar a Bilbo, pero era imposible, y tampoco se veía nada. Tomando todas las precauciones siguió avanzando junto a la pared exterior y se detuvo en la ventana de su dormitorio.
—Espero que el muchacho venga pronto —se dijo, preocupado—. Estoy comenzando a preguntarme si en verdad el plan era tan bueno como parecía.
Por fin, cuando ya Bungo había comenzado a perder las esperanzas, hubo un movimiento en la celosía y la ventanita redonda se abrió dejando aparecer el rostro rosado de Bilbo.
—Vamos, papá. Dame las manos y sube. ¿Estás seguro de que puedes pasar por la abertura?
—Claro —dijo Bungo, resoplando, mientras trataba de treparse—. ¿No recuerdas cuando entramos por aquí para la fiesta sorpresa de la abuela?
—Eso fue hace diez años, papá. Muchos pastelillos atrás.
Por un momento pareció que Bungo estaba atascado sin remedio. Pero Bilbo lo aferró de los hombros y apoyando los pies en el marco de la ventana tiró con todas sus fuerzas. En un instante padre e hijo estuvieron en el piso, aterrizando uno encima del otro con un estrépito poco conveniente, y adquiriendo en el trayecto muchas magulladuras.
—Este agujero se ha empequeñecido con el tiempo. Probablemente la madera se ha hinchado —opinó Bungo.
—Es posible —dijo Bilbo, tomándose el estómago dolorido—. Muchas cosas se han hinchado.
—¿Cómo te fue con las visitas? ¿Creyeron la historia?
—Sí. Tío Longo, incluso, está preocupado y quiere salir a buscarte. Sólo mamá sospecha algo, pero puedes contar con ella. Todos piensan que estás rematadamente loco.
—Así me demuestran su gratitud. Yo pongo en juego mi vida atravesando los caminos helados para conseguirles un vehículo, y ellos piensan que estoy loco. No vale la pena tanto esfuerzo. Voy por mi camastrón.
Esa noche Bilbo armó su vieja cuna y Belladona puso sábanas nuevas en la habitación de los huéspedes. La nieve siguió cayendo afuera durante toda la cena, y en el fuego del acogedor agujero de Bolsón Cerrado crepitaron los últimos leños. Cuando todos se fueron a dormir, en un rincón de la bodega, oculto detrás de dos grandes barriles de cerveza, Bungo saltó de su camastrón e hizo una última visita sigilosa al cuarto de baño. Luego puso junto a la cabecera de su lecho el cuaderno de apuntes, un vaso de agua, y una horma de queso recién empezada. Comprobando que todo estaba en orden y al alcance de la mano ante cualquier emergencia gastronómica, apoyó la cabeza en la almohada, sopló la llama de la lámpara y se durmió plácidamente.
El invierno cruel: así llamaron los hobbits y los elfos a aquel invierno. Los ríos se estaban congelando, y allá lejos, en las montañas nubladas al este y en las montañas de Angmar al norte, hacía meses que una hambruna horrenda castigaba los estómagos de bestias de oscuros corazones.
La Comarca se había replegado sobre sí misma y parecía dormir un largo sueño bajo la nieve; pocos se atrevían a salir de casa, y las aldeas parecían deshabitadas. Los días se sucedían unos iguales a otros.
En Bolsón Cerrado también llegó a crearse una rutina entre los dueños de casa y sus huéspedes. El primero en levantarse era Longo, que preparaba el desayuno para todos. Comenzaba despertando a Bilbo y ambos compartían el café aprovechando la quietud de la sala para charlar de sus proyectos.
Longo quería sentirse útil y no transformarse en una carga para Belladona; disfrutaba mucho en Bolsón Cerrado, pero extrañaba a Bungo.
—Me preocupa. Debe estar aburriéndose con mamá y ansiando volver aquí, a su hogar, para estar con nosotros. Creo que deberíamos organizar una expedición e ir a buscarlo.
—Pierde cuidado, tío —insistía Bilbo—. Papá dijo que estaba bien, y que no nos afligiéramos. Si fuésemos a buscarlo se enojaría mucho.
—Oh, pero me siento culpable —suspiraba Longo.
Luego se despertaba Belladona, y por último, Camelia, que no dejaba de sentirse una visita, con todos los privilegios que tal condición trae aparejados. Además, sostenía enfáticamente, todas sus energías se consagraban al pequeño Otho; no tenía tiempo ni fuerzas para ayudar en las tareas domésticas. La actitud de Camelia hacía que Longo se sintiera más en deuda aún, y acentuara su disposición servicial.
—Bilbo, haría falta que llenaras la garrafa de cerveza para el entremés, y de paso trajeras de la bodega la horma de queso comenzada —decía Belladona.
—No te molestes, sobrino, ¡voy yo! —prorrumpía Longo brincando de su asiento.
—¡Tío, un momento! ¡No puedo permitirlo! —exclamaba Bilbo tratando de sujetarlo por un brazo.
—Ni una palabra más. Conozco bien la bodega y soy capaz de ir por los víveres. Tú prepara la mesa.
Bilbo no tenía más remedio que ceder. Abatido, se tomaba la cabeza entre las manos y suspiraba:
—Oh, no. Esto será la ruina.
—¿Qué es lo que te preocupa tanto? —preguntaba Belladona, atenta a todo.
—Nada , mamá. Nada.
Pero no era fácil engañar a la hija del Viejo Tuk.
El alma le volvía al cuerpo a Bilbo cuando Longo aparecía con la garrafa y el queso.
—¿Queréis saber~? —comentaba el buen hobbit rascándose la cabeza—. Algo raro sucede allí adentro. No encontraba el queso por ningún lado. Por fin, me di por vencido y gruñí: Maldita horma de queso, ¿dónde estás? No vais a creerme, pero escuché un ruido, giré la cabeza, y ante mis ojos estaba la bendita horma, sobre un barril de cerveza. Hubiese jurado que un minuto atrás no estaba allí. O me estoy volviendo tonto, o hay magia en la bodega.
En ocasiones así Bilbo se veía obligado a sacar el pañuelo y enjugarse la frente transpirada para disimular su agitación.
—Conque magia en la bodega —reflexionaba Belladona, sonriendo—. Ya me parecía a mí que había gato encerrado en este asunto. Sabes, Longo, no creo que se trate de magia, pero los ruidos que escuchaste y esta horma visiblemente disminuida hablan a las claras de que se ha metido algún ratero allí, probablemente uno de esos astutos roedores que entienden la lengua común. ¿Serías tan amable, un día de estos, de ayudarme a buscarlo en cada rincón, y propinarle un escobazo apenas lo veamos moverse?
—¡Cómo no, Bella! —exclamaba Longo entusiasmado—. Cuando quieras.
—Qué curioso —agregaba Camelia—. No pensé que nos habíais invitado para desratizar la casa. Pero veamos el lado bueno: de esta manera la limpieza os saldrá gratis.
—Cuánto me alegra que tú también estés de acuerdo —sonreía Belladona. No había manera de hacerla enfadar, y siempre era Camelia quien terminaba masticando su rabia. Después de tantos años de conocerse, ya era tiempo de que la esposa de Longo hubiese aprendido la lección, pero era tan testaruda como amiga de la discordia, y francamente, tenía bastantes menos luces que su anfitriona.
El caso es que las visitas inoportunas a la bodega, la insistencia creciente de Longo por ir en busca de su hermano, y las cada vez más audaces correrías de Bungo hasta los cuartos de baño a cualquier hora, tornaron la vida de Bilbo un desasosiego continuo.
Y así fue que llegó el momento en que la situación le pareció hizo insostenible.
—Papá. ¿Estás ahí —dijo Bilbo entrando en la bodega.
—Bilbo, hijo, pasa, cierra la puerta. Espera que encienda la lámpara. Creí que era el fastidioso de mi hermano y la apagué.
—Papá, ¿cómo estás?
—Bien. Si no fuera por las repetidas interrupciones que me ocasiona Longo, diría que óptimamente. Podrías haberlo mantenido más a raya, Bilbo. No me explico cómo has dejado que entre aquí.
—Eso no es nada, papá. Ahora mismo se está probando tus botas y preparando los abrigos para salir a buscarte.
—¿A buscarme? ¿Qué le pasa a ese cabeza hueca?
—Pero antes de salir le prometió a mamá que revisaría toda la bodega y mataría a escobazos al ratón que se come el queso.
Bungo resopló.
—La situación es de veras desesperada. Supongo que tengo que hacer algo.
—Creo que sí, papá. Y el momento es ahora.
—Bueno, si no hay otro remedio. En realidad, ya lo tengo todo pensado. Dime si no hay moros en la costa y me iré por donde vine: la ventana del dormitorio. Tocaré la campanilla, y haré mi aparición triunfante por la puerta principal. Diré que no hay carruajes ni caminos disponibles, y todos en paz.
Bungo explicaba el plan mientras recogía sus cosas y se las daba a su hijo. No parecía muy preocupado, porque ante el asombro de Bilbo, se puso a silbar y tararear.
—Bien. Estamos listos —exclamó el viejo hobbit, con su más ancha sonrisa. Antes de salir, le echó un último vistazo a la habitación—. En realidad, comenzaba a aburrirme aquí.
El paso a través de la ventana del dormitorio resultó tan dificultoso como a la ida, e hizo que Bungo decidiera añadir una puerta posterior a la residencia apenas tuviera tiempo.
Desembocó en el jardín zambulléndose de cabeza en la nieve. Se consoló pensando que toda esa nieve empapándolo era lo que necesitaba para simular un viaje desde el otro lado del arroyo. Cuando se incorporó constató lo horrible que estaba el tiempo. Una oscuridad sinies
tra se había apoderado del cielo; el viento formaba remolinos helados y provocaba un ulular que ponía los pelos de punta.
De pronto a Bungo le pareció que el ulular se oía como el aullido de bestias feroces, y sin pensarlo dos veces se encaminó rumbo a la puerta de entrada.
Una vez allí repasó mentalmente su papel, y, apoyándose en el bastón de paseo, adoptó la postura exhausta de quien se supone acaba de atravesar los más escabrosos caminos de la región.
Sonó enérgicamente la campanilla, y esperó.
Escuchó los pasos acercándose y tuvo tiempo de imaginar la expresión de los rostros que abrirían la puerta. Confiaba en que su llegada despertase sorpresa, piedad, y admiración, y disfrutaba estas recompensas por anticipado.
Pero cuando se abrió la puerta y aparecieron Belladona, Bilbo, Camelia y Longo, sus miradas de asombro se trocaron rápidamente en muecas de espanto.
—¿Qué sucede? —atinó apenas a decir Bungo antes de que los cuatro prorrumpieran en un alarido de pánico.
Bungo se dio vuelta y entonces comprendió. A pocos pasos de distancia, y caminando hacia él, se dibujaba la silueta de un enorme y espeluznante lobo blanco.
El pobre hobbit quedó petrificado en el umbral, sin atinar a nada. Por
su parte, el lobo le estaba clavando una roja mirada de fuego, y se acercaba decidido.
Bungo sintió que había llegado su última hora. En un instante pasaron por su mente miles de pensamientos absurdos. Lo que más lamentó fue el desdichado plan que lo había llevado a esconderse y a salir de casa. Se sentía arrepentido y sospechaba que estaba recibiendo el justo castigo por su falta. Pensaba con vergüenza en Bilbo y el mal ejemplo que había estado dándole, y se prometió que si salía de ésta con vida consagraría el resto de sus años a hacer de Bilbo un hobbit decente y honesto. Envalentonado por esta decisión (aunque aún muy asustado) retomó el control de su cuerpo, y mientras esgrimía amenazante su bastón con una mano, buscó con la otra el picaporte de la puerta y la cerró.
Pero con el nerviosismo había olvidado el detalle de saltar antes dentro de la casa, y ahora estaban frente a frente, lobo y hobbit, sin ninguna vía de escape a la vista.
La fiera se agazapó y preparó su arremetida. Bungo calculó apresuradamente las posibilidades que tenía y se dijo a sí mismo que un lobo pesado y torpe no podía ser más veloz que un hobbit.
Miró el bastón, alzó la vista, contempló la repisa encima de la puerta, consideró la resistencia del tirante que hacía de soporte, y en el momento que el lobo saltaba con sus fauces enormes y sus colmillos afilados,
saltó él también hacia un costado propinándole al pasar un fuerte bastonazo a la base de la repisa.
Bungo rodó camino abajo. El lobo dio una dentellada en el vacío y se golpeó el hocico contra la puerta de entrada, pero no tuvo tiempo para hacer nada más porque en ese mismo instante se desmoronó sobre él la repisa con sus trescientos kilos de piedras de La Cantera y toda la nieve acumulada encima.
El estrépito fue infernal. Cuando Bungo detuvo su caída y pudo ponerse de pie, antes de convertirse definitivamente en una bola de nieve gigante rumbo al puente de El Agua, comprobó que el animal yacía sepultado bajo las piedras tal como lo había previsto, y no daba ya señales de vida.
Todo había sucedido tan rápido que por un momento se preguntó si realmente había ocurrido o simplemente lo había soñado. Había un lobo muerto a las puertas de su agujero-hobbit, aunque ahora apenas se veía un pedazo de la cola asomando entre la maraña de losas, barro y nieve. Bungo no salía de su asombro. ¡Un lobo! ¡Como los que poblaban las historias!
En ese momento la puerta se abrió, y aparecieron uno detrás del otro Bilbo, Belladona y Longo, dispuestos a encontrarse lo peor.
—Bungo, ¡estás bien! —exclamó la hija del Viejo Tuk corriendo en brazos de su marido.
—Entremos, entremos —decía
Bungo entre abrazos y besos—. No ha pasado nada.
—¡Has matado al lobo!
—Tonterías, tonterías. Entremos que el tiempo está muy malo.
En su excitación, Bungo no sabía lo que decía, y fueron necesarios muchos bocados de pastel y algunos vasos de vino para lograr arrancarle más palabras que esas.
—Tonterías, tonterías —repitió durante unas horas, hasta que recobró el buen juicio y los pies dejaron de temblarle. Estaba sentado junto al fuego y le habían cubierto las piernas con una manta.
—¿De qué tonterías nos hablas? —preguntó Longo—. Todos hemos visto con nuestros propios ojos un lobo horroroso detrás de ti.
Bungo los contempló uno por uno, y luego de meditar un momento y dar un gran suspiro dijo:
—Están equivocados. No era un lobo, sino un perro famélico que me venía siguiendo desde casa de mamá. Un pobre perro anémico. Con toda la nieve que llevaba encima, no me extraña que lo hayáis confundido con un lobo. Tuvo~la mala suerte de encontrarse en el umbral en el momento de desmoronarse el alero con las losas, y eso fue todo. Por suerte yo me aparté y salí ileso. Desgraciado accidente.
Todos lo miraron atónitos.
—¿Estás seguro de lo que dices?
—Completamente. ¿Qué esperaban? Les he advertido que exageran con sus fantasías y sus historias absurdas. Aquí no ha pasado ni pasará nada. Apenas mejore el tiempo recogeremos esas piedras y sepultaremos al perrito, pero de eso me encargaré yo y mi ayudante Manoverde. No quiero que se acerquen a la puerta.
Y dicho esto, encendió su pipa y no dijo una palabra más por el resto de la noche.
Fue necesario que Bungo repitiera muchas veces la historia para convencer a sus parientes de que no habían visto lo que sus ojos les mostraron. Pero tanto hizo que finalmente lo logró, y Bilbo llegó un día a olvidar el incidente, que era todo lo que Bungo deseaba del asunto.
El resto de la historia la guardó celosamente en su corazón. Sólo de cuando en cuando, en la serenidad del estudio o en una perezosa sobremesa, a Bungo lo asaltaban los recuerdos, y su expresión se hacía reconcentrada y grave. Entonces Belladona comprendía que su esposo estaba pensando en el lobo, y no decía nada, porque ambos sabían que existían cosas que era preferible no decirse, y ése era el secreto de su felicidad.
Por su parte, Longo nunca terminó de entender del todo lo que había ocurrido esa tarde, pero como tampoco podía imaginarse una razón para que su hermano no contase la verdad, aceptó sus argumentos y cerró el caso. De modo que cuando, cinco semanas más tarde, los caminos se hicieron nuevamente transitables, y él y su familia volvieron a Delagua, el episodio era ya agua pasada. Ni siquiera le extrañó que su madre, a quien entraron a saludar camino a casa, no recordara en absoluto la presencia de Bungo aquellos días en la ancestral morada de la familia. La pobrecita tenía ya noventa y siete años y, aunque era aún la cabeza del clan Bolsón, no conservaba su propia cabeza en las mejores condiciones.
Bungo Bolsón no fue ningún hobbit notable, ni pretendió serlo. Pero la del lobo blanco (o perro famélico) fue la aventura más importante —tal vez la única— de su vida, y bien podría haber estado orgulloso de ella, si no fuera porque, como sabéis, odiaba las aventuras. Todo lo que quería era que no le faltase nunca fuego en el hogar, provisiones en la despensa, y una pipa con la que se sentase a contemplar la belleza de su jardín.
Así transcurrió el invierno de 1311, que fue recordado por largo tiempo entre los hobbits. Se trató de un invierno largo y cruel, pero —como todas las cosas— concluyó al fin y la primavera trajo las flores inaugurales de Bolsón Cerrado. Hubo bastante trabajo para Cavada Manoverde ese año, y fue sólo la primera de muchas primaveras.
Alejandro Murgia, febrero de 1998
