¿Qué es un fantasma? preguntó Stephen. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres.
James Joyce. Ulises.
Las ruedas del autocar frenaron bruscamente y rugieron contra el suelo arenoso de la carretera por la que el vehículo estaba circulando hasta pararse junto a una desvencijada y envejecida parada fabricada con piedra. La puerta trasera se abrió y Miguel salió del autocar con apenas una mochila a la espalda, siendo el único pasajero que lo hizo. Se alejó un poco del lateral del vehículo para que no le atrapara la nube de polvo que formaría al arrancar y se quedó junto a la parada observando cómo se alejaba camino abajo, desapareciendo poco a poco y perdiéndose finalmente en la primera curva en desnivel que tomó, unos cien metros más allá de donde se había detenido. Miguel siguió mirando un rato más, como si fuera un barco que se acababa de lanzar al océano y aún esperara ver una señal suya en el horizonte.
Después de eso bajó de la parada y comenzó a buscar la ruta pedregosa. Al menos así era como la recordaba, formada por montones de piedras que funcionaban a modo de baldosas. Miguel recordaba muchos, muchos años atrás, haber caminado por ese camino irregular y asimétrico, haber saltado de piedra en piedra, cayéndose alguna que otra vez. Un verano, de hecho, se estrenó en el cine una película en la que el protagonista, para superar una prueba, tenía que saltar a lo largo de baldosas para formar el nombre de Dios. Después de verla, aquel juego llegó a convertirse en una verdadera obsesión.
Unos diez minutos más tarde, Miguel llegó por fin al pueblo.
No era exactamente igual a como lo recordaba, pero tenía que admitirse a sí mismo que aún conservaba gran parte de su personalidad. Las casas de dos pisos, arcillosas y uniformes, se espolvoreaban por sus calles llenas de altibajos, alternándose con algún huerto ocasional y callejones por donde había jugado innumerables veces al rescate con otros niños de la zona. No había casas nuevas, ni tampoco cimientos en proceso de edificación. Asimismo, a medida que empezaba a cruzar las primeras calles, Miguel no tardó en darse cuenta de que muchas de las casas estaban abandonadas y sus ventanas estaban tapiadas.
«Bienvenido a Valle del Lomadán», pensó. «Bienvenido al fin del mundo».
Miguel aún intentaba plantearse por qué había decidido viajar hasta allí. Ya nada le ataba a aquel lugar vacío y desierto. De pequeño había pasado buenos ratos allí, pero eso ya era historia. Tras la muerte de su padre había ido al pueblo un par de veces, sobre todo para adecentar la casa familiar y vigilar que todo estuviera en orden, pero ya hacía varios años que no pisaba aquel lugar, y tampoco era un hecho demasiado sorprendente. La última vez que había estado allí ya sólo había unos cincuenta habitantes, y por lo que había escuchado decir a los hijos de los amigos de sus padres —los mismos con los que había jugado allí innumerables veces y ya no mantenía apenas contacto— no quedaba más que una veintena escasa. Por lo visto, los mayores del pueblo se quejaban de la migración de los jóvenes a las grandes ciudades como Madrid. ¿Qué esperaban?, pensaba Miguel. Si ya muchos pueblos de los alrededores estaban en proceso de extinción, Valle del Lomadán representaba un caso aún más acusado, ya que se hallaba al final del Paso de Cazorla, uno de los lugares más inaccesibles y con menos interés de toda la provincia, al menos interés turístico, que es lo único que mueve a la mayoría de los viajeros de los tiempos modernos. Se pensó en organizar sendas, en convertirlo en sede de algún festival musical de verano, pero todas esas ideas cayeron en saco roto sobre todo debido a su inaccesibilidad.
Cuando Miguel se volvió adolescente y sus viajes al pueblo fueron cada vez más esporádicos, él y sus amigos de la zona comenzaron a llamarlo Valle del Lodazal. Cada vez se aburrían más allí, no había gran cosa que poder hacer aparte de bañarse en el río, y las fiestas de los pueblos de los alrededores quedaban muy lejos incluso para ir en coche a ellas. No era, ciertamente, un pueblo demasiado movido ni animado.
Sin embargo, en las circunstancias en que estaba regresando a él, era perfecto para lo que estaba pensando: aislamiento.
Porque los años habían pasado, y Miguel había aprendido a apreciar el pueblo de una manera distinta a cuando era joven. Se había convertido en escritor, una profesión dura, esforzada y que exigía, por encima de ninguna otra cosa, horas y horas de concentración continua e ininterrumpida, requisito que una endemoniada y ruidosa ciudad como Madrid raramente solía cumplir.
Además, estaba el calor. El achicharrante calor alquitranado de la ciudad, que impedía pensar y con su viento árido convertía la tarea de permanecer sentado frente a un ordenador en todo un infierno. Y a pesar de todos los ventiladores y aparatos de aire acondicionado que uno pretendiera usar, la sensación de sudor húmedo y gélido, de ropa pegajosa que se adhería a la piel, no desaparecía en lo más mínimo.
Allí, esperaba Miguel, todo sería distinto. Por la noche sería el momento perfecto para ponerse a escribir, ya que la temperatura bajaba tanto en aquella zona que había noches en que tendría que encender la chimenea y sentarse con una buena manta a su alrededor y una taza de chocolate caliente humeando sobre el escritorio. Aquella sensación, en pleno verano, resultaba ser poco menos que una verdadera gloria.
Claro, eso implicaba que tendría que adaptar sus horarios a la noche. Pero dado que la vida social del lugar estaba casi muerta, tampoco suponía un sacrificio demasiado terrorífico.
Antes de llegar a la casa familiar, situada un poco más lejos del centro del pueblo, tras una carretera llena de grava y enredaderas, Miguel fue a saludar al único habitante del pueblo con el que tuvo cierto trato en el pasado: Antonio, el dueño del bar. Nada más llegar al establecimiento, Miguel sonrió pensando que había cosas que no cambiarían jamás. La cortina de plástico de la entrada seguía siendo tal y como la recordaba, y nada más acceder al local comprobó que todo era, en términos esenciales, un reflejo de lo que había sido uno de los lugares de su infancia en los que había pasado más tiempo: la barra en la esquina derecha, las mesas al fondo, junto a las escaleras que daban al patio, el aparato matamoscas funcionando a plena potencia y chasqueando cada vez que ejecutaba a una nueva presa, las máquinas recreativas que tenían juegos que habían pasado de moda diez años atrás.
Antonio también parecía ser el mismo, al margen de las inevitables canas y algo de sobrepeso. Limpiaba la barra con parsimonia, pasando el paño por donde ya se había deslizado apenas unos minutos antes.
El bar, por supuesto, estaba vacío. Pero Miguel sabía que Antonio se las arreglaría para llegar a final de mes.
—Hola, Antonio —dijo sentándose en la barra y dejando la mochila en el suelo.
Antonio levantó la cabeza lentamente, con mucha calma, y su reacción fue una media sonrisa que Miguel no supo interpretar.
—Tú eres el hijo de Sergio, ¿no es así?
—El mismo, Antonio. Ponme una cerveza, anda.
Antonio se giró y cogió una botella cuya etiqueta Miguel ya había olvidado que existió alguna vez.
—No, invita la casa —dijo antes de que Miguel echara mano de la mochila—. ¿Qué te trae por aquí? Ya apenas quedan jóvenes en este lugar.
—Venía a pasar unos días en la casa, y quería saludarte además de preguntar si aún sigues teniendo restaurante en el bar.
—Por supuesto que tengo, pero no te preocupes por eso, alguno de mis empleados te subirá la comida todos los días a la hora que me digas. No deseo interrumpir a un gran escritor.
—Veo que las noticias siguen volando por aquí —dijo Miguel bebiendo a sorbos cortos.
—¿Qué tal está tu madre, chico?
—Murió poco después de papá.
—No lo sabía —declaró Antonio, avergonzado.
—No es culpa tuya. Ya no mantengo apenas contacto con la gente de por aquí, y los pocos con los que hablo están tan aislados como yo.
—Ya ves que las noticias tampoco vuelan tanto como parece. ¿Cuánto tiempo vas a estar?
—El que haga falta. Estoy metido en una novela bastante complicada.
—¿Se desarrolla en el pueblo y por eso has venido aquí?
—En realidad no. Lo siento.
—Bueno, es normal —dijo Antonio mientras limpiaba un vaso con ligeros movimientos rotatorios—. Aquí nunca pasa nada de interés.
—No estoy de acuerdo con eso. Este pueblo está lleno de lugares abandonados fascinantes. Tal vez algún día escriba un relato sobre él.
—Estaría bien.
—Sí, lo estaría —agregó Miguel mientras seguía bebiendo la cerveza.
Cuando salió del bar y emprendió el camino a su propia casa, Miguel comprobó que apenas recordaba ya a ninguno de los habitantes del pueblo. Se cruzó con tres o cuatro de ellos, ya muy ancianos, sentados junto a la puerta de sus casas, mirando pasar la vida un día tras otro, y aunque sus rostros no le eran desconocidos, no lograba identificarles con claridad. El único al que logró reconocer era a Matesanz, el guardia civil del pueblo, gracias sobre todo a su espeso bigote y su actitud aún despierta, sentado de manera contemplativa como los otros habitantes pero al menos con un aura de vitalidad a su alrededor. Miguel pensó que resultaba curioso que fuera así, ya que si debía haber un trabajo más aburrido en aquel lugar que regentar un bar que pisaban apenas diez clientes al día debía ser el de policía en un pueblo en el que todos se conocían desde hacía años.
Torció al llegar al viejo establo del primo de su padre, ya abandonado y cayéndose por su propio peso, y comenzó a subir la inhóspita carretera que llevaba a su casa. El trayecto era corto, pero aun así resultaba extremadamente molesto subirlo. Apenas tenía ancho suficiente para un coche, y encima las plantas habían invadido la mayor parte de los muros laterales y hacían más dificultosa la subida en algún tipo de vehículo. No había una sola sombra donde cobijarse y el suelo estaba lleno de socavones y pequeñas colinas arenosas, ya imposibles de nivelar.
Miguel sonrió. Porque el camino sería duro, pero era el camino que llevaba a su hogar, al menos el que fue su segundo hogar durante tanto tiempo.
Finalmente, a la derecha del camino, encontró la puerta del patio que llevaba a su casa, una puerta pequeña y modesta, de hierro colado y con un enorme candado. Un poco más adelante estaba la puerta doble del garaje, que llevaba décadas cerrada ya que Miguel nunca había viajado hasta allí en coche. Sacó las llaves del bolsillo, cogió la del candado —no dudó ni por un segundo cuál de todas era— y abrió con un golpe seco, tras lo que quitó el candado y lo enganchó en una de las asas de la mochila, ya que mientras estuviera allí viviendo no lo volvería a poner. Entró al porche trasero de la casa, se sentó junto a los escalones y miró la fuente de acero oxidada que estaba colocada en una esquina, al otro lado del manzano. Se fijó en la hierba del jardín y comprobó que los topos la habían llenado de agujeros. «Habrá que remediarlo», pensó.
Se introdujo en la casa por la puerta del porche y, como esperaba, comprobó que el aire de dentro era frío a pesar del indudable ambiente a cerrado que se respiraba. El suelo oscuro y marmóreo le trajo recuerdos de carreras por los pasillos de la casa, pero no tardó en olvidarlos, dejó la mochila sobre el sofá que estaba frente a la chimenea y se tumbó junto a la misma. Estuvo ahí varias horas, pensando cómo planificar el resto del día, hasta que se quedó profundamente dormido.
Cuando despertó comprobó que el sol empezaba a descender y le apeteció dar un paseo. Salió de casa, cerró la puerta de la misma y bajó de nuevo al pueblo, pero enseguida torció un par de calles y tomó un camino que discurría paralelo al río, hasta que llegó a la estación abandonada del tren. Subió al puente, por debajo del cual pasaba el tren en el pasado, se incorporó sobre la barandilla de cemento y se dedicó a mirar el horizonte mientras pensaba cómo empezar a enfocar el libro.
Aquella noche, cuando regresó a casa, Miguel estaba inspirado y, encendiendo el ordenador portátil, y tras mirar su correo electrónico —afortunadamente la señal sí que seguía llegando— comenzó a escribir el manuscrito. No fue tan difícil como hubiera pensado en un principio, ya que por fortuna para él el esquema preliminar que había diseñado era muy conciso y contenía todas las dudas que podían surgirle en casi cualquier momento. Eso era algo que nunca decían acerca del oficio de escribir, pensaba Miguel. Los medios podían alardear una y otra vez de que tal o cual autor había escrito un libro en una semana, o incluso en una noche, pero nunca hablaban del tiempo que había llevado pensar en cómo enfocar ese libro, un periodo que, a pesar de no estar dedicado en exclusiva a dicho proceso creativo, podía llevar meses e incluso años, hasta encontrar el momento adecuado en que el autor sentía que poseía ya los conocimientos para contar la historia.
Dejó de escribir muy tarde, aún de madrugada, y se quedó dormido sobre el sofá, con lo que al día siguiente, cuando despertó, notó que había cogido algo de frío. Al mirar la hora, además, notó que ya era muy tarde, mucho más del mediodía, pero tampoco se preocupó por ello demasiado. Al fin y al cabo, no había quien aprovechara aquellas abrasantes horas de luz.
Unas horas después llamaron a la puerta del porche. Miguel supuso que sería la comida, que llegaba a media tarde, como había pedido. Se levantó del sofá y, mientras se dirigía a la puerta, miró a su alrededor y comprobó que había un terrible desorden en todo el salón.
Abrió la puerta y tuvo frente a sí a una chica joven, posiblemente algo más joven que él, pero en todo caso tampoco demasiado. Llevaba un recipiente con sopa y otro con carne guisada, y ambos parecían tener muy buena pinta. Al mismo tiempo, Miguel analizó también a la chica y pensó que no debió de pasar su infancia en el pueblo, o de lo contrario no hubiera olvidado su aspecto.
—Vengo a traerte la comida del bar de Antonio —dijo sin más, pasando a la casa.
—Gracias. Déjala por ahí, no te preocupes. ¿Cuánto te debo?
—Me ha dicho Antonio que ya me pagarás cada viernes lo de toda la semana.
—¿Seguro que no prefieres que lo pague ahora?
—Seguro.
Miguel se quedó callado un momento mientras miraba a la comida.
—¿Sucede algo? —preguntó la chica.
—No, es sólo que pensé que la comida consistiría en bocadillos. Esto es mucho mejor.
—Lo tomaré como un cumplido, gracias —dijo la chica con cierto tono de simpatía—. Nos vemos mañana, entonces.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Miguel como si de repente volviera a ser un crío que acababa de terminar el colegio y llegaba al pueblo a pasar el verano.
—Me llamo Ester.
—Yo soy Miguel.
—Ya lo sé —dijo ella cerrando la puerta tras de sí.
Nada más Ester se marchó, Miguel comenzó a comer con avidez. Siempre había sido bastante delgado y por eso soportaba bien los periodos de hambre, pero comió con auténtica ansia, sobre todo porque la comida estaba muy rica, y además, dado que se sentía destemplado, le sentó muy bien. Después de aquello estuvo un rato adecentando el jardín delantero, y cuando fue la hora salió a dar su paseo habitual hasta la estación de tren abandonada. En lo que miraba al sol rojizo perderse entre los árboles y dejar su brillo sobre los impolutos raíles, Miguel pensó que al fin había alcanzado una cierta rutina que le sería muy útil para los días y semanas posteriores.
Sin embargo, cuando regresó a casa y encendió el ordenador, encontró para su desgracia la manzana podrida del paraíso, y llegó de la mano de la civilización exterior, que se coló en aquel decadente pero idílico paisaje para golpearle con la contundencia de la realidad que había dejado atrás.
Cada cierto tiempo, Miguel jugaba a un juego mortificador. Consistía en introducirse en Google y buscar su nombre en Internet, no sólo para comprobar si había nuevas entradas que hablaran acerca de él y su obra, sino también para rememorar los viejos tiempos del pasado y las épocas de relatos de sus inicios, cuando aún podía escribir con su propio nombre pues no tenía que pensar en vender libros a toda costa. Aquella noche Miguel decidió jugar al juego, y de manera casi casual, simplemente escarbando entre la obra del pasado, Miguel notó que no era capaz de encontrar «El Espejo de Almas», su primer relato publicado. Aquello le resultó muy raro, principalmente porque no le había ocurrido nunca antes, ni siquiera cuando las publicaciones online dejaban de sacar números y cerraban definitivamente sus puertas. Además, le constaba que la página web donde dicho relato había aparecido de manera completamente gratuita seguía viva, como pudo comprobar en un momento con apenas un par de piruetas de teclado. Escribió un correo a la webmaster de la página para preguntar por lo sucedido, correo que no tardó en ser contestado.
Fue en aquel momento, de boca de la webmaster, cuando Miguel escuchó hablar por primera vez de Reset.
Reset era un pirata informático, un terrorista de la información que se dedicaba a eliminar referencias de otras personas en Internet. Miguel suponía que habría algún término concreto para referirse a lo que hacía, ya que había toda clase de subtipos de hackers —o piratas informáticos legales— y crackers —o piratas informáticos que cometían delitos virtuales—. El caso de Reset, sin embargo, era más peculiar, dado que llevaba operando desde los mismos inicios de Internet, al menos con ese nombre. Reset era un sujeto peligroso, que disfrutaba borrando a sus víctimas de la Red, al parecer sin motivo aparente ni razón justificable. En especial, sus objetivos preferidos eran aquellos para los que aparecer en el ciberespacio constituía la espina dorsal de su profesión. Miguel siguió investigando por su cuenta, y no tardó en obtener más información de aquel detestable personaje. Otro hecho reseñable, y preocupante, era que Reset sólo atacaba personas, nunca entidades. Parecía como si su intención fuera, ni más ni menos, que arruinar la vida de víctimas indefensas. Afortunadamente para él, pensó, conservaba copia de todo lo que había publicado alguna vez, fuera en el medio que fuera, y contra eso Reset no podía luchar, aunque si persistía en atacarle, por mucho que pudiera recuperar la información, le haría la vida difícil sin dudarlo, ya sólo por el hecho de tener que contactar otra vez con los editores y con los gestores de las páginas web, tal y como tuvo que hacer en esa ocasión, pero multiplicándolo por decenas, tal vez centenares de veces.
Miguel trató de olvidarse del incidente una vez estuvo solucionado y centró de nuevo sus preocupaciones en su novela. Aunque al principio tardó en retomar el hilo de la situación, pronto su mente volvió a estar fresca de nuevo y aprovechó las horas de una manera más que gratificante. Empezaba a pensar que ese libro podría ganar algún certamen importante, de esos en los que participan todas las novelas de un año por el mero hecho de haber sido publicadas, lo que le animó a seguir escribiendo con ganas y grandes dosis de esfuerzo. Tuvo la precaución, además, de abrigarse adecuadamente, con lo que aunque de nuevo se quedó dormido en el sofá del salón cuando despertó al día siguiente, siendo ya más del mediodía, se encontraba mucho mejor que cuando despertó la noche anterior.
Ester llegó con la comida un rato más tarde. Cuando Miguel abrió, comprobó que la impresión que había tenido el día anterior no se había disipado en lo más mínimo, y hubiera deseado conocerla cuando era más joven, para poder averiguar cómo hubiera sido su cuerpo en la pasional época de la adolescencia.
—El menú de hoy —se limitó a decir, con aspecto de estar más preocupada—. Judías verdes y filetes de merluza.
Miguel dejó el menú sobre la mesa. Acto seguido se acercó a la puerta, intentando improvisar sobre la marcha algo que decir.
—Espero que esté tan buena como la de ayer —fue lo único que se le ocurrió. Siempre había tenido talento con las palabras escritas, pero no con las habladas.
—Me alegra que te gustara —dijo ella haciendo un ademán de marcharse.
—Si te apetece tomar algo antes de bajar puedo sacar un par de refrescos y sentarnos en el porche.
—Gracias por el ofrecimiento, pero no puedo ausentarme mucho más tiempo. Otro día, si te parece bien. Quizá el viernes.
—Muy bien —dijo Miguel sin hacerla retrasarse más.
Al llegar la noche, y después de su paseo de atardecer, Miguel regresó de nuevo a la pantalla del ordenador, y antes de retomar de nuevo la novela, como siempre hacía, echó un vistazo al correo. Ya casi había olvidado el asunto de Reset por completo y pensaba, incluso, utilizarlo como anécdota en una entrevista o, quién sabe, como idea para un posible relato.
Los mensajes de correo electrónico que recibió hicieron que no tardara en regresar a la memoria.
Los remitentes eran editores de revistas, muchas de ellas muy antiguas y de las que apenas recordaba ya mucho más que el nombre. El denominador común, sin embargo, era que había publicado en todas en algún momento de su trayectoria. El asunto de la mayoría de los mensajes se resumía en que alguien había intentado o logrado eliminar el relato o relatos que había publicado Miguel con ellos y toda mención a los mismos que estuviera desperdigada por Internet, incluyendo críticas u opiniones de los internautas. Algunos mensajes eran, de hecho, de críticos que le acusaban de boicotear su trabajo intentando eliminar sus reseñas por ser desfavorables con su obra.
El mensaje que más le preocupó era el de su editor. Decía que había un grave problema para la promoción en Internet de sus últimos libros, ya que habían boicoteado la presentación online de su fondo editorial.
Miguel empezó a estar bastante más preocupado, y paralizó todo lo referente a su actual manuscrito, cosa que le irritó profundamente, sobre todo pensando que podría estar echando a perder la oportunidad de crear la obra maestra de su carrera, y se concentró en enmendar todo el daño causado. Comenzó a redactar respuestas a los correos recibidos, lo que le llevó todo el tiempo de trabajo de esa noche, y cuando fue a dormir lo hizo consciente de que aquello le podía llevar fácilmente días o incluso semanas. Porque no sólo se trataba de los mensajes que había recibido, habría también muchos enlaces borrados cuyos gestores aún no se habían dado cuenta, y textos irrecuperables que tendría que volver a buscar, revisar y enviar de nuevo, sabedor de que no los publicarían así como así sin verificarlos antes, ya que muchos eran tan antiguos que los propios editores apenas los recordaban.
Los días posteriores Miguel tuvo que seguir concentrado en recuperar su estatus dañado, y para ello tuvo que volverse extremadamente minucioso al respecto. No sólo se ocupó de que las cosas volvieran a estar como antes, se encargó de hacer copias de seguridad de todo lo que pudiera ser borrado, aunque fueran simples reseñas o resúmenes en los que hablaban de sus libros, incluyendo imágenes y formato. Además de eso, se puso en contacto con todas aquellas páginas que aún no hubieran sido atacadas, les advirtió de lo que le había sucedido y rogó que extremaran precauciones.
Lo último fue declararle la guerra a Reset.
Lo había pensado mucho el día antes en su paseo, mientras el sol se escondía sobre la infinita intersección de las vías muertas de tren. Si no cortaba el problema de raíz, seguiría repitiéndose una y otra vez. De modo que al llegar a casa se puso en contacto con todos los foros de literatura en los que estaba inscrito y expuso su problema. Su propuesta: pagar a Reset con la misma moneda. Eliminar toda referencia a él y sus delitos. La mayoría de sus colegas accedió a ayudarle, y aunque al principio la idea era emplear las mismas armas que Reset había empleado, esto es, la piratería informática, decidieron hacerlo de un modo mucho más eficiente, teniendo en cuenta sus contactos, solicitando a los creadores de las páginas web que eliminaran toda referencia a Reset de las mismas. No esperaban que todas hicieran caso, pero sí esperaban convencer a muchas de ellas bajo la premisa de que Reset se comportaba de ese modo para obtener publicidad, para jactarse de que era una figura temida en Internet, y que por tanto si no le seguían el juego le asestarían un duro golpe a su orgullo.
Al mismo tiempo, la comida seguía llegando a casa de Miguel día tras día. Cada día lograba que Ester se quedara a charlar un poco más, y cada día la sonsacaba algo más de información acerca de ella misma. Por supuesto cuando llegó el viernes ella no pudo quedarse, pero al viernes siguiente sí que accedió a tomar un refresco, sentados ambos en las sillas del porche.
Cuanto más conocía Miguel a Ester más convencido estaba de querer ir más allá con ella. Había algo magnético en su presencia, algo fuera de lugar en aquel entorno, un pueblo muerto y abandonado. Sin embargo, al mismo tiempo que todo eso sucedía, y que la vida de Miguel daba un giro esperanzador en el terreno emocional, en el terreno profesional estaba pasando por un mal momento, y eso le impedía lanzarse a conquistarla de la manera que consideraba ella merecía.
Por fortuna para Miguel, parecía que su plan daba resultados, y poco a poco cada vez era más difícil encontrar menciones a Reset distintas de aquellas páginas web donde se especificara que así se llaman los botones que sirven para reiniciar los aparatos domésticos. Poco a poco su imagen en el ciberespacio se emborronó cada vez más y, aunque aún siguió estando presente, se convirtió en apenas una sombra de lo que fue. Y lo más importante de todo era que sería muy difícil que eso cambiara, ya que todo el mundo se había puesto de acuerdo en ignorarle, en omitir su mención en sus futuras noticias, en los próximos posts, en las conversaciones de los foros. Internet le había hecho el vacío a Reset.
Un día, finalmente, Miguel decidió nada más levantarse que ya era tiempo de retomar su manuscrito. Como era costumbre en él, cogió su viejo atril verde y lo colocó junto al ordenador portátil, a un lado de la pantalla. Siempre lo hacía así para tener el esquema a mano y poder revisar los datos que necesitara en cada momento sin tener que levantarse del asiento.
Sin embargo, cuando fue a buscar el esquema del manuscrito, se encontró con que no estaba en el sitio en el que creía haberlo dejado, un cajón de la mesa del salón sobre la que se encontraba el televisor. Miró bien, palpando el fondo, y llegó a quitar el cajón por si se había deslizado hacia atrás, cosa que le resultó harto improbable. Aquella búsqueda exhaustiva no arrojó resultados, y la amplió a todo el salón, mirando en esquinas artificiales y escondrijos tortuosos que ni recordaba que existían.
Cuando llevaba una hora buscando, la búsqueda comenzó a teñirse del marcado velo de la angustia irracional. Miraba en lugares donde ya había mirado, revisaba habitaciones en las que sabía que apenas había entrado desde que llegó, pero aun así seguía sin encontrar el esquema. Salió al porche, se sentó en las escaleras y se llevó las manos a la cabeza. El resumen del trabajo de meses, perdido. Y lo malo no era que tuviera que repetirlo, ya que no le llevaría más que unos días acabarlo de nuevo, lo malo era que sabía que habría detalles que ya no podría recuperar.
Justo en ese momento llegó Ester con la comida. Y Miguel se planteó cómo debía ser la imagen que estaba ofreciendo puesto que ella, que apenas le conocía, le miró muy preocupada.
—¿Qué es lo que ocurre? —preguntó dejando la comida sobre una silla del porche.
—He perdido unos papeles muy importantes.
—¿Qué clase de papeles?
Entonces Miguel le explicó lo que esos papeles significaban para él de la manera más clara que pudo, y para su sorpresa Ester lo comprendió a la perfección, mejor que muchos profesionales que estaban metidos en el mundo de la edición desde hacía ya décadas. Y fue ella la que dijo lo que él ya estaba pensando pero no quería decirse a sí mismo.
—Seguro que el nuevo esquema que hagas será mucho mejor que el original.
Y después de eso trataron de olvidar el tema, pero Miguel sabía que Ester tenía razón. Ya había ocurrido en el pasado con otros autores. Ya le había pasado a Lawrence de Arabia cuando perdió sus memorias en una estación de tren, o a Robert Louis Stevenson cuando quemó su primer borrador de «El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde», tentado de usarlo cuando sabía que podía dar a la historia un enfoque distinto con mejores resultados.
Por eso, cuando Ester se marchó, varias cosas cambiaron en la percepción del mundo de Miguel. Una fue que empezó a comprender que no debía dejar que los libros le dominaran, sino que él tenía que domarlos a ellos.
La otra fue que estaba empezando a pensar que Ester podía ser la mujer de su vida, con quien compartirlo todo, los buenos y los malos momentos.
Para cuando atacó la comida del día, arroz tres delicias y croquetas de pollo, ya estaba todo frío, pero aun así se lo comió con ganas. Después de eso decidió que por un día se saltaría las normas y, en vez de su paseo al atardecer, leería lo que tenía escrito de la novela hasta la fecha de manera informal, para intentar rescatar viejas ideas y también dejarse seducir por la posible inspiración del momento.
Encendió el ordenador, y mientras arrancaba se fijó en el atril vacío, pero sin pensar nada concreto, sólo para descansar la mente por un momento.
Sin embargo, una vez el ordenador terminó de iniciarse y Miguel pudo explorar su interior, nada fue capaz de hacer que su mente descansara a partir de aquel instante.
El manuscrito no estaba por ningún lado. Había desaparecido por completo.
Una angustia similar a la que había sufrido horas antes comenzó a invadirle de nuevo, pero al contrario que su búsqueda por la casa, aquella búsqueda sería rápida pero intensa.
Abrió el modo de búsqueda del explorador y tecleó el nombre del manuscrito. Sabía que su ordenador apenas tenía archivos dentro y la búsqueda no sería muy larga, pero eso no hizo que aquellos momentos fueran más soportables.
Finalmente la búsqueda terminó. El ordenador emitió un sonido para indicarlo, y Miguel, que estaba mirando para otro lado, angustiado, se giró hacia la pantalla.
«No hay resultados que mostrar» fue la demoledora frase que la máquina devolvió a Miguel cuando leyó los resultados.
Alejó lentamente la silla del escritorio e hincó los codos en las rodillas.
|
Aquella noche Miguel apenas logró dormir. Sueños tenebrosos cruzaron por su cabeza, sueños tenebrosos en los que toda su obra literaria quedaba relegada al olvido y nadie era capaz de mencionar uno solo de sus libros, ya fuera con su nombre real o con su seudónimo artístico. Soñó con entrevistas, o tal vez las tuvo en realidad, en las que decía que lo que más miedo le producía en la vida, lo que alguien debería hacer para arruinar su mundo, consistía en hacer desaparecer todos sus manuscritos, no sólo de las corrientes de edición habituales, también de su casa, y su disco duro, y sus cuentas de correo privadas, y sus CD-ROMs de seguridad.
Y entre todo aquel caos emocional, en el que no podía distinguir de manera precisa entre sueño y realidad, el nombre de Reset estaba presente en todos los momentos de máxima angustia.
Llegó un momento en el que Miguel no pudo aguantar más y, a pesar de apenas haber dormido, se levantó y se dedicó a caminar dando vueltas por la casa en penumbra, mientras que en el exterior de la misma hacía un sol de justicia y todavía no había llegado ni el liberador momento del atardecer ni la esperada hora de recibir la comida de manos de Ester.
Miguel pensó mucho, muchísimo en todo ese rato, y finalmente concluyó que todo se debía a aquel demonio, que su desgracia se debía a Reset. De una u otra manera, él era el culpable. No creía que pudiera hacer algo tan sofisticado como colarse en su ordenador a distancia y borrar el manuscrito de su disco duro, ni mucho menos que pudiera hacer desaparecer el esquema que él mismo había preparado a mano. Pero la culpa de todo aquello era de él. Si no hubiera sido por él no hubiera tenido que dejar su novela a medias, y nunca hubiera sucedido algo así, algo que no le había pasado en todos los años que estaba metido en la profesión.
Lo pagaría, pensaba una y otra vez. Lo pagaría caro.
Pero la realidad era que Miguel no estaba en posición de amenazar a nadie.
Mucho antes de la hora, no pudo resistir la tentación de encender el ordenador, y cuando lo hizo, comprobó angustiado que los ataques a su obra se habían reanudado. Otra vez llegaron a su correo electrónico mensajes de editores y responsables de páginas web. No obstante algo cambió en aquella ocasión. Para empezar muchos de estos mensajes eran para decirle a Miguel que ya no tenían intención de mencionarle ni recuperar los fragmentos perdidos donde se le mencionaba, ya que no deseaban que su página fuera boicoteada de manera sistemática.
Los otros correos eran los de los supersticiosos.
Aquellos que no habían querido meterse con Reset, que le tenían un miedo atroz, completamente antinatural. Aquellos que le habían dicho que le dejara en paz, que no era rival para él, que ninguna víctima resistía sus ataques. Ahora, sin embargo, le daban un mensaje distinto.
Ahora, decían, era algo personal para Reset.
Contaban que ya lo habían visto y leído antes, y hacían mención a páginas web como dleebkoops.be y, sobre todo, a una página ya desaparecida llamada sessenkrad.com. Según ellos, Reset arruinó la vida a otros que se atrevieron a desafiarle, no les dejó en paz. Hizo que algunos llegaran a suicidarse. O tal vez, aventuraban, les ocurrió en realidad algo peor.
Tonterías, pensaba Miguel mientras borraba todos y cada uno de esos mensajes. Aquellas eran las personas que conseguían otorgar a ese gusano la fama que no se merecía, que elevaban su ego y hacían que se regocijara con sus actos. Aquellas personas eran tan culpables de los delitos de Reset como el propio Reset.
El odio de Miguel ante aquel pirata informático se convirtió en auténtica furia, rabia apenas contenida. Agarró algunos de los adornos que estaban en el salón y los lanzó contra la pared con toda la fuerza que pudo. Acabó con casi todos los jarrones y varios ceniceros, y cuando estaba a punto de empezar con los marcos de las fotos se contuvo a duras penas. Agarró el rastrillo, salió al jardín y empezó a cavar en la hierba, levantándola a trozos desiguales, hasta dejar al descubierto las madrigueras de los topos, y una vez las tuvo frente a él lanzó el rastrillo sobre aquellos animales de manos como zarpas, mutilándolos una y otra vez, cada vez con más saña, hasta que se liberó del violento influjo que le había aprisionado y se detuvo. Tiró el rastrillo al suelo, se sentó en la silla del porche y cerró los ojos, intentando que el mundo desapareciera a su alrededor.
Cuando escuchó el ruido de pasos, no sabía si había estado así horas o minutos. Corrió a la puertecilla de hierro colado antes de que la abrieran y la entreabrió levemente. A su espalda estaban las huellas de la locura transitoria, y no quería que Ester las viera.
—Hola, Ester —dijo, asomándose levemente por el escaso resquicio de la puerta que abrió—. Gracias por la comida.
—¿Te encuentras bien? —preguntó ella, realmente preocupada—. Pareces tener muy mal aspecto.
—He dormido bastante mal. Ayer no fue un buen día, ya sabes.
«Eso es», se dijo Miguel a sí mismo. «Miente diciendo la verdad».
—Pronto lo retomarás donde lo dejaste y pensarás en ello como una anécdota que contar a otros, ya lo verás.
—Gracias por tu apoyo, Ester —acabó Miguel haciendo gestos claros de querer cerrar cuanto antes—. Nos vemos mañana.
—Mejórate —dijo Ester, regresando camino abajo.
Miguel cerró la puerta del todo de nuevo y se sintió repulsivo por no poder decir toda la verdad a Ester, pero no quería que le viera así, furioso y fuera de control. Ese no era su comportamiento habitual, además, él nunca había sido poseído por tales accesos de cólera antes, por lo que no esperaba que volvieran a repetirse.
No, tenía que tomarse las cosas de otra manera. Y curiosamente, Ester tenía razón en una cosa. Tenía que olvidarlo todo, concentrarse en empezar de cero, en retomar las cosas donde las había dejado.
Tenía que apretar el botón de reset.
Al día siguiente, Miguel mandó un correo a su editor y le dijo que el manuscrito estaba resultando más difícil de encarar de lo que había imaginado. Su editor le recomendó que lo olvidara por un tiempo y que se tomara unas vacaciones, cosa que no había hecho en los últimos cinco años, en los que no había parado de escribir ni en domingo. Miguel, en lugar de rechazar la sugerencia como hacía todos los veranos, aceptó la idea y decidió olvidarse temporalmente de la novela. Al mismo tiempo, decidió también desconectarse por completo de Internet. Configuró su correo electrónico para que diera una respuesta automática, lo cerró y apagó el ordenador con la intención de no volver a encenderlo en dos semanas.
«Ya estoy de vacaciones», pensó cuando bajó la pantalla. Y lo siguiente, reflexionó, sería limpiar los destrozos que le rodeaban. Por eso se esmeró todo lo que pudo y, escoba en mano, barrió los objetos rotos, arregló la hierba para intentar tapar las enormes calvas de tierra que se habían formado, quitó los cadáveres de los topos y limpió el rastrillo, aún sangrante después de los ataques a sus madrigueras. No mucho después el entorno volvía a presentar visos de normalidad, de orden y sosiego. Era difícil ocultar las huellas del día anterior, pero el esfuerzo hacía que no se reparara demasiado en ellas si uno no se fijaba demasiado.
Para cuando llegó la hora de la comida, Miguel pensó que ya había esperado suficiente y sería el momento de intentar ir un paso más allá con Ester. Ya no tenía preocupaciones en la cabeza, no porque las hubiera solucionado sino porque había decidido que lo mejor para sí mismo era apartarlas momentáneamente de la mente, y de ese modo encararlas más adelante con renovadas fuerzas. Por eso quería dedicarse a sí mismo, a otorgarse algo de paz y descanso, y Miguel era muy consciente de que cuando estaba con Ester se sentía más calmado que nunca.
Cuando Ester subió, sin embargo, pudo comprobar que su semblante no parecía nada sosegado. Su rostro era la viva imagen de la preocupación, y cuando llamó y Miguel abrió la puerta, dejó la comida casi sin decir palabra, apenas murmurando las típicas frases de cortesía.
Miguel miró la comida: crema de verduras y filete de pollo. Acto seguido miró el rostro de Ester y la descubrió a punto de echarse a llorar.
—¿Qué ha pasado? —preguntó, alarmado. Su plan de invitarla a salir tendría que esperar.
—Es el señor Santos —dijo Ester, asustada.
—¿Qué pasa con Antonio? ¿Está bien?
—Le ha dado un ataque al corazón esta mañana.
Miguel invitó a Ester a sentarse en el sofá, y acto seguido se limitó a escucharla mientras se desahogaba. Cuando Ester había llegado temprano al bar había encontrado a Antonio tirado en el suelo. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, probablemente desde que había abierto. Llamó corriendo al médico y se lo llevaron al pueblo de al lado.
—¿Sabías si Antonio tenía algún problema de corazón? —preguntó Miguel, con cortesía.
—El médico ha dicho que es posible que se haya llevado una impresión muy fuerte.
—¿Una impresión muy fuerte? ¿Qué quieres decir?
Ester no pudo seguir hablando. Se limitó a mirar a Miguel con expresión asustada.
—¿Le han atacado? Dime, Ester, ¿le han atacado?
—No lo saben con seguridad.
—Si Antonio ha sido atacado —dijo Miguel levantándose y mirando por la ventana del salón que daba al porche— puede que sea el primer delito que se comete en Valle del Lomadán en décadas.
—Miguel… —dijo Ester de repente—. Tengo miedo.
—No debes tener ningún miedo. Estoy seguro de que Antonio no querría que lo tuvieras. Ya verás como se pone bien enseguida.
—Espero que tengas razón —agregó Ester haciendo un esfuerzo por levantarse.
—¿Qué vas a hacer ahora?
—Voy a seguir llevando el bar mientras Antonio se recupera. Tienes razón. No debo preocuparme. Pronto estará de nuevo en el bar, y todo estará bien.
—Me alegra oír eso —acabó Miguel, acompañándola hacia la puerta.
Sin embargo, una vez que Ester se fue, Miguel tuvo que confesarse a sí mismo que no se sentía tranquilo. Nada tranquilo. Y sabía que en el fondo no tenía motivos para no estarlo. Antonio había sufrido un ataque al corazón. Algo así podía deberse a multitud de motivos distintos, y no tenían por qué estar relacionados con ningún crimen ni un intento de agresión. Además, si habían intentado atacarle para matarle, podían haberlo conseguido sin problemas, y no parecía que quisieran robarle, además de que Ester no había hecho ninguna mención al respecto. ¿Quién iba a querer robar, por otro lado, a un pobre hombre que regentaba un bar con apenas una docena de clientes habituales?
Pero Miguel era escritor. La imaginación de Miguel no discurría por los mismos senderos de coherencia y sentido común que la de las demás personas. Miguel veía reinos en el horizonte, civilizaciones en las estrellas, laberintos en los edificios.
Monstruos en las sombras.
El instinto aconsejó a Miguel que indagara más a fondo en el asunto, aunque sólo fuera para tranquilizar a Ester. Aunque sólo fuera para tranquilizarse a sí mismo y dejar atrás todas las tribulaciones y especulaciones sin sentido.
Bajó al puesto de policía y fue a ver a Matesanz. El guardia civil no estaba sentado fuera cuando Miguel llegó, lo que ya era señal de que debía estar bastante ocupado. Llamó a la puerta y encontró al guardia civil sentado en su escritorio, hablando con lo que parecía que era la central del pueblo más cercano. Miguel ignoraba de qué pueblo podía tratarse. Nunca había tan siquiera pensado que algún día pudiera pasar algo así en Valle del Lomadán.
Una vez que el guardia civil colgó tomó él mismo la palabra.
—Imagino que vienes por lo de Antonio —se limitó a decir mientras se frotaba el bigote.
—¿Puede haber sido agresión?
—No había indicios de violencia física, y nada en el escenario parece indicar la presencia de un segundo sujeto. He mandado las fotos a la central pero los empleados de Antonio se están encargando del bar y ya se puede entrar con normalidad. Como podrás imaginar, casi todos los vecinos están allí en este momento.
Miguel miró al desordenado escritorio. Junto a Matesanz había una pistola desmontada. Parecía que la estaba limpiando.
—¿Han encontrado algo más? —preguntó Miguel sabiendo la respuesta, pero no los detalles de la misma.
—Hemos encontrado algo inquietante.
—¿Inquietante?
—Antonio tenía una marca en la mano. Una especie de tatuaje, y a nadie le consta que estuviera ahí antes. Se trata de un círculo y una raya.
—Que yo sepa, Antonio no tiene tatuajes.
—Eso imaginaba. Si sabes algo más que pueda ser útil, ya sabes dónde encontrarme.
Miguel no se sintió más tranquilo después de la visita al guardia civil. De hecho, se sentía aún más preocupado, puesto que parecía haber indicios claros de que en efecto Antonio había sido atacado. Como poco, una persona le había dejado ese extraño sello.
Pensó en Ester y en su seguridad, y en ese momento se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo encontrarla, y no sabía siquiera si vivía en el pueblo o iba allí a trabajar. Nunca habían hablado de esa clase de cosas, sus escasas conversaciones habían sido más trascendentales, más profundas que preguntar edad, lugar de nacimiento y signo del zodiaco.
Cuando llegó la hora del anochecer, en vez de salir a dar un paseo, se quedó en casa, con las luces apagadas, reflexionando en soledad, y una vez toda la luz abandonó el firmamento sacó fuerzas para incorporarse y fue al porche con la intención de poner el candado, pues ya no se sentía a salvo dejando abierta la puerta de hierro colado.
Justo al salir al exterior, creyó ver a lo lejos una silueta.
Estaba junto al manzano, o eso le pareció a Miguel, ya que no podía distinguir bien la profundidad con tan poca luz ambiente. No hizo ni un solo movimiento, y tampoco notó movimiento desde la zona que estaba mirando. Estuvo en esa posición, sin hacer un solo ruido, durante varios minutos, y llegó un momento en que ya no pudo estar seguro de si realmente había una silueta allí o las caprichosas formas de las plantas le estaban jugando una mala pasada.
Sin embargo no podía dejar de tener esa sensación. Como si tuviera dos ojos clavados en su nuca, espiando, analizando sus movimientos.
Decidió romper su parálisis y comenzó a andar hacia la puertecilla, bajando de uno en uno los escalones del porche y continuando su trayecto sin que nada ni nadie entorpeciera su objetivo. Cuando llegó a la puerta de hierro, notó que la manilla había sido desplazada.
Acto seguido una mano le agarró con fuerza del brazo.
Se apartó corriendo y contra toda lógica fue hacia los tiestos de la parte inferior, donde creía haber dejado una linterna. No había ningún motivo racional en hacer algo así, la oscuridad incluso podía ser beneficiosa para él. Pero en aquel instante sólo deseaba aliviar la angustiosa sensación de no saber qué era a lo que se estaba enfrentando.
Agarró la linterna, la encendió y tuvo ante sí el temeroso rostro de Ester.
—¿Qué haces aquí a estas horas? —dijo Miguel de repente. Y no tardó en darse cuenta de la estupidez de la pregunta.
—No puedo dormir, y tengo miedo. Por eso subí hasta aquí. Lamento haberte asustado. En este pueblo apenas tengo confianza con nadie más que tú.
—Pasa dentro —dijo Miguel, encendiendo la luz del porche—. Perdona mi reacción. No esperaba que aparecieras así de repente.
—Abrí la puerta y por un momento pensé en echarme atrás, pero al final no pude.
—Me alegra que no lo hicieras, y que conste que lo digo aun habiéndome llevado un susto de muerte —declaró Miguel, mientras colocaba el candado en la manilla de la puerta.
Abrió la entrada al salón e invitó a Ester a pasar. Cerró el acceso con llave y apagó la luz del porche desde dentro de la propia habitación.
—Tengo mucho miedo, Miguel —confesó Ester, parada en medio de la habitación. En aquel ambiente frío y tenebroso, en mitad del viejo salón oscuro de paredes frías y baldosas marmóreas, la declaración de Ester sonaba a un auténtico grito de socorro.
—Acompáñame —dijo Miguel avanzando hacia el pasillo y encendiendo la luz del mismo en el camino. Caminaron juntos hasta pararse frente a una habitación muy próxima al salón. Miguel abrió e invitó a Ester a pasar. Se trataba de un cuarto de invitados, lacónico pero acogedor.
—Puedes dormir aquí esta noche. Si necesitas algo…
Miguel miró a Ester a los ojos y de repente comprendió que había algo que ella necesitaba, y se trataba de compañía. En aquel momento deseaba cualquier cosa menos soledad.
Miguel se acercó a ella, pasó la mano sobre su cuello y la besó. Notó cómo Ester temblaba, y en ese momento no supo si se debía al miedo por su seguridad o por lo que estaba a punto de pasar. El temblor, sin embargo, no tardó en cesar, y ambos comenzaron a andar pausadamente por la habitación hasta estar al borde de la cama. Una vez allí Ester se tumbó sobre el mullido colchón, siempre preparado para un invitado imprevisto, y dejó que Miguel la desvistiera con extrema lentitud mientras él mismo se iba desvistiendo y arrojaba la ropa de los dos a una esquina vacía, como si ya careciera de importancia.
Sin embargo, en aquel momento, Miguel trató de sorprender a Ester. La tomó de la mano como si fuera una Venus renacida y cogió la manta de la cama, sacándola de un tirón. Desnudos, y envueltos en la manta, regresaron al salón, donde la chimenea estaba funcionando a plena potencia. Colocó la manta junto a la boca de la misma y, tras tomar las precauciones necesarias, se tumbaron sobre la manta, junto al fuego, y comenzaron lentamente a hacer el amor. De vez en cuando Miguel recordaba la situación en la que estaban, potencialmente en peligro, pero lejos de detenerle, eso le excitaba aún más. Y pronto la situación se caldeó hasta que llegó un momento en que Miguel comprendió que algo extraño, algo fuera de lo normal estaba pasando en aquella habitación, algo que no podía llegar a comprender del todo pero sobre lo que tampoco deseaba indagar en profundidad, estando como estaba respondiendo a la llamada del instinto, disfrutando del delicioso y afrutado cuerpo de aquella mujer, recordando las veces que había probado su excelente comida, aumentando ello aún más su ya incontrolable excitación.
Después de aquel momento, estuvieron riendo y charlando un buen rato, pero finalmente ambos, vencidos por el cansancio, se quedaron dormidos, y antes de sucumbir del todo, Miguel cogió el extremo de la manta y cubrió los cuerpos de los dos, y así quedaron dormidos, dándose calor mutuo además del que aportaba la manta y el fuego de la chimenea.
Cuando Miguel se despertó por la mañana, mucho más pronto de lo habitual, notó que Ester ya no estaba a su lado. La chimenea estaba apagada, y por un momento pudo llegar a parecer que allí nunca hubo nadie más que él. Fue a la habitación y la ropa de ella ya no estaba en el suelo, aunque la suya formaba aún una pequeña y endeble colina. Se duchó, se vistió y se sentó un momento en el sofá, reflexionando sobre aquellos últimos días. Miró al ordenador, fuente de sus problemas más recientes, con auténtico odio, como si fuera una persona a la que poder echar la culpa de todo lo malo que le había sucedido.
En aquel momento, Miguel empalideció de terror. Porque dos conceptos se habían juntado en su cabeza. Dos conceptos en apariencia alejados e inconexos.
Uno era aquella supuesta agresión de la que había sido víctima Antonio, el dueño del bar de Valle del Lomadán, al final del Paso de Cazorla.
El otro era aquel pirata informático que le había estado amargando la vida desde Internet en los últimos días.
La conexión vino cuando, al fijarse bien en el botón de reset de su ordenador, Miguel comprobó que estaba formado por un círculo abierto por la parte superior y atravesado por una línea vertical que descendía hasta su centro.
Bajo los efectos de un ataque de auténtica paranoia y por medio de decisiones completamente impulsivas, Miguel encendió su ordenador y en cuanto hubo arrancado del todo mandó un mensaje de correo a todos sus contactos diciéndoles que había tenido fuera de servicio su dirección de correo y necesitaba que confirmaran la recepción de ese mensaje. Cerró el correo electrónico y apagó el ordenador, pero al parecer se colgó mientras el sistema operativo se cerraba.
Apretó el interruptor de reset y esperó unos segundos hasta que se efectuó el apagado de manera manual. Soltó el dedo y se quedó mirando el botón unos segundos.
Acto seguido salió corriendo al porche, quitó el candado, lo tiró al suelo, abrió la puerta y se dirigió disparado al puesto de Matesanz.
A medida que Miguel bajaba la cuesta que comunicaba el pueblo con su casa y llegaba a las calles centrales del mismo, pasando de largo el establo derruido y torciendo al llegar al bar, se extrañó de no encontrarse con nadie en un solo tramo del camino, sobre todo a aquellas horas de la mañana. Allí todo el mundo acostumbraba a levantarse muy temprano, incluso aunque no tuvieran gran cosa que hacer con su tiempo, y aunque tampoco era tan extraño que no se cruzara con nadie en el trayecto debido a los pocos habitantes que quedaban, aun así fue algo que no dejó de resultarle vagamente asfixiante.
Nada más vio el puesto de policía a lo lejos, a medida que doblaba la esquina y se adentraba en la minúscula calle donde estaba ubicado, pudo comprobar que de nuevo Matesanz no estaba a la salida del mismo, con lo que supuso que aún debía estar ocupado hablando con sus superiores, intentando cerrar el caso cuanto antes y volver a su añorada rutina, aburrida pero parte indiscutible de su vida, al fin y al cabo. Miguel se acercó a la entrada y llamó con un golpe seco de los nudillos. Nadie contestó. Volvió a llamar de nuevo, y al hacerlo notó que la puerta estaba abierta.
Aquello no le gustó nada a Miguel. Una cosa era que la gente tuviera abiertas sus casas, y otra muy distinta tener el puesto de policía disponible para que pasara cualquiera en ausencia de su dueño.
«Bueno, no te precipites», pensó Miguel a medida que abría la puerta ligeramente con la parte exterior de la muñeca. «Puede que se haya ido un momento. O puede que no te haya escuchado. O puede que…».
Miguel no pudo encontrar frase conciliadora para lo siguiente que vio. En verdad, ni siquiera creía que la hubiera.
Sobre el escritorio caótico y desordenado, el guardia civil yacía tumbado, sentado en su silla y con la cabeza apoyada sobre un montón de documentos apilados. El rostro, vacío y sin expresión, miraba hacia ninguna parte. Tenía un tiro en la cabeza, y las manos colgaban fláccidas a los lados. El arma no estaba por ninguna parte y Miguel supuso que le habían disparado con ella. De modo que ahora había un sujeto suelto por el pueblo con un arma.
Pero aquello no era lo peor. No era lo más preocupante.
Lo peor era que en la mano, visible como un tatuaje del que su portador estuviera orgulloso, el guardia civil tenía claramente dibujado el símbolo de reset.
Asustado en extremo como estaba, Miguel volvió corriendo a su propia casa y cerró con llave todas las puertas que pudo, incluyendo la tapadera del pozo y el cobertizo de las herramientas. Antes, en el camino, había intentado hablar con algún otro habitante del pueblo, alguien a quien advertir cuanto antes.
No encontró a nadie.
Llamó varias veces al número de la policía, pero la línea parecía estar siempre ocupada y no se lo cogían. Encendió su ordenador y revisó el correo electrónico para ver si alguien había respondido al mensaje colectivo en el que pedía que le contestaran para verificar que su cuenta estaba operativa. No había contestado nadie aún.
Estaba solo y aislado. Solo y aislado en Valle del Lodazal.
Su primer impulso fue agarrar la mochila y salir de allí cuanto antes, correr, huir a toda velocidad, rezar para que el autocar llegara pronto y no mirar atrás. Pero antes de llevar a cabo una decisión tan drástica recordó que había algo, algo importante que le ataba aún a ese pueblo que se le antojaba más desconocido a cada momento que pasaba.
Ester.
Ella seguía allí fuera, Miguel no tenía idea de dónde, pero su vida corría serio peligro. Lo había estado pensando mucho, con mucha calma, y por incoherente que le pudiera parecer, creía haber comprendido las intenciones de Reset. Quería acabar con sus conocidos. Al menos, con los más cercanos. Por eso Antonio había sido atacado y Matesanz estaba muerto. Salvo ellos, ya nadie en el pueblo era capaz de recordarle.
Nadie salvo Ester.
Tenia que ir a buscarla, advertirle que corría un grave peligro. «Qué estúpido fui», pensaba una y otra vez, apesadumbrado. «Cómo pude decirle que no se preocupara». Pero después de mortificarse de manera continuada concluyó que nadie, nadie en su sano juicio, podía haber imaginado algo así desde un principio.
Corrió a por un folio, agarró un bolígrafo y empezó a escribir una carta. A toda velocidad, sin preocuparse por la presentación ni el acabado, sólo exigiendo que el resultado fuera legible. En ella comenzó a contar, a grandes rasgos y sin resultar paranoico, lo que le estaba pasando, y que si no aparecía que la policía investigara en el Valle del Lomadán. Después de eso dobló el folio en tres, lo metió dentro de un sobre, escribió su dirección y puso un sello de treinta y un céntimos.
Acto seguido agarró el rastrillo, salió de casa y bajó de nuevo al pueblo.
El mediodía ya había llegado y su calor implacable, capaz de provocar espejismos en las calles mal asfaltadas del pueblo, otorgaba una imagen de enajenación a la silueta de Miguel, caminando con semejante objeto por las calles desiertas del pueblo, con un silencio sólo perturbado por alguna solitaria chicharra. Se acercó a la plaza central, se dirigió hacia el buzón y antes de echar la carta miró a uno y otro lado, con especial atención en cruces y bifurcaciones de calles alejadas. Parecía que nadie le estaba vigilando. Su atacante no había pensado en tal eventualidad. O eso, o en realidad no le importaba que lo delatara.
Introdujo la carta en el buzón y se alejó lentamente del mismo, caminando marcha atrás, como si acabara de activar una bomba. El sol empezaba a nublar su pensamiento y no le dejaba actuar más que por mero instinto. «Bien», reflexionó, «no es mucho más que eso lo que necesito».
Agarró el rastrillo, dispuesto a que comenzara la cacería.
Empezó a dar vueltas por el pueblo, a través de todas las calles, de todos los recodos, no sólo los visibles, también aquellos que recordaba de cuando era pequeño. Nadie en su camino, ni su enemigo ni ningún habitante del pueblo. A medida que las horas iban pasando Miguel se sentía cada vez más solo, más desvanecido, como si no existiera en el mundo entero nadie más aparte de él mismo.
Intentó buscar ayuda, alguien a quien contar lo sucedido, pero cada vez que llegaba a alguna casa con la puerta abierta y entraba no había nadie allí para recibirle. Era como si todo el mundo se hubiera ausentado momentáneamente de manera permanente. Las primeras ocasiones sólo se limitaba a mirar si había alguien y marcharse, pero llegó un momento en que cada vez que entraba en una casa, sofocado por el angustioso calor, se paraba a tomar un poco de agua, a disfrutar de la sombra y, aunque se sentía fatal por ello, a coger unas cuantas provisiones de la nevera. Ya compensaría a los vecinos más tarde, se decía una y otra vez. En aquel momento no debía estar débil, o de lo contrario podría ser fácilmente sorprendido y ya nada podría salvarle.
La situación del bar fue algo más peculiar. No estaba abierto, como Miguel esperaba, pero un cartel colocado en el interior del mismo ponía «cerrado por defunción». No tuvo claro si se estaba refiriendo a Antonio, pero tras alejarse de allí, y gracias a las horas que pasaban lentas como años, no tuvo ninguna duda de ello y siguió caminando con el único propósito de encontrar a ese bastardo y ensañarse tanto que lo que le había hecho a los topos sería una caricia comparado con lo que tenía en mente para él.
Cuando el atardecer estaba cerca, Miguel ya había recorrido varias veces todo el pueblo. Empezaba a estar muy cansado y a pensar que aquel sujeto estaba jugando con él, obligándole a cansarse y a fatigarse innecesariamente para acercarse por la espalda y atacarle cuando menos se lo esperara. Miguel ya no sabía qué más podía hacer. Había estado horas y horas caminando, bajo un terrible sol abrasador, y ya no podía pensar en nada más que en descansar. Se sentó en la acera, con el rastrillo apenas sujeto entre las manos, y echó de menos los días en los que todo se reducía a levantarse tarde, esperar el momento en que Ester llegara con la comida, ir a su paseo del atardecer y dedicarse a escribir gran parte de la noche.
Levantó la cabeza y cortó de raíz sus pensamientos. No había mirado en todos los sitios. No en todos los que solía frecuentar.
Al principio le parecía una opción descabellada, pero a medida que pasaban los segundos y seguía pensando en ello la consideraba la única opción mínimamente coherente que le quedaba por verificar.
Se levantó y comenzó a vagar por el pueblo, ya tiñéndose en sombras bajo la luz rojiza del crepúsculo, hasta que encontró el par de calles que solía seguir todos los días para alcanzar el curso del río. Seguramente había un camino más corto, pero concluyó que los seres humanos tenemos querencia a agarrarnos con fuerza a las costumbres del pasado.
Como hacía todos los atardeceres comenzó a seguir el margen del río, pero su actitud ante el camino fue muy, muy distinta. Porque los árboles que cubrían parte del sendero y se le solían antojar relajantes de repente eran escondite para que fuera sorprendido, y la suave luz del sol que se apagaba con lentitud, era un cronómetro que bien podía marcar el final de su propia existencia.
Llegó por fin a la estación abandonada de tren, y Miguel comenzó a comprender en qué consistía ser un escritor de novelas de miedo. Aquella estación en la que había pasado tantos momentos apacibles, que se había convertido en su refugio secreto, se había transformado por completo bajo aquellas tenebrosas circunstancias. La basura que se acumulaba en un lado otorgaba un aire decadente al conjunto, y el ruinoso edificio que estaba junto a la estación parecía más siniestro y enervante que nada que hubiera visto en su vida. La cada vez más inexistente iluminación solar y la consecuente difuminación del paisaje hacía mucho por otorgar a aquel refugio perdido una sensación de creciente pesadilla.
Pero a pesar del tenebroso ambiente del conjunto, y de los amenazantes lugares en los que Miguel reparaba por vez primera en nuevos términos, no tuvo más que girar la cabeza para comprender que el verdadero peligro venía de lo más conocido, de aquellos sitios donde hemos atesorado nuestros más hermosos recuerdos.
Alguien estaba subido en el puente, el mismo puente donde había pasado tantas tardes deleitándose con la visión del horizonte. No lograba distinguir uno solo de sus rasgos, pero tenía claro que sea quien fuere, no iba a cogerle por sorpresa.
De hecho, Miguel tuvo la incierta sensación de que le estaban esperando.
Comenzó a caminar, paso a paso, tratando de no pensar en nada pero incapaz de cumplir tal deseo liberador. Si le estaban esperando allí eso quería decir que le habían estado siguiendo, tal vez una tarde, tal vez incluso todas. Nunca había estado solo en realidad, nunca había tenido un solo momento de intimidad.
El peligro siempre había estado ahí, esperando.
«Olvídalo, olvídalo todo», se decía una y otra vez. Cada vez se estaba acercando más al culpable de aquellos días de tortura, al responsable de estar convirtiendo su vida en un auténtico infierno. Tal vez muriera, pero ese era un riesgo que estaba dispuesto a asumir. De hecho, le preocupaba más en aquel instante lo que podría llegar a hacer a su enemigo si no era capaz de contenerse.
Pero pronto todas aquellas atribuladas reflexiones pasaron a un segundo plano. Porque lentamente, con cada escalón que subió y que le colocaba un poco más arriba del puente, Miguel podía distinguir mejor la silueta de su misterioso atacante. Y cuando ya quedaban sólo un par de peldaños por subir, pudo comprobar que era de mujer.
Su cerebro ya estaba tratando de advertirle sobre lo que iba a encontrarse. Pero no le hizo caso y no pudo creerlo hasta que no lo tuvo frente a sus mismos ojos.
Ante él estaba Ester, de pie y muy rígida, mirando al horizonte, al mismo horizonte que él había mirado una y otra vez sin cansarse. La imagen que ofrecía, teniendo en cuenta que apenas ya nada podía verse a lo lejos, resultaba cuanto menos extraña. Inicialmente ni reparó en la presencia de Miguel, rastrillo en mano, cuyas manos temblaban agarrando el arma que ya no sabía para qué podía servirle. En cuanto Miguel subió el último escalón, se giró. Y en sus ojos no había reflejada bondad, ni ternura, ni ninguna de las cualidades que Miguel había atribuido a ellos la noche anterior. Sólo eran dos vacíos insondables, detrás de los que no parecía haber rastro alguno de humanidad.
En la mano ensangrentada llevaba una pistola, y en la frente tenía un símbolo. Un símbolo que Miguel estaba empezando a conocer muy bien.
Miguel bajó el rastrillo y trató de acercarse. Pero en cuanto dio un solo paso, Ester levantó la pistola hacia él.
—Ester, soy yo, Miguel. Baja el arma.
Pero Ester no reaccionó. Ni un solo movimiento como consecuencia de sus palabras. Miguel no sabía si estaba siendo manipulada o decidía por propia voluntad. No sabía cuál de las dos cosas le aterrorizaba más.
Sabedor de que por la fuerza no lograría resultado alguno, dejó el rastrillo en el suelo, con mucha lentitud, para no resultar amenazante, y se incorporó de nuevo también en cámara lenta, del mismo modo que si él mismo fuera un arma.
—Mira, ya está. No voy a hacerte nada. No tienes que temer nada de mí.
Ninguna respuesta. Ninguna reacción. Sólo aquellos ojos que se clavaban en su alma como colmillos venenosos.
Llegó un momento en que Miguel ya no pudo mirar a Ester. Sólo una cosa llamaba su atención. Ese símbolo. Ese emblema satánico que se pincelaba en su hermosa frente.
—Por favor, Ester. Por favor, dime algo.
—Sólo tengo una cosa que decir —comentó de repente, con una voz que, a pesar de resultar perfectamente posible, le puso los pelos de punta a Miguel cuando la escuchó.
—Reset —dijo justo antes de ponerse la pistola en la sien y apretar el gatillo.
La noche cayó y Miguel aún seguía en el puente, de rodillas, anonadado por lo que acababa de presenciar. Frente a él, Ester estaba tumbada en el suelo, de lado, y un charco de sangre rodeaba su cabeza y empezaba a apelmazar su pelo. El charco crecía con lentitud, expandiéndose más por los bordes convexos, como una ola viscosa que tratara de alejarse del mar de podredumbre al que pertenece.
Cuando la sangre tocó las púas del rastrillo, Miguel se echó compulsivamente hacia atrás y se llevó las manos a la boca, intentando en vano respirar.
Nada tenía sentido. Nada. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Por qué? ¿Con qué intención?
«¿Por qué no?», se preguntó a sí mismo mientras regresaba tambaleándose al pueblo, temeroso incluso de tocar el cuerpo aún caliente de la mujer con la que había pasado la noche anterior. Estaba como ebrio, ebrio de sangre y locura. Aquel día era como un sueño borroso e interminable, un sueño del que era incapaz de escapar hasta vivirlo en su totalidad.
Regresó a su casa, temblando mientras quitaba el candado y deslizaba la manija para entrar, pasó al porche y se sentó allí, solo en la oscuridad. Llegó al fin para él el instante de la calma, el instante de la reflexión, de entender cuál había sido exactamente su papel en todo aquello.
Había estado en el escenario de dos crímenes. Había presenciado uno. Aquello no pintaba bien.
Angustiado, se llevó las manos a la cabeza. No era así. No había presenciado un crimen. Había presenciado un suicidio.
¿O no?
Esa no era Ester. No era ella. La conocía lo suficiente como para asegurarlo.
¿La conocía?
¿Quién era Ester? ¿De dónde venía?
El agónico paso de las horas no le ayudó a resolver sus dudas. Sí acaso le ayudó, embargado por la fatiga y el estrés, a sucumbir en un opresivo sueño sin sueños, una efímera muerte en vida que acalló por un rato los ecos de su mente atormentada.
Cuando Miguel despertó tenía frío.
Mucho frío.
Estaba en el porche, sentado en una de las sillas, confortable para descansar pero muy incómoda si uno se quedaba dormido en ella.
El cielo estaba nublado, y amenazaba tormenta. De hecho, Miguel no lo había visto nunca tan nublado, no al menos que recordara. La temperatura había bajado considerablemente, de tal modo que a pesar de que era mediodía parecía como si aún estuviera en plena noche.
Miró el reloj. La diez de la mañana. Bueno, tampoco iba a quejarse. Lo último que deseaba en aquel momento era más calor que le impidiera razonar con claridad.
Se metió dentro de la casa e intentó pensar qué era lo que iba a hacer a partir de ese momento. Para empezar, podía ser que estuviera aún en peligro. Evidentemente había alguna clase de relación entre el suicidio de Ester y aquel cabrón que le estaba acosando. Pero había muchas preguntas aún por resolver, y afortunadamente para él, por fin lograba razonar con claridad.
Ester había sido drogada. No había duda. Su extraña reacción, su comportamiento, sus ojos…
Sus ojos.
Tenía que ser droga, se decía Miguel una y otra vez. Era la única opción coherente que cabía suponer.
Si es que las opciones coherentes se habían convertido en las únicas a considerar.
Descolgó el teléfono y llamó a la policía. Como la vez anterior, no logró hablar con ellos. Pero había algo distinto en el motivo por el que eso sucedía.
No había línea.
Miguel razonó que se debería al clima. No era capaz de recordar que hubiera sucedido en el pasado, pero estaba seguro de que tenía que haber pasado en alguna ocasión. Tendría que esperar a que se arreglara la avería.
«De modo que estoy incomunicado», pensó. Sin línea de teléfono, no podía llamar a nadie, y tampoco podía usar el ordenador. Pero claro, no podía dejar de intentarlo. Es lo que tiene la naturaleza humana, que no se rinde hasta no haber comprobado todas las posibilidades que tiene a su alcance.
Encendió el ordenador y comenzó a arrancar con parsimonia. «Si yo fuera un personaje de una obra de ficción», pensó Miguel, «y no hubiera conexión a Internet, el autor no me haría comprobarlo, se limitaría a pasar de largo por ello y punto».
Pero aquella situación no tenía nada de ficticia, y aun así Miguel se encontró con que, sorprendentemente, podía acceder a Internet. No sabía mucho de ordenadores, apenas conocimientos elementales y la ofimática necesaria para escribir, pero le resultaba extraño no poder llamar por teléfono y sin embargo ser capaz de acceder al ciberespacio.
Abrió su correo y comenzó a escribir un mensaje a sus conocidos. Un mensaje claro, conciso y directo. Nada de «estoy verificando mi cuenta por favor, responded». Necesito ayuda estoy aislado en mi pueblo Valle del Lomadán ha habido un par de asesinatos llamad a la policía cuanto antes. No es una broma.
Justo cuando terminaba de enviar el mensaje, Miguel cayó en la cuenta de que no tenía mensajes nuevos. Nadie había contestado a su solicitud de verificar el correo.
Nadie.
Apagó el portátil y justo después de hacerlo no pudo evitar fijarse en el botón de reset. Tuvo la tentación de coger el ordenador y estrellarlo contra una pared, pero logró contenerse. Ya era un golpe de suerte tener Internet a su disposición como para desperdiciarlo por culpa de actos impulsivos e irracionales.
Se abrigó todo lo que pudo y, nada más bajar al pueblo, comenzó a llover a cántaros. Era una lluvia fría, nada deseable, de la que se mete por todos los resquicios del cuerpo y le cala a uno hasta los mismos huesos. Miguel ya no recordaba cómo era el pueblo cuando llovía. Hostil, inhóspito, invitando a marcharse cuanto antes.
Valle del Lodazal.
Cuando llegó al pueblo, intentó buscar algún vecino al que pedir ayuda, pero no encontró a nadie. No había una sola puerta abierta, y nadie, con razón, estaba tan loco como para ponerse a pasear con semejante clima. Pero en cierto modo, dentro de la aparente lógica de la reacción de la gente, algo extraño estaba pasando. Había habido dos muertes. Tres, si era verdad que Antonio había fallecido. Tres muertes, un patrón común y nada de policía por los alrededores. Nada de vecinos murmurando. Nadie que subiera a interrogarle, a él, que conocía a las tres víctimas.
Algo muy malo estaba pasando.
Se acercó al puesto de policía y lo encontró cerrado. Cerrado. Alguien lo había cerrado. Alguien tenía que haber visto el cadáver. Alguien tenía que haber retirado el cadáver.
Tal vez alguien interesado en que no se encontrara el cadáver.
Cada vez más intrigado por la extraña marcha de los acontecimientos, Miguel siguió caminando por las calles vacías del pueblo hasta que llegó al bar. Pensaba que todo estaría como lo había dejado, pero no fue así. Había un bando del ayuntamiento:
Debido a la defunción de Antonio Santos el bar permanece cerrado hasta que sus familiares se hagan cargo del mismo. Del mismo modo, la muerte del guardia civil Arturo Matesanz, posiblemente abatido por una persona que luego se suicidó junto a la clausurada estación de tren, me ha motivado a declarar este día como día de luto en todo el pueblo. El Alcalde de Valle del Lomadán.
Debían ser tiempos difíciles para gobernar en Valle del Lomadán. Miguel no sabía cuál de los habitantes sería actualmente el alcalde del pueblo, pero tenía claro que sus responsabilidades hasta ese momento habían sido más que discretas. Sin embargo, eso no era lo que más le interesaba del bando. Para empezar, hablaban de Ester como de la presunta autora de los disparos contra el guardia civil, cosa que, aunque a Miguel le repugnara admitir, era más que probable, ya que tenía las manos ensangrentadas, el arma en una de ellas y en su estado mental parecía muy capaz de efectuar algo así.
La parte que le preocupó era la que hablaba de Ester como si fuera una desconocida. Ester no era una desconocida. Trabajaba en el bar. Pero al leer eso, Miguel empezó a examinar con lupa la situación.
Nunca había visto a Ester en el bar. Ester subía a llevarle la comida y decía que era una de los empleados de Antonio. Pero sólo su palabra parecía corroborarlo.
«¿Entonces por qué se preocupó cuando atacaron a Antonio?», pensó Miguel. «No tiene sentido».
«Pero», siguió pensando para sus adentros bajo la incesante lluvia, «seamos retorcidos por un momento. Nada prueba que Ester trabajara en el bar. De hecho, nunca he visto a Ester en el bar».
«De hecho, que yo sepa, yo podría ser el único que ha visto a Ester».
No era tan descabellado, al fin y al cabo. Estaban en un pueblo pequeño, minúsculo, y encima con muy pocos habitantes. Él mismo no había visto a nadie el día anterior. Él mismo no estaba encontrándose con nadie en esos momentos.
«Esto es una pesadilla», pensaba una y otra vez. «Esto es una pesadilla, y debo despertar cuanto antes».
Siguió andando por el pueblo, buscando a alguien con quien hablar, a quien contar todo lo que sabía, pero todas las casas estaban cerradas y nadie parecía responder, ni siquiera en las casas en las que había entrado el día anterior. Ni siquiera parecía haber nadie en el edificio del ayuntamiento.
¿Dónde estaba todo el mundo?
Subió de nuevo a su casa, cerró con llave y no pudo hacer más que reflexionar en silencio, apesadumbrado, incapaz de encontrar algo a lo que aferrarse, un pensamiento que le hiciera alejar las sombras de su mente. Sólo podía esperar. Esperar que alguno de sus conocidos en Madrid recibiera el correo y llamara a la policía. Que alguien se preocupara por su ausencia prolongada, revisara sus cartas y encontrara la que había mandado. Que analizaran las huellas del rastrillo y llegaran hasta él.
Miguel estaba empezando a desear que apareciera alguien incluso si era para señalarle con el dedo como culpable de todas aquellas muertes.
Pero los días pasaron, lentos, angustiosos, en los que Miguel apenas comió ni durmió, y nadie respondió al correo electrónico, ni la línea telefónica regresó, ni nadie subió a su casa. No dejó de llover en ningún momento, pero aun así Miguel sustituyó sus paseos al atardecer por incontables horas de pesado caminar bajo la lluvia, recorriendo las calles del pueblo, intentando encontrar a alguna persona con la que hablar, pero era inútil. Nunca se cruzaba con nadie, nunca veía ni siquiera a alguien a lo lejos, y lo más terrible era que él sí veía huellas de la presencia de los demás. El bar volvía a estar abierto —pero no había nadie en aquel momento—, el cartero recogía las cartas del buzón —pero nunca lo presenciaba por mucho que él esperara a su llegada.
Parecía como si el pueblo siguiera haciendo su vida e ignorara su existencia.
Un día, devorado por el hambre atroz y embotado por la falta de horas de sueño, Miguel salió a la puerta de su casa y en la ranura del correo vio, escondida en su interior, una carta. Apenas podía verla bien espiando por la rendija, pero parecía que, a pesar de la lluvia, no se había mojado demasiado. Entró corriendo a la casa a buscar las llaves del buzón y lo abrió a toda prisa, como si supiera qué carta era en concreto y llevara meses esperándola. Abrió con cuidado, para que el agua no se metiera a través de la rendija, y de ese modo la escasa luz que se colaba por las espesas nubes del cielo le dejó ver con un poco más de claridad el interior del buzón.
Fue en ese momento cuando Miguel sacó apresuradamente la carta, la miró bajo la lluvia, sin importarle que se mojara, la rompió en mil pedazos y se arrodilló en el suelo embarrado, con la cabeza señalando al mismo.
A su alrededor se desperdigaban los trozos del sobre, junto con los de la carta que resguardaban. Podía distinguirse la letra de Miguel, y el sello que correos usaba para indicar que el sobre había sido devuelto al remitente por no encontrarse la dirección del destinatario.
A partir de ese día todo deseo de Miguel para encontrar a otra persona con la que hablar se volvió completamente irracional. Con poco más que lo que llevara encima se pasaba horas en la pétrea parada del autocar, esperando su llegada, pero nunca lograba presenciarlo, y volvía resignado al pueblo a través de la ruta pedregosa, comprendiendo que ante aquel aguacero que debía llevar semanas enteras —aunque ya no era capaz ni de recordar cuánto tiempo había pasado desde que viera por última vez el sol— era lógico que ningún vehículo lograra tan siquiera aproximarse al pueblo.
Un día llegó a intentar hacer el camino andando, de regresar a la carretera principal siguiendo la ruta del autocar, pero siempre tenía que acabar regresando. O bien se perdía y no podía hacer más que desandar sus pasos, o bien la carretera estaba cortada, impidiéndole el paso, o bien el cansancio y el hambre que ya nunca le dejaban en paz le obligaban a regresar.
De ese modo, poco a poco, Miguel empezó a convencerse a sí mismo de que estaba encerrado. Encerrado en aquel pequeño infierno.
Los días pasaron e intentó toda clase de acciones con tal de llamar la atención. Llamaba a las puertas de todas las casas, caminaba de un lado para otro del pueblo, llegó incluso a correr por sus calles insultando a voz en grito a todos sus habitantes. Pero nada. Como si él fuera el último hombre sobre la faz de la Tierra.
Un día, un terrible día en el que ya estaba empezando a ser presa de la enajenación mental, Miguel decidió que si hacía falta, efectuaría los actos más abominables con tal de que le encontraran. Armado de decisión, fue al cobertizo de las herramientas, abrió el cerrojo, entró y acto seguido salió de allí con una pala.
Luego salió de casa y enfiló directo hacia el cementerio.
El cementerio de Valle del Lomadán se encontraba junto a los restos de la vieja iglesia, un poco más allá de donde había sido edificada la nueva, si es que se la podía calificar de nueva teniendo en cuenta que llevaba ya más de treinta años en pie. La verja de entrada estaba abierta pero se había atrancado en el suelo embarrado por efecto de la lluvia. Miguel la apartó a un lado con un violento gesto de la mano que le produjo bastante dolor y prosiguió su avance.
El cementerio era muy pequeño, y Miguel lo conocía bien. Ya apenas nadie moría en el pueblo, puesto que los que lo hacían agonizaban en los hospitales de pueblos cercanos, y cuando los familiares se hacían cargo del cuerpo lo trasladaban a la capital, olvidando los deseos del muerto y sólo pensando en tener que recorrer la menor cantidad de kilómetros posible para hacerle una visita. Por eso Miguel no tardó en identificar las dos tumbas más recientes. Una de ellas estaba resguardada entre el conjunto mayoritario, como si siempre hubiera estado ahí en realidad, y pertenecía a Antonio. La otra estaba más alejada, apartada en una esquina, y cuando Miguel se acercó, comprobó que no tenía nombre ni inscripción alguna. Trató de buscar la tumba de Matesanz, pero imaginó que le habrían trasladado a la ciudad.
Se acercó a la tumba sin nombre, pala en mano, y comenzó a cavar.
Al mismo tiempo que hincaba la pala, una y otra vez, con obsesión compulsiva, Miguel pensaba en todos aquellos infernales días, y trataba de recordar qué era lo que le había llevado a regresar a aquel pueblo, a Valle del Lodazal, y cómo se había convertido de repente todo en una pesadilla de tal magnitud. Pero ya no le importaba el pasado, ya le daba igual todo lo que había vivido, lo que había presenciado, sólo deseaba llamar la atención, que alguien reparara en él a costa de lo que fuera. Y si hacía falta iría a la misma plaza del pueblo, con un cadáver en brazos, y se quedaría esperando, y esperaría, y esperaría, hasta que o bien alguien se acercara o bien el número de cadáveres fueran dos.
La pala chocó finalmente contra algo duro, y Miguel comenzó a retirar la tierra por medio de paladas medio vacías. El nerviosismo se apoderaba de él y le impedía razonar, pensar qué había pasado con su vida para que tuviera que llegar al extremo de tener que convertirse en un profanador de tumbas. Sólo una actitud hipnótica era responsable de sus actos en ese momento, una actitud que se calmó cuando al fin tuvo ante él el ataúd de madera, con la tapadera formada por tablones en cruz y el número de serie que indicaba que aquel cadáver pertenecía a alguien cuya identidad no se había logrado descubrir.
Miguel se acercó con calma a la tapa y la agarró con los dedos de la mano derecha. De algún modo pensaba que alguna clase de hedor le detendría a partir de ese momento, pero la lluvia seguía siendo tan intensa como siempre, y si realmente el cuerpo despedía algún olor insoportable era completamente incapaz de discernirlo.
Tomó aire un par de veces y, tras comprobar que la tapa se levantaba fácilmente, contó hasta tres y la echó a un lado.
Al principio lo que su cerebro le dijo era que había cometido un error, pues un vistazo preliminar arrojaba ese mensaje en su cabeza como primer resultado. Al fin y al cabo esperaba encontrar el cadáver de una mujer, y ante él tenía el de un hombre.
Pero apenas unas décimas de segundo después, su mente se vio envuelta en terroríficos y angustiosos pensamientos. Pensamientos que ya no podría, de ninguna de las maneras, racionalizar.
Porque el cadáver que tenía ante él, a pesar de estar en avanzado estado de descomposición, poseía claramente su propio rostro, y en su frente se destacaba, de manera clara e ineludible, el símbolo reset.
Completamente catatónico, al borde de la locura, Miguel salió del cementerio y regresó a las calles del pueblo, sólo con la pala en la mano, incapaz de tan siquiera tocar eso que se había encontrado, y al cabo de un ligero vagar, en un punto cualquiera del trayecto y sin ningún motivo concreto para ello, dejó caer la pala y se limitó a seguir andando, perdido bajo la eterna lluvia.
Muchas horas después regresó por fin a su casa, sin saber ya si llamarla hogar o cárcel, y entró en el salón, oscuro y gélido como una cripta. Se sentó mojado sobre el sofá, mirando a la infinita negrura de la chimenea, y estuvo así durante lo que se le antojaron días, sin apenas moverse a pesar del sueño y del hambre torturador.
Finalmente, llevando a cabo un titánico esfuerzo, debilitado física y mentalmente, se acercó al ordenador, levantó la tapa del mismo y lo puso en funcionamiento. Algo en su cabeza le decía que aquello no podía estar sucediendo, que no podía ser que estuviera aislado en todos los sentidos existentes y que sin embargo pudiera acceder a Internet, precisamente la manera más sofisticada que tenía de comunicarse con sus semejantes, la primera en caer ante eventualidades como las sobrecargas de redes o la falta de electricidad.
Abrió la página de su correo electrónico, con los dedos aún húmedos, entumecidos y llenos de tierra del cementerio, y tecleó su nombre de usuario y su contraseña. La página le indicó que los datos no eran correctos. Repitió el proceso y de nuevo fue incapaz de acceder al correo.
Frustrado, se quedó mirando la pantalla de acceso, y entonces decidió llevar a cabo una última y definitiva comprobación.
Se metió en Google y le ordenó que buscara su nombre. En todas las variantes posibles, cambiando el orden de nombre y apellidos o localizando todo como una sola cadena de caracteres.
Le llevó algún tiempo verificarlo, pero ninguna de las páginas que el buscador arrojaba como resultado le mencionaba a él, si acaso, en el mejor de los casos, a algún sujeto con su mismo nombre y apellidos o con nombre y apellidos similares o cambiados de orden.
Ya no existía. No estaba en ninguna parte, en ningún lugar. Había sido completamente borrado.
«Borrado no», pensó con calma. «Reseteado».
Regresó de nuevo a la pantalla de su correo y trató de introducir de nuevo sus datos. Nada. Seguía sin lograr acceder. Se fijó con calma y comprobó que el problema no consistía en que pusiera una contraseña incorrecta, sino que el usuario que estaba escribiendo no existía en la base de datos del correo.
Una idea pasó entonces por la mente de Miguel. Una idea perversa, pero plagada de un leve halo de lógica. Una idea que sólo podía haber elaborado después de todo lo que había sufrido, de todo por lo que había tenido que pasar.
«Estoy muerto», se dijo a sí mismo. «Muerto a todos los efectos. No puedo ver a nadie, ni nadie puede verme a mí. No puedo comunicarme de ninguna manera, pero sin embargo tengo la posibilidad de acceder a Internet».
«Debe haber algún motivo para ello. El mismo motivo por el que me está pasando todo esto, por el que me han atacado. Debe haber un después. Algo que hacer una vez he sido completamente erradicado».
Dejó la misma contraseña, pero cambió el nombre de usuario. En lugar de su nombre habitual, escribió Reset.
El ordenador le permitió acceder a su correo, pero ya no era el suyo propio. Era nuevo, vacío, como si hubiera estado ahí pero nunca hubiera reparado en su presencia. Como la parte trasera del cajón en el que cayeron, uno por uno, los objetos perdidos de la infancia.
Cuando cambió de ventana para examinar el disco duro de su ordenador descubrió que, salvo los programas imprescindibles para su arranque, estaba vacío del todo. Incluso el fondo de escritorio había cambiado y era enteramente blanco, con un símbolo que empezaba a conocer muy bien.
Se levantó del ordenador y comenzó a sopesar su situación. No tenía por qué hacerlo. No tenía por qué ser así. Si se convertía en él, si hacía lo mismo que él había hecho, ya había ganado. Ya le había destruido.
«Pero es que ya ha ganado», pensó aquel a quien en el pasado llamaban Miguel. «Ya ha destruido todo lo que soy».
Esto es todo lo que me queda.
Hizo ademán de volver a sentarse, pero antes de eso, llevado por el instinto de saber lo que estaba ocurriendo, fue un momento al cuarto de baño y se miró en el espejo.
Sobre su frente pudo distinguir, claramente, un círculo abierto por la parte superior con una raya vertical que lo atravesaba hasta su mismo centro.
Magnus Dagon es un seudónimo de Miguel Ángel López Muñoz. Nacido en Madrid en 1981. En el año 2006 ganó el Premio UPC de novela corta, publicada después bajo el sello de Ediciones B. Ese año fue finalista también del Premio Andrómeda, al año siguiente del Premio Pablo Rido y en el 2009 ganador del IX Certamen de Narrativa Corta Villa de Torrecampo. Ha publicado relatos en numerosas publicaciones digitales y de papel. Es miembro de la asociación Nocte de escritores de terror. En abril de 2010 salió a la venta su primer libro, “Los Siete Secretos del Mundo Olvidado”, con la editorial Grupo Ajec. Es cantante y letrista del grupo musical Balamb Garden, que se puede escuchar AQUÍ.
Hemos publicado en Axxón: EL LÁNTURA, EL BRILLO DEL MAL, EL IMPERIO CAOS, NUEVO COMIENZO, COCHES AZULES, LOS NUEVOS DESCUBRIMIENTOS PERDIDOS: LOS HOLOGRAMAS, EL JUGADOR, BEYOND y SELOALV.
Este cuento se vincula temáticamente con BEYOND, WARREH SPAWN y SELOALV, de Magnus Dagon; AGUA TURBIA, de José Antonio González Castro y MEMENTO MORI, de Óscar Sipán.
Axxón 216 – marzo de 2011
Cuento de autor europeo (Cuentos : Fantástico : Terror : Tecnología, computación : Venganza : España : Español).

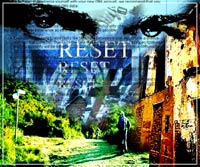

 Entradas (RSS)
Entradas (RSS)
Chulísimo, el cuento. Muy bien escrito, me ha entretenido mucho e incluso me ha llegado a dar bastante miedo.
Me hizo acordar de «Pulse Enter», aunque el desarrollo es diferente. Bueno, sustancioso.
Guillermo.
Muchas gracias, me alegro mucho de que os haya gustado. Como curiosidad, en ese pueblo de verdad pasaba muchos veranos…
Muy chulo el relato. Breve, bien redactado e interesante
Muchas gracias Roser, me alegro de que te gustara.