De entre la niebla
Rafael Marín
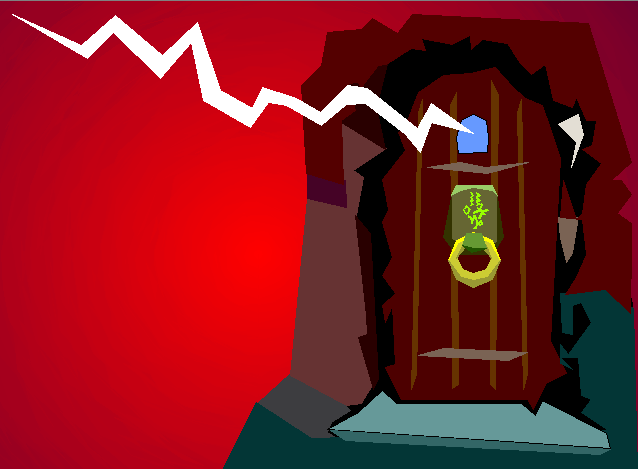
Es de noche en el puerto. Una niebla húmeda y porosa sale del mar, cruza
por sobre los norays de hierro, atraviesa los muros, las verjas, las
cancelas, ciega de bruma blanca dos semáforos. Plaza de San Juan de Dios
arriba, es una nube de semen que se para, que zozobra, que se quiebra.
Diez campanadas flotan contenidas en su velo; muy lejanas, parece como
si el tañido fuera el origen de un sueño fabulado a mil kilómetros. El
remolino blanco burbujea, se comprime, gira a todos los lados y se
expande, retrocede, tantea los arcos del Ayuntamiento, lame la esquina a
Sopranis, roza los puntos del reloj que acaba de cantar la hora, palpa
los taxis estacionados en doble fila, acaricia las escaleras de los
urinarios cerrados al público, cruje como almidón por entre los
escaparates de la boutique de modas, anega la advertencia precaución
respeten las señales, cubre de sal el quiosco donde con esta oscuridad
ya no hay periódicos, sobrevuela el puesto de castañas, inunda el
cristal del despacho de dulces y se encamina calle Pelota recta hacia
adelante, da tumbos de pared a pared, entre la librería y las tiendas de
zapatos, entre la óptica Gay y Eutimio Sastre. La niebla duda al llegar
a la intersección, como un pulpo recubre de abrazos pálidos todos los
caminos a concretar, sigue hacia el frente, recodea la estatua en bronce
mohoso del Papa cubierto siempre de palomas, sube los escalones de
acceso a la catedral en ruinas, pasa la altura tope de la torre
protagonista de la novela que algún día habré de terminar por escribir,
y entonces tiembla ante la perspectiva de acortar camino y retornar al
agua, duda la elección de continuar su avance o devolverse a los abismos
sin mesura, contempla el cruce con el Campo del Sur y la entrada al
museo subterráneo. Una brisa venida nadie sabrá de dónde con certeza
acude a auxiliarla en su última determinación. Callejuelas oscuras,
mesón barato y típico, la niebla blanca anda. Calle San Juan: recovecos
de suciedad y orines se ocultan en el sudario mágico. Un gato gime,
salta, centellea, es el único ser vivo en escuchar los pasos. El primer
night-club está cerrado. La niebla tienta las puertas, obstruye los
pestillos, tira de los cáncamos, acaricia los carteles rotos, continúa
hundiéndose en el empedrado absurdo, da en aclararse casi sin tenerse en
cuenta. Muy lejos atrás, el gato advierte los pies oscuros que
pronuncian pisadas, la sombra de aspecto humano que rodea el hálito de
la bruma nocturna. Otras dos casas de putas que no abren, otras dos
puertas negras y rojas que rehusan su contacto. El hombre envuelto en la
niebla reflexiona, sigue adelante, busca con mirada antigua a derecha e
izquierda. La niebla capotea, susurra maldiciones en los postigos
entornados, araña las viejas maderas pintadas de tintalux y asco. Hacia
el final de la calle, su contacto produce repelucos en los hombros
desnudos de la mujer que espera; dedos de salitre y rocío hacen tiritar
el cuerpo de la matrona adelantando un presagio de lo que va a suceder
luego. Los pasos se hacen más medidos, más cortos. La niebla se
escancia, se retira, disuelve la irrealidad en que ha sumergido el
barrio. Ella, la Boca de Oro, se apoya más contra la esquina. Los pasos
se detienen, la niebla observa con cuidado los movimientos de la furcia.
Ella, la Boca de Oro, ya ha notado que no está sola: el olor de hombre
cercano es más intenso que el del yodo que todo lo ciega. Una leve
espiral de humo gris viene a juntarse con la niebla, se funde con la
nube salada, atraviesa en un momento las tapias de la calle. Los pasos
se reinician, bailan un fox con su taconeo ligero. Ella, la Boca de Oro,
lo ve aparecer, transparente a la escasez de luz, arropado en el lienzo
de niebla, y sonríe para su yo y reconoce que después de todo no ha
hecho la tonta esperando aquí con semejante noche. El hombre de la
niebla blanca se planta a un palmo de ella, la rebusca, la contempla, se
lleva las manos a la pelliza de piel de oveja, respira hondo, expulsa el
aire frío de este uno de noviembre, pregunta cuánto sin ningún
preámbulo. La Boca de Oro lo mira de cruz en raya, se sorprende de su
aspecto indefinible, observa el pelo lacio y amarillo del hombre de la
bruma, su mentón firme, la barba descuidada, los ojos infinitamente
oscuros, ojos como de anciano, ojos casi de niño, el aire de
reconcentración que habita dentro de esas pupilas del más encendido
negro. La Boca de Oro zascandilea, quiere hacer como que es una gran
señora y no entiende de qué va el tipo o no está habituada a meterse tan
en corto y por derecho al asunto que los dos pretenden, se retrasa en
abrir el pico porque aspira el penúltimo vahído del ducados que está
manchado de carmín, le da por observar con más detalle que el andova
aparecido se hace cierto aire a ese actor inglés, a aquel que hace de
indio y se llamaba caballo, y entonces descubre, a salvo del pelo, entre
el taladro negro de los ojos y el caracol grasiento de la cabeza, la
marca de color hierro fundido que le voltea el corazón y el pecho, el
antojo innatural y extraño que surca su frente. La cicatriz es un
verdugón curioso, parece el tejido del tatuaje de un árbol, el rastro de
unos dedos que se hubieran posado en la frente y hecho presión hasta
quedar grabados en la carne. El hombre pregunta de nuevo cuánto con una
voz que es poco menos ronquido que siseo, sacude la cabeza hacia los
lados, intenta sacar las manos de los bolsillos, acerca la cara y la
marca de rojo se muta en zarpa inmensa a través del filtro de niebla. La
Boca de Oro no sabe por qué de pronto un escalofrío de espanto baja por
su cuerpo, juguetea con sus pezones, hace temblar su flojo vientre y
eriza los vellos depilados de sus piernas, pero entreabre los labios y
escupe su precio. El hombre nacido de la bruma acepta, saca la mano
izquierda del bolsillo, da la mitad de un paso al frente, tiende la suma
exacta que por lo visto ya había calculado con buen tino, gruñe anda y
toma con voz muy bronca. La Boca de Oro agarra los billetes, los
estruja, los compensa, dice bueno, venga, está aquí cerca. Los dos echan
a andar, el uno al lado del otro, dejando aparte los arrumacos, los
magreos, las palabras insinuantes y las caricias falsas. El hombre se
detiene una o dos veces para apurar un largo trago de la petaca de coñac
oculta en los entresijos del chaleco. Blanca y salada, a ras de tierra,
la bruma les sigue los pasos, desborda su marcha, contagia de pálido
ventanas y esquinas, tuerce la primera y la segunda bocacalles, rebasa
las aceras, se cuela por las rendijas, saborea el óxido de los cerrojos,
se resiste a comprender que no va a conseguir colarse en el falso nido
de amor que solicitan los dos amantes. Buhardilla arriba, tercer piso de
una casa de alquiler, cómoda, mesa de noche, lámpara, cama, la Boca de
Oro da la luz y deja entrever al hombre sus dominios, atranca la puerta,
busca la palangana, el agua, la esponja, deposita el bolso al lado del
espejo, sugiere ve desnudándote, se despoja de las ligas y las medias,
desabrocha la falda, suelta el sostén, abre la camisa y permite salir a
flote dos pechos agrios, dos pezones de color naranja mustia, desplaza
con cuatro dedos llenos de laca la mancha negra raída de las bragas. El
hombre contempla ausente el cuerpo que ha alquilado, reprime un hipido
de asco, pasa la vista por las tetas de la furcia, comprueba el colorete
de los ojos, la pintura de la boca, el remolino sobre el pubis, y se
desprende los zapatos y el chaleco, abre la cremallera, extrae los
calzoncillos, se alza en la luz mohosa como un palo de cocina, muestra
su serpiente blanda y juguetona. La Boca de Oro se extiende en la cama a
medio deshacer, aparta las sábanas amarillentas por el uso de otras mil
noches, abre las piernas, ofrece sus brazos, entreabre el coño, se ha
olvidado del inútil ritual de engalanar de agua y jabón el miembro de
este hombre que la pone tan nerviosa. Limpio de ropas, ausente de
niebla, su comprador presenta un aspecto delgado: es su cuerpo un nudo,
una correa de piel cobriza, el resultado de un cruce de humano y árbol,
la representación de un Cristo pecador y mundano. El vello rubio apenas
le cubre la cabeza, la barbilla, retoca levemente el hueco de su pecho,
desciende en una filita hormigueante hasta el abdomen, casi no se
reproduce más en las piernas que en los brazos. La Boca de Oro lo
remira, tiembla de nervios ante el contacto, sopesa el juego que venga a
darle ese carajo erecto que se balancea entre las piernas, no puede
evitar dejar por un momento de fijarse en la marca roja que tizna la
frente, la señal en forma de mano, el costurón que simula un tronco de
árbol. Presta a la posesión, la furcia contrae los muslos, expande el
cuerpo, resiste como puede la avalancha fibrosa que acude a su ataque.
El hombre la posee con sabiduría antigua, con indiferencia y asco. Su
cuerpo nudoso es un cadáver frío. La Boca de Oro le siente divagar por
sus entrañas, blanco y helado, duro, una lágrima de algo indefinible le
resbala como una cicatriz por el ojo izquierdo. Pierde el sentido,
llora, olvida la resistencia, ni se le ocurre ni sabe colaborar a que la
usen, todo lo que atina a ver es la bombilla del techo, siente los
músculos abrírsele, arde bajo la presión de la marca de la frente. Si de
pronto todo ha terminado o el delirio la ha hecho transportarse a un mal
sueño es algo que la furcia, en los pocos minutos de vida que le quedan,
no va ser ya capaz de discernir. Dolorida y confusa, en el umbral del
miedo, la Boca de Oro descubre que el hombre ya ha dejado de hacerle
mella. Lo busca por la habitación, desenfocada la vista, lastimados los
muslos. En la ventana, la niebla roe el cristal. La habitación huele a
tabaco. Él me castigó, ruge una voz. Por su venganza nunca encontraré la
paz. Debe ser, ay, tan linda la muerte. La Boca de Oro, el corazón en un
puño, piensa y no se equivoca que su comprador está borracho. Voltea los
ojos para llamarle la atención, hartita de lidiar con esta canción todas
las noches, y aunque contempla al hombre a dos metros a su izquierda, el
miedo atrapa su mirada en el espejo, allí la ata, clava al cristal con
fuerza sus pupilas, sujeta con clavos ardientes el horrible espectáculo
que en él hay reflejado. Mira al hombre, cansado y desnudo, y le parece
normal. Vuelve al espejo, se frota los ojos, no puede evitar decir qué
coño es esto. El hombre bebe más, se lleva la petaca a la garganta, como
en trance, y La Boca de Oro se distrae viendo cómo una mancha marrón le
va bajando por el pecho, lo está empapando, igual que al otro lado del
cristal la mancha se repite, con un trazo de líquido inconfundible. El
coñac que se derrama es lo mismo en las dos partes. El hombre es
distinto. La Boca de Oro se lleva el puño a la garganta, reprime un
sollozo, no puede sacar los ojos del cristal. En la habitación el hombre
es rubio, lampiño, desnudo, borracho. Dentro del cristal hay un anciano,
una caricatura, un puro monstruo. No es el mismo cuerpo joven que mal
alumbra la bombilla que colgó ayer mismo, sino un viejo, una arruga con
dos piernas y dos brazos, una capa de decrepitud que se ha formado en
los cimientos podridos de otra capa, pliegue sobre pliegue, año sobre
año. La Boca de Oro gime, recuerda que no ha fumado nada raro, hace ya
seis meses largos que ni se pica ni se lo esnifa, pero el hombre dentro
del marco continúa estando allí. Encorvado, antiguo, pervertido, los
hombros hundidos, el pelo blanco y lacio, los ojos como dos llamas de
sangre, los muslos flácidos, toda la edad del mundo talada en la carne,
cada arruga es el surco de un antiguo pecado. No podría jurar que fuera
el mismo que aún se soba sus partes y busca el pantalón y los zapatos.
Este es joven, y aunque raro, es normal, menos la marca de la frente,
menos el tatuaje extraño, menos la cicatriz, el costurón que tiene el
capricho de parecer un árbol. En el espejo hay un ser torcido, deforme,
definitivamente arcaico, más viejo que la misma edad, completamente
ajeno en su aspecto imposible, menos la marca en la frente, menos el
mismo tatuaje extraño, menos la cicatriz, el costurón que también tiene
el capricho de parecer el mismísimo tronco de árbol. Cuando el hombre de
la habitación mueve una mano, el viejo de dentro del cristal repite el
gesto. Y la Boca de Oro se contempla a sí misma en el espejo, desnuda y
espantada, los pechos fofos, manchada de semen púrpura, revuelto el
pelo, los ojos desencajados y los labios blancos. El me castigó, dice la
voz, y la boca de dentro del cristal se mueve y habla. Por lo que hice
me negó la muerte. ¿Qué culpa tengo yo si fui el primero? ¿Cómo iba a
saberlo entonces? ¿Hasta cuándo voy a tener que purgar mi pecado? La
Boca de Oro se arrastra como sonámbula hacia el borde de la cama, no
entiende nada, nota cómo los pezones se le vuelven dos guijarros por el
peso del miedo.  Yo se lo dije, continúa el verdugo. Cuando me
desterró y me maldijo, dije que no podría soportarlo. Está en la Biblia,
¿sabes? ¿Lo recuerdas? La Boca de Oro advierte que es a ella a quien el
hombre habla, menea la cabeza e inicia un paso atrás, se enreda en el
amasijo humedecido de las sábanas. El hombre avanza. Génesis, cuatro,
recita lentamente su comprador. Versículo catorce, me parece. Hace mucho
que no leo panfletos, pero lo sé de memoria. Dijo Caín a Yavé: Demasiado
grande es mi castigo para soportarlo. Eso le dije. Y no me hizo caso.
Puesto que me arrojas hoy de la tierra cultivable, oculto a tu rostro
habré de andar oculto y errante por la tierra, me atreví a acusarle, y
cualquiera que me encuentre me matará. Pero Yavé me dijo: Si alguien
matare a Caín, será siete veces vengado. Puso pues, Yavé a Caín una
señal, esta que ves, para que nadie que le encontrara le hiriera. Caín,
alejándose de la presencia de Yavé, habitó la región de Nod, al este de
Edén. Lo recuerdo bien, dice, ya ves. Yo mismo lo dicté al escriba. La
Boca de Oro ve que el hombre le sonríe, hay burla y dolor en sus ojos
cortantes como una segueta, no puede dejar de reconocer la mirada
repetida que le vomita el monstruo del espejo. Me marcó, continúa Caín,
borracho, vencido, lastimado, anciano. Con sus dedos me dejó esta seña,
repite el asesino, ebrio, derrotado, herido, joven, vivo. Me condenó. Me
condenó de la misma manera que yo condené a mi hermano a la muerte. Me
condenó a vivir, estalla, gime, explota, llora. Me condenó a pasar año
tras año, siglo tras siglo, era tras era con esta apariencia, sin
ascender a otro ciclo ni bajar a los infiernos que sé que existen. Me
condenó con este sello en la frente, y no he muerto ni moriré jamás. Soy
un reo de la vida, añade. Esta marca no me deja morir, afirma. Soy viejo
como la humanidad, sonríe. Soy antiguo como el hombre y no puedo morir,
gesticula, esa es la burla. Si supieras con cuánto gusto cambiaría mi
horrible inmortalidad por el frío vacío de la tumba... pero nadie viene
y descarga en mí su furia, recrimina. Jamás ha caído sobre mí el alivio
de un brazo justiciero, desearía. La Boca de Oro asiente, pero no le
escucha. El miedo la tiene presa con más saña que el peor de los maderos
que de tarde en cuando aparecen para hacerle la vida imposible. Todo lo
que quiere es despertar, desaparecer, borrarse de ese sitio, saberse
ajena de este hombre que es su pesadilla. La niebla ríe al otro lado de
la puerta, tira de los pestillos, se balancea en los cordeles y muerde
el cristal con un beso malvado. Se hace tarde, susurra. Apura el tiempo,
vamos, que la noche se termina. La Boca de Oro encuentra su mirada con
los ojos que florecen por debajo del sabañón en forma de árbol, se ve
atrapada en el interior de las pupilas, tiembla de nerviosismo, se frota
el pelo, y siente el frío rayarle la base de los huesos, no consigue
apartar las pestañas de esa marca, reconoce inmediatamente la verdad de
la maldición en la penumbra, y recuerda la escena que nunca ha visto y
que el hombre experimenta ya un millón de veces repetida, y se nota en
la piel del guerrillero, del legionario, el escita, el bucanero, el
hoplita, de todos los policías y bandidos que han tenido a un tiro de
piedra la carne ajada y transparente, camuflada, de este hombre, y como
ellos no puede evitar echar mano alrededor, y llena de furia y asco y
odio y miedo abre el cajón de la cómoda y revuelve entre las bragas y
los trapos, aparta una botella, temblorosa, saca un cuchillo gastado,
estrecho, feo, oxidado, le baila la hoja sucia entre las manos, quiere
ser la espada justiciera, apagar esa llama, talar de una vez el tronco
de ese árbol, siente vómitos, se le arrugan las cejas, alza la mano y ve
que la sombra se le estira en la pared, y al hombre desnudo, doblemente
arrodillado, en el suelo y el espejo, postrado, tembloroso, ardiendo de
ansiedad, si tal vez fuera, si acabara aquí el camino, si de verdad
quisiera Dios que encontrara en este sitio de una vez por todas y para
siempre el descanso de la muerte. La Boca de Oro avanza y tiembla, gime,
resbala, duda de la realidad de lo que hace, no se le ocurre ver que
todo es simplemente una mentira, vuelve a clavar la vista en esa frente,
roza con la imaginación la punta de las ramas, y mientras Caín espera la
anulación y la victoria la Boca de Oro vive la desazón que hasta el
hoplita, el legionario, el guerrillero, el bandido, el corsario, el
torturador, el policía vieron en su momento cuando les tocó su hora, y
conoce que el hombre es intocable, que siete veces siete su maldición le
caerá encima si no fuera a convertirse en lo que es él, y como hicieron
en su época el iliota, el macedonio, el turco, el griego, el coracero,
el escita, desvía el golpe, busca otra víctima, no consigue repeler el
poder que hay en la marca, jamás podrá ella ni nadie eludir los temores
que despierta en los cerebros el tatuaje de ese árbol y lo que anuncia
en su carbón de pesadilla. Postrado, humillado, tembloroso, viejo,
enorme, torpe, sabio, Cain se levanta y se busca la cara en el espejo, y
la nota allí, y hasta sonríe en su tristeza, una vez más, igual que
siempre, desea llamar a gritos a la muerte pero ha aprendido a morderse
los labios. Sabe que está maldito y vivir es su castigo, hasta que el
placer se ha vuelto escarnio, hasta que la vida no se ha hecho sino una
caricatura. Ha vivido ya tanto y duele de tal forma la vida... No
experimenta ya sorpresa, la sensación de descubrir que todo se repite no
le hace mella, ni le atosiga. Lentamente se coloca los zapatos, el
pantalón, la pelliza. Abre la puerta y sale del mal cuarto, y despacio
recorre los escalones, y se diluye en la niebla, de donde ha salido,
cansado igual que de costumbre, espantosamente anciano, lastimado,
tosco, vivo. Deja detrás la historia que fue siempre, la mujer envuelta
en el charco de sangre, el cuchillo oxidado en la garganta que ella
misma ha desgarrado, la ropa sucia, el pelo en desorden, rota a pedazos,
a salvo para siempre de la vida. Echa andar Calle San Juan abajo,
desolado, mártir, frío, enfermo de inmortalidad, rodeado por la bruma
que es su llanto, su compañía, y no puede evitar, mientras regresa al
mar de donde vino, un recuerdo cándido hacia la mujer ya muerta,
abandonada, y reprime un ligero escalofrío sin control, un atisbo de
pasión, o lo que sea, un retazo de algo muy parecido a la envidia.
Yo se lo dije, continúa el verdugo. Cuando me
desterró y me maldijo, dije que no podría soportarlo. Está en la Biblia,
¿sabes? ¿Lo recuerdas? La Boca de Oro advierte que es a ella a quien el
hombre habla, menea la cabeza e inicia un paso atrás, se enreda en el
amasijo humedecido de las sábanas. El hombre avanza. Génesis, cuatro,
recita lentamente su comprador. Versículo catorce, me parece. Hace mucho
que no leo panfletos, pero lo sé de memoria. Dijo Caín a Yavé: Demasiado
grande es mi castigo para soportarlo. Eso le dije. Y no me hizo caso.
Puesto que me arrojas hoy de la tierra cultivable, oculto a tu rostro
habré de andar oculto y errante por la tierra, me atreví a acusarle, y
cualquiera que me encuentre me matará. Pero Yavé me dijo: Si alguien
matare a Caín, será siete veces vengado. Puso pues, Yavé a Caín una
señal, esta que ves, para que nadie que le encontrara le hiriera. Caín,
alejándose de la presencia de Yavé, habitó la región de Nod, al este de
Edén. Lo recuerdo bien, dice, ya ves. Yo mismo lo dicté al escriba. La
Boca de Oro ve que el hombre le sonríe, hay burla y dolor en sus ojos
cortantes como una segueta, no puede dejar de reconocer la mirada
repetida que le vomita el monstruo del espejo. Me marcó, continúa Caín,
borracho, vencido, lastimado, anciano. Con sus dedos me dejó esta seña,
repite el asesino, ebrio, derrotado, herido, joven, vivo. Me condenó. Me
condenó de la misma manera que yo condené a mi hermano a la muerte. Me
condenó a vivir, estalla, gime, explota, llora. Me condenó a pasar año
tras año, siglo tras siglo, era tras era con esta apariencia, sin
ascender a otro ciclo ni bajar a los infiernos que sé que existen. Me
condenó con este sello en la frente, y no he muerto ni moriré jamás. Soy
un reo de la vida, añade. Esta marca no me deja morir, afirma. Soy viejo
como la humanidad, sonríe. Soy antiguo como el hombre y no puedo morir,
gesticula, esa es la burla. Si supieras con cuánto gusto cambiaría mi
horrible inmortalidad por el frío vacío de la tumba... pero nadie viene
y descarga en mí su furia, recrimina. Jamás ha caído sobre mí el alivio
de un brazo justiciero, desearía. La Boca de Oro asiente, pero no le
escucha. El miedo la tiene presa con más saña que el peor de los maderos
que de tarde en cuando aparecen para hacerle la vida imposible. Todo lo
que quiere es despertar, desaparecer, borrarse de ese sitio, saberse
ajena de este hombre que es su pesadilla. La niebla ríe al otro lado de
la puerta, tira de los pestillos, se balancea en los cordeles y muerde
el cristal con un beso malvado. Se hace tarde, susurra. Apura el tiempo,
vamos, que la noche se termina. La Boca de Oro encuentra su mirada con
los ojos que florecen por debajo del sabañón en forma de árbol, se ve
atrapada en el interior de las pupilas, tiembla de nerviosismo, se frota
el pelo, y siente el frío rayarle la base de los huesos, no consigue
apartar las pestañas de esa marca, reconoce inmediatamente la verdad de
la maldición en la penumbra, y recuerda la escena que nunca ha visto y
que el hombre experimenta ya un millón de veces repetida, y se nota en
la piel del guerrillero, del legionario, el escita, el bucanero, el
hoplita, de todos los policías y bandidos que han tenido a un tiro de
piedra la carne ajada y transparente, camuflada, de este hombre, y como
ellos no puede evitar echar mano alrededor, y llena de furia y asco y
odio y miedo abre el cajón de la cómoda y revuelve entre las bragas y
los trapos, aparta una botella, temblorosa, saca un cuchillo gastado,
estrecho, feo, oxidado, le baila la hoja sucia entre las manos, quiere
ser la espada justiciera, apagar esa llama, talar de una vez el tronco
de ese árbol, siente vómitos, se le arrugan las cejas, alza la mano y ve
que la sombra se le estira en la pared, y al hombre desnudo, doblemente
arrodillado, en el suelo y el espejo, postrado, tembloroso, ardiendo de
ansiedad, si tal vez fuera, si acabara aquí el camino, si de verdad
quisiera Dios que encontrara en este sitio de una vez por todas y para
siempre el descanso de la muerte. La Boca de Oro avanza y tiembla, gime,
resbala, duda de la realidad de lo que hace, no se le ocurre ver que
todo es simplemente una mentira, vuelve a clavar la vista en esa frente,
roza con la imaginación la punta de las ramas, y mientras Caín espera la
anulación y la victoria la Boca de Oro vive la desazón que hasta el
hoplita, el legionario, el guerrillero, el bandido, el corsario, el
torturador, el policía vieron en su momento cuando les tocó su hora, y
conoce que el hombre es intocable, que siete veces siete su maldición le
caerá encima si no fuera a convertirse en lo que es él, y como hicieron
en su época el iliota, el macedonio, el turco, el griego, el coracero,
el escita, desvía el golpe, busca otra víctima, no consigue repeler el
poder que hay en la marca, jamás podrá ella ni nadie eludir los temores
que despierta en los cerebros el tatuaje de ese árbol y lo que anuncia
en su carbón de pesadilla. Postrado, humillado, tembloroso, viejo,
enorme, torpe, sabio, Cain se levanta y se busca la cara en el espejo, y
la nota allí, y hasta sonríe en su tristeza, una vez más, igual que
siempre, desea llamar a gritos a la muerte pero ha aprendido a morderse
los labios. Sabe que está maldito y vivir es su castigo, hasta que el
placer se ha vuelto escarnio, hasta que la vida no se ha hecho sino una
caricatura. Ha vivido ya tanto y duele de tal forma la vida... No
experimenta ya sorpresa, la sensación de descubrir que todo se repite no
le hace mella, ni le atosiga. Lentamente se coloca los zapatos, el
pantalón, la pelliza. Abre la puerta y sale del mal cuarto, y despacio
recorre los escalones, y se diluye en la niebla, de donde ha salido,
cansado igual que de costumbre, espantosamente anciano, lastimado,
tosco, vivo. Deja detrás la historia que fue siempre, la mujer envuelta
en el charco de sangre, el cuchillo oxidado en la garganta que ella
misma ha desgarrado, la ropa sucia, el pelo en desorden, rota a pedazos,
a salvo para siempre de la vida. Echa andar Calle San Juan abajo,
desolado, mártir, frío, enfermo de inmortalidad, rodeado por la bruma
que es su llanto, su compañía, y no puede evitar, mientras regresa al
mar de donde vino, un recuerdo cándido hacia la mujer ya muerta,
abandonada, y reprime un ligero escalofrío sin control, un atisbo de
pasión, o lo que sea, un retazo de algo muy parecido a la envidia.
Marín es el reciente ganador del premio español Pablo Rido. Actualmente es colaborador de revistas como Cucarrete, Dolmen, Bronce, Kirby, El Fantasma, Artifex, Ad Astra, Gigamesh, Bem, Stalker, donde participa con relatos, críticas o estudios. Es articulista de Planeta-de Agostini en su línea Excelsior. Tiene publicados libros y su relatos aparecen en diversas antologías.
Su prosa poética nos trae un siniestro personaje desde el principio de los tiempos... Un cuento fantástico con ribetes policiales en el que se encuentran las dos profesiones más antiguas del mundo...