—Bueno, pues esta sección ya está revisada y todo parece en orden —le comenté desde lo alto de la escalera al jefe de mantenimiento—. De momento el problema no parece estar en esta zona.
Con cuidado bajé los peldaños que me elevaban del suelo y, sacando un plano del bolsillo trasero, volvimos a consultar la planta del centro.
—Si vemos estos dos conductos de aquí, y éste del otro extremo, el ala oeste del edificio quedará revisada. O bien los problemas están aquí, o en la otra ala…
—Bueno, mira, bueno —dijo apresurado el pequeño hombre—. Yo te dejo a tu aire que estoy hasta arriba de trabajo. Si tienes cualquier pregunta, di que me avisen por megafonía.
Con pasitos cortos y nerviosos, el encargado se perdió por uno de los pasillos. Cuando agarré la escalera para moverme al siguiente lugar, un escalofrío recorrió de punta a punta mi espalda y sentí la obligación de mirar detrás de mí.
Y allí, de nuevo, estaba él.
Mirándome desde su silla de ruedas, como en todas las demás ocasiones. Con sus fríos ojos clavados en los míos, prácticamente ocultos bajo unos solitarios mechones de pelo. Apenas conservaba cabello en su arrugada y costrosa cabeza,y lo que quedaba caía en colgajos apelmazados y grasientos. Su piel, blanca como la leche, dejaba entrever que el sol hacía mucho tiempo que no había posado sus rayos sobre el pellejo que cubría sus notorios huesos. Contemplé de nuevo sus esqueléticas extremidades, retorcidas de forma antinatural a causa de la enfermedad. Su cadavérico rostro, demacrado y con oscuras ojeras, denotaba una vida oscura y terrible.
Me di la vuelta e intenté ignorar su presencia, algo que me resultó en extremo complicado. A pesar de haberle dado la espalda, aún notaba su penetrante mirada clavada en mi nuca. Cargué la escalera al hombro y comencé a andar por los blancos pasillos de la residencia. Nada más mover mi pie para dar el primer paso, oí como ponía en marcha su silla de ruedas eléctrica. Aceleré la marcha, intentando que me perdiera el rastro haciendo quiebros por los pasillos, pero me fue del todo inútil. Su maldita silla era mucho más veloz que mis rápidos pasos y no se despegaba de mí, como en todas las veces anteriores.
Desesperado, abandoné la escalera apoyándola sobre la pared y giré sobre mis talones. Por supuesto, allí se encontraba él. Mirándome impasible a través de sus vidriosos y hundidos ojos. Portaba un gesto carente de sentimiento, vacío de vida y de emociones.
—¡Qué! ¡Qué quieres! ¡Deja de seguirme! —estallé finalmente, pero su rostro ni se inmutó.
Conseguí respirar hondo y tranquilizarme, pensar que tan sólo se trataba de un anciano senil y que debía relajarme, que así jamás terminaría mi trabajo y conseguiría irme de este enfermo lugar.
Todo había empezado dos días antes, cuando mi jefe me llamó para que acudiera urgentemente a una residencia de minusválidos en la otra punta de la ciudad. Tenían una incidencia con el aire acondicionado y literalmente se estaban muriendo por las altas temperaturas de aquel sofocante verano. Digo literalmente porque dos residentes habían fallecido por un golpe de calor durante el día anterior. Si bien su salud ya estaba muy delicada, la falta de aire fresco sentenció sus afligidas vidas.
Mientras las autoridades investigaban la responsabilidad de la avería y la posible relación con las muertes, mi jefe, nervioso porque pudiera salpicarle a él, me mandó corriendo a revisar la instalación. La obra fue hecha por su misma empresa hace unos años, antes de que entrara yo en la plantilla. Sin embargo, el empleado que la realizó ya había volado a otro nido y nada se sabía de él. Básicamente, yo me estaba comiendo su marrón.
Mi llegada a la residencia fue bastante dura anímicamente. Soy una persona deportista, adoro levantarme temprano y correr unos cuantos kilómetros antes de ducharme e ir a trabajar. Por las tardes, al gimnasio. Para mí, no es vida estar atado a una silla, mermando mi libertad y postrado por el resto de mis días en un insignificante trono con ruedas. Me costó mucho avanzar por los pasillos y ver a las personas allí literalmente abandonadas, esperando la muerte. Todas eran personas maduras, la mayoría en la vejez. Era incapaz de reconocer la chispa de la vida en sus ojos, nadie se salvaba. Nadie conservaba ya la ilusión de seguir un día más.
Deseaba con todas mis fuerzas que mis ocho horas laborales terminaran cuanto antes, pero al poco de acabarlas mi jefe me llamó preocupado. Me pagaría las horas extra por triplicado si decidía quedarme, por lo que, apesadumbrado, acepté. Fue ya entrada la noche, revisando uno de los últimos conductos del pasillo, cuando me lo encontré enfrente de mí por primera vez. A pesar de que me miraba fijamente, agaché la cabeza como en el resto de ocasiones y pasé junto a él sin decir ni una palabra. Evitaba todo contacto con ellos, evitaba deprimirme aún más. Pero en ese momento, empezó todo. Empezó su silenciosa e impávida persecución. Empezó a hacerme la vida imposible.
Cuando llegué a casa, mis nervios estaban tan crispados que sentía que iba a estallar. Lo primero que hice fue calzarme mis deportivas y salir corriendo en mitad de la noche. El día siguiente no fue mucho mejor. Nada más cruzar las puertas de la residencia, allí estaba él de nuevo. Mirándome imperturbable, incapaz de demostrar ningún sentimiento. Nervioso, me aparté de allí y evité volver a mirarle, pero pronto escuché que el ruido eléctrico de su silla se acercaba hasta mí.
Pensé que lo mejor sería ignorarle, olvidar su existencia. Concentrarme en mi trabajo y arreglar esta avería que tenía a todos tan nerviosos y sofocados. Yo mismo no podía aguantar el asfixiante calor que reinaba en el recinto, mezclado con ese olor rancio y cerrado…
Todos estos precedentes causaron que al tercer día explotara sin más y le gritara a aquel inválido. Una enfermera vio la escena de lejos y me apartó a uno de los despachos. Intenté excusarme por mi actitud y ella lo entendió. Me contó que era un nuevo residente, que había llegado al lugar el mismo día que se estropeó el aire acondicionado. Que tuviera algo de paciencia pues los comienzos en estas residencias son duras y más cuando su hermana, que había cuidado de él toda la vida, había fallecido, causando su internación .
Culpable por mi reacción, continué con mi trabajo ignorando a mi perseguidor lo mejor que pude. Pero simplemente, no podía. Como si de una fuerza invisible se tratase, no podía parar de mirar abajo y verle allí, a los pies de la escalera, mirándome con sus ojos vacíos, sin pestañear, sin mover ni un solo músculo. Era como si me sintiera extrañamente atraído por su tenebroso aspecto.
«Ojalá me muera antes que acabar así. Jamás soportaría ser un desecho, un simple trasto abandonado como él…«.
Inmediatamente que tuve aquella reflexión, algo pareció encenderse en la mente de aquel minusválido y dio marcha atrás con su silla. Como si hubiera sido capaz de leer en mi rostro la aversión que me producía su presencia, le vi marcharse lentamente. Pero sin quitarme el ojo de encima, incluso después de chocar contra la pared del fondo. Me apiadé de él y continué mi trabajo, retirando una de las placas del techo para acceder a los conductos. Mientras revisaba uno de los colectores, con la cabeza sumergida en la oscuridad del falso techo, escuché de nuevo una silla eléctrica acercarse a toda velocidad.
Sin tiempo a reaccionar, lo siguiente que sentí fue que la escalera desaparecía de debajo de mis pies y me encontraba flotando en el aire. Algo que, lógicamente, tan sólo ocurrió durante una milésima de segundo antes de precipitarme inevitablemente al vacío. En la caída, sentí un brutal golpe en la nuca al chocar contra una de las patas de la escalera volcada. Todo lo siguiente fue la más absoluta oscuridad.
Cuando desperté, pronto reconocí la habitación de un hospital a mi alrededor, con mi madre llorando amargamente a mi lado. Tardó un rato en percatarse de que había despertado y se lanzó encima de mí para abrazarme y consolarme. Quise devolverle el abrazo, pero aún no había despertado del todo. No podía mover ni un solo músculo. Los minutos pasaron y comencé a ponerme nervioso, hasta que finalmente llegó el doctor y me dio la noticia.
La cruel noticia.
En la caída me había golpeado no sé cuál vértebra del cuello, provocando una parálisis total en mi sistema nervioso. Literalmente, había desconectado mi cuerpo de mi mente.
Ahora era como uno de ellos. Era un trasto abandonado.
Ni siquiera era capaz de hablar, la lesión había llegado hasta tal extremo que mis intentos por comunicarme tan sólo se traducían en extraños cloqueos y gargajos, con mi mandíbula castañeando sin control. El médico me dijo que había muy pocas posibilidades de que pudiese hablar de nuevo.
Sin piernas, sin manos, sin cuerpo y sin habla. ¿Qué me quedaba? Se podría pensar que me lo tenía merecido, que Dios, el karma o quien fuese el maldito responsable, había hecho justicia por mis pensamientos. Incluso que mi destino había sido predecible. Sin embargo, aún no había terminado mi tortura.
Las semanas transcurrieron en el hospital y finalmente con el alta firmada por mis familiares, acabé ingresado en la misma residencia donde perdí mi vida. La única en cientos de kilómetros a la redonda. De nada sirvieron mis asustadas miradas, mis extraños gestos. Nadie comprendía que no podía estar en este lugar. Que no podía volver al lugar donde todo sucedió. Al lugar donde estaba él.
A pesar de todo, la hora de las visitas terminó y me encontré solo, abandonado en la habitación que se convertiría en el nuevo paisaje a contemplar durante el resto de mis días. Todo un torbellino de pensamientos inundó mi mente, desde los más pesimistas como desear la muerte hasta los más positivos al imaginar cómo podría aprovechar los duros años que me restaban, esperando tecnologías futuras y demás bobadas. Rendido de tan intensas emociones, acabé dormitando sobre la mullida almohada.
Mis sueños estuvieron plagados de pesadillas, de asfixiantes recuerdos y terribles sensaciones. Alarmado, me desperté. Todo estaba oscuro, nada más que la luna alumbraba a través de la ventana. A mi lado…
A mi lado estaba él.
Quise gritar, cogerle por el cuello y estrangularle. Siempre había pensado que fue su culpa, que fue él quien chocó contra la escalera a propósito y la hizo volcar. Sin embargo, nadie podía entenderme cuando intentaba explicar mi versión de los hechos. Nadie vio lo que sucedió. Nadie pudo escucharme.
|
Aquel hijo de puta había dejado atrás su impávido rostro. Ahora… ahora sonreía. Una fina y reseca sonrisa cruzaba de lado a lado sus hundidas mejillas. Sus ojos reflejaban la malicia propia de un demonio.
Pensé que eso sería el final de la pesadilla, que aquel esqueleto con vida había conseguido lo que quería, arruinar la vida de un joven que disfrutaba de la suya. Pero no. Inocente de mí.
Absolutamente todos los días volvía a mi habitación, volvía a «visitarme como buenos amigos», como decían las enfermeras. No entendía por qué nadie se daba cuenta de mis emociones. ¿Acaso tampoco era capaz de demostrarlas? ¿Mis músculos faciales habían quedado también inservibles? ¿Nadie veía mis lágrimas cuando él se acercaba?
¿Es que van a ser así todos los días?
Sin embargo, el quinto día sí que fue diferente. Todo parecía asombrosamente silencioso, como si no hubiese nadie en la residencia, como si los coches hubieran abandonado la ciudad y ni tan siquiera los pájaros se atrevieran a piar por la mañana. Pero pronto comprendí mi error, cuando una de las enfermeras llegó a mi habitación para atenderme.
Era incapaz de escuchar absolutamente nada.
Aquel día, el malnacido volvió a sonreír.
Me encontraba desesperado, no sabía qué ocurría y, por lo que veía, todo el mundo pensaba que los estaba ignorando. ¿Cómo podría decirles lo que en realidad me estaba pasando? Aquel día lo pasé llorando sin cesar. Mis familiares pensaron que se trataba de una depresión por lo sucedido.
Me encontraba total y absolutamente solo.
Los días continuaron, días infernales en los que sólo vivía para desear morir. No aguantaba más la situación, me encontraba encerrado en mi propio cuerpo y no podía hacer nada para escapar, para volar lejos aunque fuese en manos de la muerte. Mi vida se había acabado pero el fin no había llegado. Los días pasaban como si los segundos fueran horas, como si las horas fueran siglos.
Al décimo día, le encontré sonriendo de nuevo.
Lejos de invadirme la rabia, la furia o la imperiosa necesidad de estrangularle con mis propias manos, me lo hice todo encima. Lloré como un crío asustado, pensando en qué sería lo siguiente que me arrebataría. A medida que las lágrimas brotaban de mis ojos, mi visión se iba oscureciendo.
La última imagen que vieron mis aguados ojos fue la gloriosa carcajada que casi le descoyuntaba el cuello. Su grasiento pelo caía por su cara, la saliva caía por la comisura de sus agrietados labios, sus ennegrecidos dientes se mostraban como las fauces del mal en persona.
Aún la recuerdo como si fuera ayer mismo. Y de eso hace ya… cuarenta y tres años, cuatro meses y veinte días.
Y absolutamente todos los días, sé que sigue al lado de mi cama, mirándome fijamente.
Ángel Villán nació en la capital de España hace casi un cuarto de siglo. Si bien sus intereses tanto lúdicos como profesionales estaban centrados en la tecnología e informática, un pequeño juego de narrativa en su blog personal le enganchó a la escritura de relatos cortos. La cosa fue a más y actualmente está terminando una novela de terror llamada Infectus, que se publica en Internet dividida en pequeños capítulos, con vistas a ser publicada en papel en cuanto esté lista (para alegría de los fieles lectores que la siguen online). Tiene algún que otro relato corto y está decidido a sumergirse de lleno en el placer de la escritura. Degusta de buen agrado toda clase de cine y literatura de terror y ciencia ficción, aunque no puede evitar decantarse por el género post-apocalíptico y en especial por los muertos vivientes.
Este cuento se vincula temáticamente con SIEMPRE ESTARÉ PARA TI, de Marina de Anda, EL HOMBRE DE ARENA, de Ernest T. A. Hoffmann, El moribundo y Lencia, de Sergio Gaut vel Hartman
Axxón 207 – mayo de 2010
Cuento de autor europeo (Cuento : Fantástico : Terror : Ser demoníaco : España : Español).

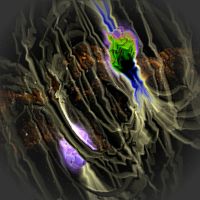

 Entradas (RSS)
Entradas (RSS)